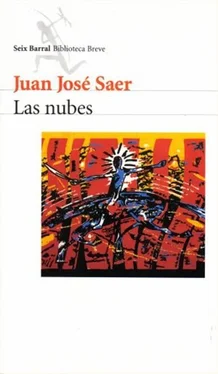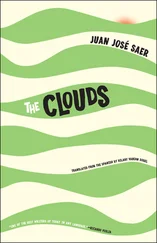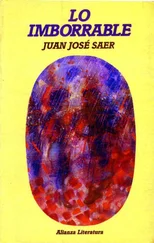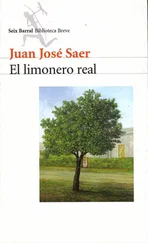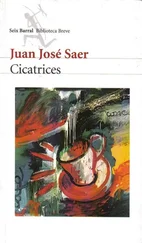Verdecito -llamémoslo así- era tal vez el adolescente más bueno del mundo pero, a causa de sus características, al cabo de cierto tiempo su compañía podía volverse exasperante, lo que explica que, a pesar de su docilidad, la familia haya terminado por desembarazarse de él, mandándolo a la Casa de Salud. En la carta que me mandaron de Asunción justificando el envío imprevisto del muchachito, daban como explicación el hecho de que los dos hermanos estaban tan íntimamente unidos por un afecto profundo, que separarlos hubiese sido una crueldad, a la que tal vez ninguno de los dos sobreviviría. Acostumbrado a la retórica a que suelen recurrir las familias para justificar la internación, que puede ser criticada, de alguno de sus miembros arrebatado por la locura, no tardé en darme cuenta de que la verdadera causa de la de Verde y su hermano menor estribaba en ese continuo asedio verbal, oral, bucal o como quiera llamárselo, al que los hermanos sometían a sus interlocutores. El pretexto de una separación cruel a la que ninguno de los dos sobreviviría revelaba su total falta de asidero, cuando podía comprobarse que hasta para el testigo más distraído resultaba evidente que los dos hermanos se ignoraban tratándose, o no tratándose para ser más exactos, uno al otro con la más apática y distante indiferencia. Verdecito, al contrario de lo que ocurría con su hermano mayor, podía mantener una conversación más o menos ordinaria, y su repertorio de frases era bastante variado, aunque sus conceptos y temas resultaban todavía un poco pueriles para la edad que tenía y, como si fuese un poco sordo, lo que no era, ya que reaccionaba de inmediato a otros estímulos distintos de la conversación, manifestaba una tendencia, que podía volverse exasperante, a hacerse repetir varias veces las frases que se le dirigían. Pero lo que dificultaba el intercambio verbal con él era su costumbre de producir continuamente toda clase de ruidos con la boca, gritos, gruñidos, estornudos, hipos, toses, tartamudeos, ventosidades bucales y, en los momentos de gran excitación, imprecaciones dirigidas no se sabía bien a quién, y hasta aullidos y alaridos. Le era imposible pasar frente a un caballo sin relinchar para burlarse de él, o frente a cualquier otro animal sin imitar su grito, lo que hacía con bastante habilidad, y a veces incluso se le daba por reproducir los ruidos que oía a su alrededor, desde el golpe metálico de una cuchara contra un plato de lata hasta el murmullo del agua pasando de un recipiente a otro. De modo que la presencia de Verdecito estaba siempre acompañada de una interminable sucesión de ruidos bucales que entrecortaban sus frases y sobre todo llenaban los silencios entre ellas, y tal vez la explicación más simple de esa tendencia que tenía a hacerse repetir las frases que le dirigían no estribaba en una supuesta sordera, sino en el hecho de que los ruidos constantes que emitía con la boca le tapaban la conversación. Dejando de lado el aspecto exasperante de la cosa, vale la pena señalar que, si bien los dos hermanos eran incapaces de mantener una conversación normal con la gente, en el caso de uno se debía a que emitía una variedad demasiado rica de sonidos y en el del otro una demasiado pobre, sin contar con la paradoja de que era en aquél capaz de proferir una gama de sonidos tan variados en quien la conversación parecía más apática, y en el que repetía al infinito sus pobres cuatro palabras que el diálogo daba la impresión de ser más vehemente. Había algo muy triste en esos dos hermanos separados del mundo por la misma pared infranqueable de la locura; si era hereditaria, su demencia sólo podía provenir de la rama paterna, puesto que dos madres diferentes los habían traído al mundo. Tal vez lo que habían heredado no era la locura, sino una común fragilidad ante la aspereza hiriente de las cosas, o tal vez, diferentes en todo uno del otro, el ir y venir fugitivo de lo contingente, los había hecho atravesar, por una inconcebible coincidencia, el mismo corredor secreto en el que, sin saña pero sin compasión, espera la demencia.
Con mis cinco enfermos, me sentía como esos juglares de los circos que, haciendo girar sobre su borde, en una mesa, cinco platos a la vez, tienen que correr todo el tiempo de uno al otro para que sigan girando todos en posición vertical y a velocidad constante, y no caiga ni se rompa ninguno. Mientras tanto, la partida se avecinaba. Faltaba todavía terminar de reparar los vehículos que habían sufrido la rudeza del camino, juntar un poco más de tropa para que nos sirviera de escolta, y esperar que mejorara el tiempo para no largarnos al desierto, que hasta en los días apacibles es inhospitalario, en pleno temporal. Estábamos, por esos días, a finales de julio, en el centro mismo del invierno: los árboles grises, sin una sola hoja, levantaban una filigrana oscura y lustrosa contra un cielo uniforme de un gris apenas más luminoso. Los aguaceros helados habían dado paso a una llovizna constante, que se convirtió al cabo de dos o tres días en una suerte de vapor de agua que parecía flotar todo el tiempo, inmóvil, entre el cielo y la tierra, y que se filtraba en las cosas, gélido, humedeciéndolas hasta la médula. Cuando uno entraba en la cama, sentía las sábanas húmedas y heladas pegotearse a la piel, y por mucho que los braseros ardieran día y noche en las habitaciones no solamente para mantenerlas caldeadas sino sobre todo para apurar la evaporación de la humedad, nada se secaba del todo a causa de esas partículas de agua flotante y blanquecina que llenaban el espacio entero. El agua omnipresente no sólo caía del cielo sino que también, reptando desde los ríos desbordados, que en la región son muchos y poderosos, tenía a la ciudad, desde el centro hasta las afueras, encerrada en un círculo líquido que se iba estrechando hora tras hora. Varias casas construidas en terrenos demasiado bajos ya estaban inundadas y en algunas calles cercanas al río únicamente en canoa se podía circular. Los cinco o seis mil habitantes de ese pueblo abandonado en el desierto, que los papeles oficiales llamaban con hipérbole pomposa ciudad, espiaban cada mañana al despertar la altura del agua, y el resto del día, atrapados por ese clima de inminencia, no hablaban de otra cosa. A mí, en los últimos días, ya me pesaba demasiado la demora: casi nada me ataba a ese lugar, que era en cierto modo el de mi infancia. En esa ciudad supe por primera vez, por haber vuelto a ella después de muchos años, que la parte de mundo que perdura en los lugares y en las cosas que hemos desertado no nos pertenece, y que lo que llamamos de un modo abusivo el pasado, no es más que el presente colorido pero inmaterial de nuestros recuerdos.
Por fin llegó el gran día. El agua paró un atardecer, y a la mañana siguiente apareció el sol en un ciclo azul, limpio y helado. El agua de los charcos se transformó en escarcha que, a causa del sol todavía frío, no alcanzaba a derretirse en la jornada, y cambiaba de color al mismo tiempo que cambiaban los colores del día. Todo estaba listo desde hacía una semana, y solamente esperábamos ese cambio de tiempo; a pesar del aire helado que parecía tajearnos las orejas y la piel de la cara, hombres y caballos estábamos impacientes por salir a medirnos con la llanura. Incluso los locos, que dan tantas veces la impresión de estar encerrados en un orden propio que es refractario a lo exterior, parecían agitados por las perspectivas del viaje. En los ojos de sor Teresita las chispas de una alegría maliciosa se iban haciendo más intensas y más frecuentes a medida que se acercaba la hora de la partida, y el joven Parra, postrado y todo como seguía, parecía haber perdido un poco la rigidez obstinada con la que se encerraba en sí mismo, e incluso a las pocas horas de haber iniciado nuestro viaje, tuvo lugar un fenómeno de lo más curioso, que referiré en detalle un poco más adelante. En los hermanos Verde, los rasgos habituales de su conducta se intensificaron: al mayor podía oírselo vociferar sus inevitables Mañana, tarde y noche en toda circunstancia, subrayándolos con una infinidad de gesticulaciones grotescas. Pero era Troncoso el que estaba sin ninguna duda más alterado por la situación. Tenía la pretensión de dirigir él mismo las operaciones, y aunque los soldados y los carreros ya lo conocían, dos o tres a los que tomó desprevenidos creyeron que era él el jefe de la caravana, de modo que tuve que reunir a todo el mundo dos o tres días antes de la partida y explicar con firmeza que únicamente Osuna y yo estábamos capacitados para dar órdenes, y que el sargento Lucero, que estaba al mando de la pequeña escolta, se uniría a nosotros dos para tomar las decisiones apenas nos pusiésemos en marcha. Esa reunión me valió una misiva indignada de Troncoso, que me hizo llegar el mismo día por medio de su indulgente escudero, el Ñato Suárez. Yo mismo, como lo he consignado más arriba, estaba impaciente por volver. De las semanas lentas y heladas que pasé en la ciudad, no me quedó gran cosa, como no sea la amistad duradera de la familia Parra, a cuyos miembros, a causa de la internación del joven Prudencio en Las tres acacias, tuve la oportunidad de volver a ver varias veces en años ulteriores, y las veladas cordiales con el doctor López, en las que la conversación, limitada de un modo casi exclusivo al plano profesional, algunas veces pudo llegar a apasionarnos.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу