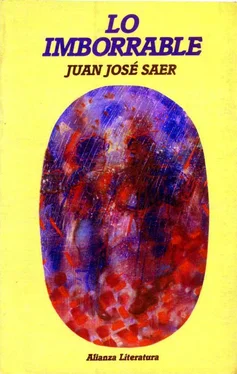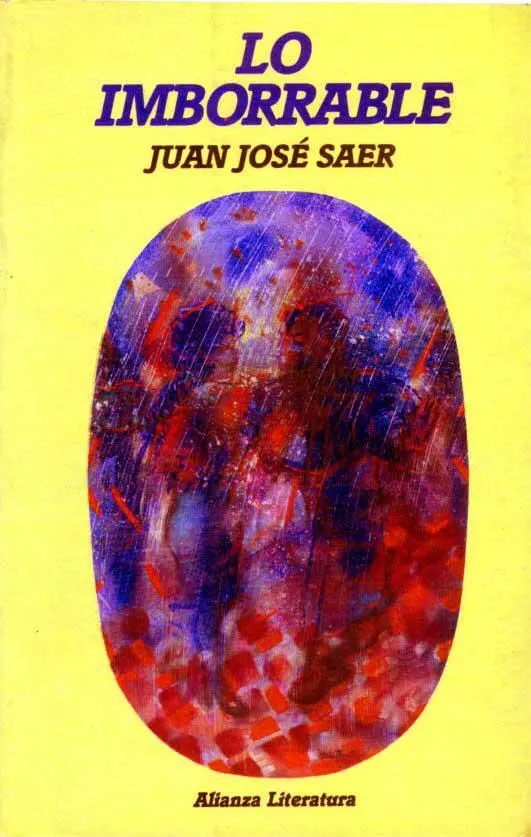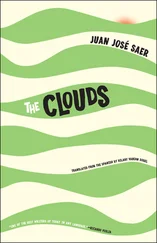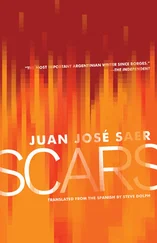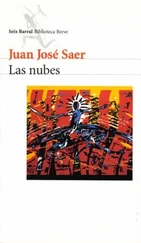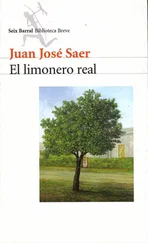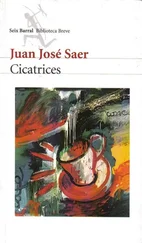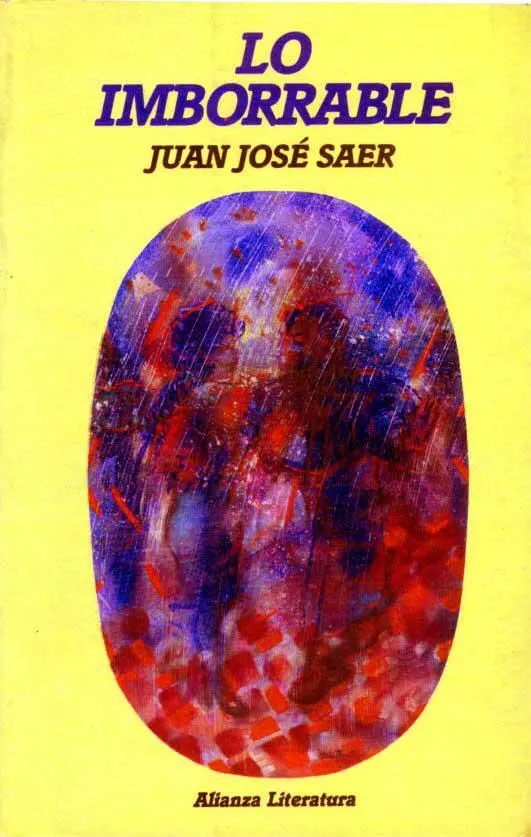
Juan José Saer
Lo Imborrable
Alma, inclínate sobre los cariños idos
Pasaron, como venía diciendo hace un momento, veinte años: anochece. Día tras día, hora tras hora, segundo a segundo, desde que, por entre sus labios ensangrentados me expelió, inacabado, a lo exterior, esto no para, continuo y discontinuo, a la vez, el gran flujo sin nombre, sin forma y sin dirección, -pueden llamarlo como quieran, da lo mismo- en el que estoy ahora, bajo los letreros luminosos que flotan, verdes, amarillos, azules, rojos, violetas, irisando la penumbra en la altura sobre la calle, en el anochecer de invierno.
Y encima, más que seguro, en estos tiempos, casi todos son todavía reptiles. Pocos, muy pocos, aspiran a pájaro -aquí o allá-, entre lo que repta, babea, acecha, envenena,en algún rincón oscuro, y a veces sin haberlo deseado alguna causa ignorada por él mismo, alguno empieza a transformarse, a ver, con extrañeza, que le crecen plumas, un pico, alas, que ruidos no totalmente odiosos salen de su garganta y que puede, si quiere, dejar atrás todo eso, echarse a volar. Desde el aire, si mira hacia abajo, puede ver de qué condición temible proviene cuando percibe lo que a ras del suelo, como él mismo hasta hace poco, corrompe, pica, viborea. Todo eso desgarra, mata, muere, en el susurro, el roce helado, el bisbiseo, con saña trabajosa y obtusa, sin escrúpulos y quizás sin odio, asumiendo, en la naturalidad y hasta en el deber ni siquiera pensado o deseado, la defensa, la multiplicación, la persistencia, el territorio de la especie reptil.
– ¿Tomatis? ¿Carlos Tomatis?
Me paro. Lo escruto. El tipo que, después de interrumpir mi proyecto mental de redacción -metáfora de mis contemporáneos- me intercepta en la vereda tendiéndome la mano con una sonrisa acaramelada, parece inofensivo, insignificante a decir verdad, pero por el modo en que está vestido se ve a la legua que, si tiene problemas, y un brillo afligido en los ojitos parecería traicionar que los tiene, esos problemas no son financieros. Aparte de eso es cincuentón largo, pelado, y entre la nariz ordinaria y la boca que deja ver una dentadura amarillenta, cuando habla o se sonríe se le estremece un bigotito entrecano. El deseo más evidente que despierta su proximidad, es el de darle una cachetada. Pero esa posibilidad fatiga de antemano, porque se tiene la impresión de que el brillo afligido de los ojos aumentaría, suplicando por recibir la siguiente. De modo que, optando por una solución intermedia, me inflo un poco, enarco lo más posible las cejas, y desde mi altura supuestamente ofendida -le llevo una cabeza-, altivo y receloso, lo interrogo:
– ¿Por?
Aunque parezca mentira, mi desconfianza ostentosa lo satisface. Da la impresión de haber descontado en mí esa reacción -vaya a saber qué ideas ridículas se forja sobre mi persona- pero antes de hablar mira rápido a su alrededor, convencido de que lo que está por decir es riesgoso y decisivo, y baja un poco la voz aunque la vereda, a causa del frío o de la hora, o de los tiempos que corren probablemente, está casi desierta bajo los letreros de neón de todos colores que se encienden y se apagan en el anochecer.
– Alfonso. Es mi apellido. Tenemos amigos comunes en Rosario.
– ¿Qué amigos comunes?
Me lanza una lista de cuatro o cinco y, puesto que no vacila un segundo en responder, infiero que la tiene preparada. Dejo correr unos momentos para demostrarle que estoy examinando al detalle sus proposiciones -si podemos llamar proposiciones a sus frasecitas vanamente seductoras- y también porque su sonrisa, que está diciendo todo el tiempo yo a usted lo admiro, conozco muchas de sus anécdotas por nuestros amigos comunes, etc. etc., incita a la severidad.
– Al pelo -le digo. -¿Y qué se le ofrece?
– En primer lugar, el gustazo de conocerlo y felicitarlo por sus artículos.
– Qué me estará por pedir -dijo, con desconfianza pensativa.
Se echa a reír -si podemos llamar risa al estremecimiento de su bigote entrecano y a la acentuación del brillo afligido de sus ojitos que acompañan los sacudimientos entrecortados de los hombros y la cabeza. A decir verdad, también yo me río. Los dos hemos comprendido que la expresión en voz alta de mi sospecha, formulada en estilo paródico evidente, supone un principio de aceptación, yo más a pesar de mí que el tal Alfonso, de quien no me cabe la menor duda que aprovechará la grieta que acabo de ofrecerle para colarse en mi intimidad e instalarse, si le es posible, con todo el confort necesario en el interior. Más que seguro por otra parte que, tal como lo dije en voz alta, tiene la intención de pedirme algo por estar convencido de que yo puedo ofrecérselo, algo que, de todos modos, sea lo que fuese, si se tiene en cuenta el brillo insoportable de sus ojitos, no le servirá de nada. El hecho mismo de que venga a pedírmelo a mí prueba que ya está mal encaminado: a mí que, aunque ya no esté en el último escalón del sótano, ese contra el que viene a golpear, chirle y pesada, el agua negra, a causa de los esfuerzos que he debido hacer en los últimos meses para no dejarme tragar, aun cuando no esté ya en el último escalón, moralmente hablando, de la especie humana, aun cuando después de la muerte de mi madre en marzo haya empezado a subir, estoy a pesar de todo todavía en el penúltimo. Debo ser modesto y reconocer el trayecto cumplido sin triunfalismo: no ya en el último escalón de la especie humana, como en Navidad por ejemplo, o en enero y febrero en que, aparte de somníferos y tranquilizantes podía tomar cuatro o cinco litros de vino por día, y en que pasaba el tiempo entero de la vigilia sentado frente al televisor mientras ella iba muriéndose de a poco en la habitación de al lado; no, de ningún modo en el último ya, y no estoy para nada jactándome, sino en el penúltimo. Durante meses y meses estuve en el último: el agua negra barrosa me manchaba los zapatos, las medias, las botamangas del pantalón y un golpecito nomás, un soplo, me hubiese mandado al fondo. De modo que ahora mismo me estoy preguntando si no habría de mi parte cierta maldad en hacerle creer, considerando el lugar en el que me encuentro – el penúltimo escalón de la escala humana- que puede esperar algo de mí. Importa poco lo que él quiere que los otros perciban primero de sí mismo: a pesar de su ropa cara, juvenil, de su sonrisa zalamera y de sus aires joviales de triunfador, él tal Alfonso exhala pura aflicción.
– Lo vi venir desde la ventana del bar y me atreví a cruzarme para presentarme, aunque de todos modos pensaba llamarlo mañana por teléfono. ¿Se para a tomar una copa con nosotros?
Por supuesto, no estoy dispuesto a aceptar: porque un perfecto desconocido, por más amigos comunes que pretenda tener conmigo en Rosario me aborde en la calle, en estos tiempos en que casi todos son todavía reptiles, y me proponga pagarme un trago, no voy a comportarme como una vulgar copera. Pero el nosotros me intriga, y lo primero que me imagino es un grupito de viajantes de comercio, representantes de artefactos eléctricos, mayoristas de ropa de cuero, de fideos que, después de haber hecho las cuentas del día y haber despachado los formularios de venta a Rosario o Buenos Aires desde sus cuartos de hotel, se juntan entre colegas en un bar del centro a tomar el aperitivo antes de la cena.
– Francamente no puedo -le digo. -Me esperan en otro lado a las siete y ya tengo media hora de atraso.
– Crúcese un minuto. Le presento a una persona que se desvive por conocerlo y después lo dejamos en libertad. Es una de las grandes adquisiciones de Bizancio.
Читать дальше