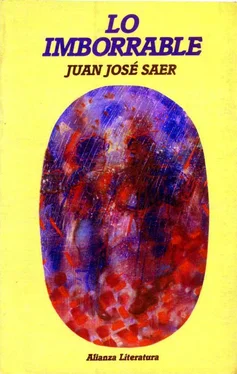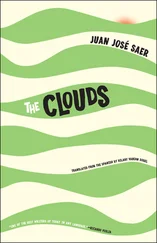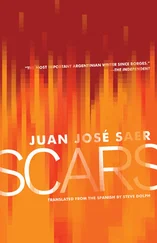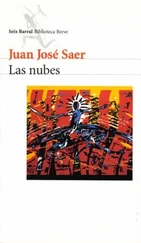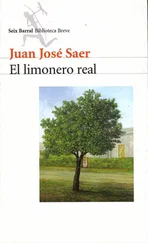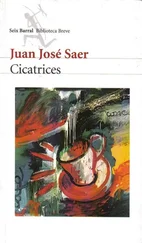Ese diálogo íntimo entre dos comprovincianos civilizados que los clientes del bar parecían escuchar con profundo interés, fotografiado en primeros planos cálidos y confidenciales, era perturbado de tanto en tanto por una interferencia ínfima, que parecía pasar desapercibida para todo el mundo y contra la que los consejeros audiovisuales debían carecer de los medios eficaces para luchar, y era un tic del general que desmentía, obstinado, la puesta en escena tan cuidadosa: sin poder contenerse, el general tenía la costumbre de tocarse, con la punta de la lengua, la pared interior de la mejilla derecha, manteniendo la boca cerrada y abriendo al mismo tiempo los ojos de un modo desmesurado durante un par de segundos, resquebrajando la pátina de jovialidad modernista y bonachona con una mueca que dejaba entrever la negrura turbulenta en la que nacía. Era, supongo, al salir de esas conversaciones que Waltercito se iba a su quinta de Martínez a pulir la prosa de La brisa en el trigo, el best-seller de la década. Había llegado lejos sin duda, mucho más lejos de lo que hubiese podido imaginar Bueno padre, que por suerte para esa época ya había esculpido su propio mármol funerario y había ido a enterrarse debajo en el cementerio privado, llamado Oasis de paz, para el que había estado trabajando en los últimos años.
– Cómo le va a poner ese nombre si en el pueblo en el que se supone que pasa nunca ha habido trigo -insiste Alfonso, dejando de murmurar consigo mismo y espetándome como si yo fuese responsable. A decir verdad, hay algo que me incomoda en su insistencia, la cual parece revelar que toma a Walter y a su novela más en serio de lo que se merecen. Si escribí al brulote, no es porque Walter sea digno de que alguien se ocupe de él como escritor, sino porque a través de su persona, en tanto que figura de oportunista, era contra el régimen que me despachaba. Pero Vilma y Alfonso, denostándolo con tanta obstinación, dan la impresión de sentirse inferiores a él, de creer más en su talento de lo que se atreven a admitir. Escribir un brulote contra Walter Bueno no tuvo para mí más significación estética y moral que el pisotón mecánico con el que, pensando en otra cosa, se aplasta a una cucaracha que atraviesa el mosaico de la cocina.
– Ni vale la pena ocuparse de eso -y por esquivar la mirada insistente de Alfonso, me tomo de un solo trago el vaso de agua y me paro de golpe. -No quiero retrasarme más de lo que estoy.
– No lo demoramos -dice Vilma absteniéndose, como de costumbre, de mirarme, pero ampliando un poco su sonrisa introvertida.
– Vilma -dice Alfonso- déle al amigo Tomatis una carpeta completa de Bizancio.
Apretando el cigarrillo con los labios para mantener las manos libres, lo que la hace muequear un poco y entrecerrar más todavía los ojos para evitar los efectos del humo, Vilma abre un portafolio y después de hurgar en su interior me extiende una carpeta amarilla de cartulina satinada sobre la que aparece, junto al borde inferior derecho, bajo una viñeta que reproduce un mosaico bizantino, la inscripción
BIZANCIO LIBROS
– Gracias -dijo, absteniéndome de abrir la carpeta para exhibir el carácter convencional de mi agradecimiento. Pero Vilma ni siquiera me escucha, ocupada como está en cerrar el portafolio, y Alfonso menos todavía, ya que su preocupación principal es hacerme una descripción detallada, destacando sus méritos principales y justificando las razones de sus carencias provisorias, del contenido de la carpeta, y que me cuelguen con un gancho del prepucio y me hagan girar si el tan contenido llega a interesarme lo que se dice un rábano.
– Con esto va tener una visión panorámica de nuestras colecciones. Las fotocopias actualizan cada tanto los precios y las condiciones de venta. Pero a usted le va a interesar más el contenido, estoy seguro -agrega Alfonso parándose despacio y aceptando dar por terminada la entrevista con ese elogio supremo para causar en mí la impresión más favorable, lo cual constituye un esfuerzo inútil, ya que su lustrada de zapatos no únicamente no causa en mí ninguna impresión favorable sino que, lo que es peor todavía, ninguna impresión. A decir verdad, en el momento en que he recibido la carpeta amarilla, por una impresión súbita y paradójica, Alfonso y Vilma, el bar entero con sus sillas, sus mesas, su mostrador, el ir y venir de los mozos, el rumor de las voces mezclado al ruido de pasos y al entrechocarse de copas, bandejas, platos y pocillos, los globos blancos que cuelgan del techo iluminando el local, lo presente a mis sentidos -lo que llamo presente a lo que llamo mis sentidos-, se ha vuelto más presente que de costumbre, a causa de quién sabe qué interrupción que se ha producido en mi interior, más presente de lo que la noción misma de presente, que sin duda nunca se ha referido a la impresión que estoy teniendo, es capaz de expresar; y tan presente que, de extraña que era al principio, la impresión se vuelve ligeramente aterradora, y lo inmediato remoto, insondable, igual que si lo que estoy percibiendo fuesen no las sensaciones que me mandan los sentidos sino sus residuos fosilizados. Un grumo en el fluir imperceptible y transparente que muestra, igual que una burbuja solidificada en el vidrio de una ventana, una imagen reducida y deformada de lo mismo que la ventana entera deja ver, en tamaño natural, de un modo directo y común. Lo que percibo puede estar sucediendo ahora o en cualquier lugar del "tiempo" y del "espacio"; no tengo ninguna prueba de que es "ahora", ninguna referencia ni ninguna noción que identifique lo que está pasando, de modo que la voz de Alfonso es ruido y las presencias que se mueven, incomprensibles, en el bar, rugosidades brutas, masas sin origen, que por alguna razón desconocida se mueven, palpitan, permanecen, cruce casual de transparencia, de magma material, de radiaciones. Más allá del borde hasta el que llegan las palabras, todo esto no parece tener ninguna explicación a menos que, por una de esas casualidades haya acabado de trasponer, desde hace un par de segundos, y por unos segundos solamente, algún umbral que me ha hecho acceder al exterior de mí mismo, a la zona impensable en la que transcurren, arcaicos y remotos en el instante mismo en que suceden, independientes de toda conciencia, los acontecimientos. Que me cuelguen entonces si las zalamerías de Alfonso pueden llegar a causarme algún efecto. Pero estos ruidos y manchas sin origen ni sentido, especie de duración disecada y sin vida, es lo bastante singular como para hacerme desear el retorno a la conversación banal de Vilma y Alfonso, que no parecen darse cuenta de nada de lo que me está pasando, o sea que desde hace unos segundos hay un abismo entre eso en lo que ellos están y mis percepciones; y la carpeta amarilla, que he aferrado con el índice y el pulgar, y el resto de los dedos desplegados debajo para servirle de apoyo, tiene ahora la existencia híbrida del objeto que, por provenir de esa exterioridad remota y fósil, sigue semihundido en ella al mismo tiempo que va incorporándose a mí, por otra cualidad distinta de su color, a través de la yema de los dedos. Me la pongo bajo el brazo, sacudo la cabeza dos o tres veces para hacer ver que saludo antes de irme, y salgo del bar.
La calle está casi desierta, a causa del frío, o de la hora, o de los tiempos que corren probablemente. Los habitantes de la ciudad, conscientes de la amenaza que representan aquellos por los que pretenden sentirse protegidos, me dejan la noche libre para atravesarla a mis anchas. El aire frío en mi cara -las manos están ahora al abrigo en los bolsillos del sobretodo, el brazo izquierdo apretado contra el costado izquierdo para sostener la carpeta amarilla- pone todo de golpe otra vez en el campo ordinario de mis percepciones, de modo que estoy de nuevo en el mundo conocido hecho de memoria, de olvido, de vaguedad, de somnolencia. En lugar de cielo hay letreros luminosos, artefactos ya viejos que pasan de moda en el momento mismo de su instalación, parpadeando signos convencionales de colores, escritura de neón irrisoria y repetitiva que trata de entrecortar la negrura siniestra de la ciudad tirada en el espacio indiferente, flotando entre las calles rectas y sin gracia y el cielo nublado en el que no son visibles, desde hace días, ni sol, ni luna, ni ninguna estrella. En la vereda de enfrente, el cortocircuito en el letrero luminoso produce un chirrido entrecortado y una titilación lila que empalidece, intermitente, el aire a su alrededor. Antes de empezar a caminar, alzo las solapas del sobretodo para que me cubran las orejas, la parte inferior de las mejillas, el cuello y, arqueando un poco la carpeta amarilla para darle la forma de un semicilindro, la deslizo en el bolsillo exterior del sobretodo. En el trapecio de luz que arroja la ventana del bar a la vereda, el vapor de mi aliento sale en un chorro blanquecino y se disipa. Vilma y Alfonso me observan a través del vidrio, sonriendo con curiosidad cohibida, de modo que me despido de ellos otra vez, insinuando un nuevo sacudimiento de cabeza, más distante que el primero, en el que el hundimiento en lo impensable me hizo poner, para salir de la impresión de abismo, un poco más de energía: porque un par de perfectos desconocidos me aborde en la calle para arrastrarme después a un bar con el fin de sobarme con sus elogios injustificados, no voy a andar deshaciéndome en reverencias. Las gotitas que empezaron a caer no han sido más que un amago inobsecuente de lluvia; el aire está seco, helado, y se adhiere al borde superior de las orejas, a la frente, a la punta de la nariz y, por entre el pelo un poco revuelto, al cuero cabelludo, las únicas partes expuestas al frío que deja mi puesto de observación móvil, protegido por las capas sucesivas de lana que lo cubren, las medias, el pantalón, la camisa, el pullóver, el sobretodo con las solapas levantadas hasta la mitad de las mejillas y cruzadas a la altura de la nariz -el punto de observación móvil en el que algo incierto que en otras épocas se me daba por llamar "yo", igual que los letreros luminosos, y no menos intermitente y repetitivo, signo indigente del mecanismo que lo instaló flotando irrisorio en la negrura, colorido, parpadea. Me desplazo, ni lento ni rápido, por la calle desierta en la que sin duda mañana a la mañana, con la primera luz gris, los otros puestos móviles de observación, apenas reales para sí mismos y fantasmas para los otros -o al contrario tal vez, personajes inequívocos desde el exterior y negrura sin fondo adentro-, empezarán a emerger, atravesando el aire gélido, tratando de no resbalar en la escarcha azulada o dando saltitos en el mismo lugar para mantenerse en calor mientras esperan, en alguna esquina, el colectivo. Cuando llego a la esquina, me paro un momento: un hombre sale con paso rápido de un bar y, soplándose los nudillos, entra de un salto en el bar de enfrente -no es "yo", "él", sino algo semejante en el que quizás también se encienden, con intermitencia propia, letreros luminosos. Una vez dentro del bar, vacila un momento detrás de las puertas de vidrio – ¿qué mesa elegir? ¿ir derecho a la caja? ¿al mostrador? ¿hacia el teléfono?- en el bar iluminado y casi vacío, a menos que, del mismo modo que los pensamientos que le atribuyo son imaginarios, también lo sean el hombre, la calle, el bar iluminado y vacío, e incluso mis propios pensamientos: porque esta alternancia de transparencia y opacidad, de inmovilidad y movimiento, de frío y de calor, de sonido y silencio, de aspereza y lisura, que el punto móvil de observación dentro del que floto atraviesa, aspire, continua, a la veracidad, no voy a pisar el palito porque sí ni a tragarme la píldora como si nada. Más vale cruzo la calle y me apuro un poco; atravieso San Martín, camino una cuadra, y doblo por la paralela más oscura.
Читать дальше