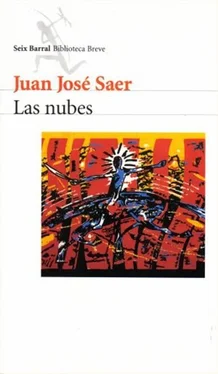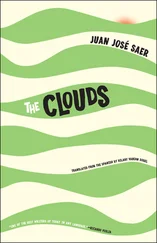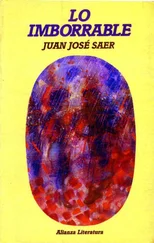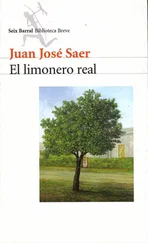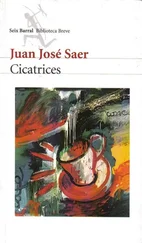A la madrugada, ese fuego nos alcanzó. Protegidos por su vieja enemiga, el agua, lo vimos detenerse y bailotear en la orilla de la laguna. El frente del incendio se extendía interminable, de este a oeste. La crepitación de las llamas era ensordecedora, y los pájaros ávidos que se lanzaban entre las nubes de humo para comerse los insectos chamuscados, excitándose con el calor, el peligro, el fuego, la abundancia de alimento quizás, lanzaban unos gritos atroces, extraños en un pájaro, y ennegrecidos por la noche pero tornasolándose de pronto al resplandor de las llamas, parecían haber surgido de golpe de otro mundo, de otra era, de otra naturaleza cuyas leyes eran diferentes de las de la nuestra. El incendio iluminaba todo el campo alrededor, que asumía el brillo excesivo de una fiesta un poco ostentosa, y como las llamas se duplicaban al reflejarse en la laguna, cuyas aguas se habían vuelto de un color naranja ondulante, los que estábamos adentro, metidos hasta el cuello en ese elemento llameante y rojizo, teníamos la impresión de estar atrapados en el núcleo mismo del infierno, sobre todo porque, a causa quizás de la tierra recalentada y de la interminable extensión de las llamas, nuestra piel podía percibir cómo la temperatura del agua iba en aumento, a tal punto que empezamos a preguntarnos, en nuestro fuero interno desde luego, porque aparte de los hermanos Verde, que no había modo de hacer callar, nadie hablaba, si de un momento a otro no iba a hervir. El humo, que a la distancia parecía firme y duro como una muralla, era de cerca un fluido turbulento que se retorcía locamente, y entre cuyas masas agitadas y espesas, que cambiaban a cada momento de color, subían de golpe, para explotar en el aire y partir en todas direcciones como proyectiles, columnas furiosas de chispas y de materia ígnea que pasaban volando y crepitando sobre nuestras cabezas o se precipitaban sobre nosotros, o en el agua donde se apagaban súbitamente convirtiéndose en unos diminutos cabitos negros que flotaban en la superficie, o si no, sobrevolando la anchura entera de la laguna, iban a caer del otro lado, más allá de la orilla, donde algunos fueguitos dispersos habían empezado a arder. Verdecito se me colgó del cuello y me murmuraba en el oído, una tras otra, frases incomprensibles, pero su hermano mayor había terminado por callarse, y permanecía rígido y demudado por el terror, con el agua hasta el cuello, pero de espaldas a las llamas, para no verlas.
Era difícil calcular la anchura de ese muro de fuego; lo cierto es que el incendio costeó la laguna y siguió extendiéndose hacia el norte, así que en un determinado momento la superficie oval de la laguna, con nosotros adentro, los caballos que un grupo de soldados trataban a duras penas de retener, y que sólo lo lograron porque los habían maneado y atado entre varios, los perros que se hartaron de ladrar y los animales salvajes que por nada del mundo querían alejarse del agua, los pájaros que revoloteaban por el aire rojizo, ese espejo acuático que habíamos visto tan apacible y liso al atardecer, parecía una pesadilla oval pintada por un artista demente, y engarzada en un marco de llamas.
Al cabo de un rato nos dimos cuenta de que había amanecido, pero que el humo ocultaba la luz del sol. No únicamente el humo; puntual, como lo había anunciado Osuna, la tormenta de Santa Rosa estaba llegando desde el sudeste: era la mañana del treinta. El fuego pasó de largo, siguiendo hacia el norte, y cuando el humo empezó a disiparse, vimos que el cielo se cubría de unas nubes espesas, de un gris azulado. Todo a nuestro alrededor, el campo estaba negro, pero sembrado de pequeños rescoldos rojizos, igual que un cielo nocturno agujereado de estrellas. Del suelo negro como el carbón brotaban muchos hilitos de un humo claro y exhausto, que se volvían invisibles a un metro de altura. No habíamos perdido un solo hombre, un solo animal, un solo carro. Pero a pesar de que el fuego, en su estúpido viaje hacia el norte, por esa vez, nos había acordado un nuevo plazo, no podíamos salir del agua, porque la tierra debía estar ardiendo todavía, como el piso de un horno de barro. El vasco se encaramó a su carro, desapareció en cuatro patas en el interior, y volvió a salir con tres porrones de ginebra que arrojó al aire y que los soldados, diestros y vivaces a pesar de la fatiga y del calor abrasador, abarajaron. Los porrones empezaron a pasar de mano en mano y al poco rato los ánimos reverdecían. Salvados del fuego porque sí, ya no teníamos mucho que perder. Consumiéndonos, las llamas hubiesen consumido también nuestro delirio, que era lo único verdaderamente propio que nos distinguía de esa tierra chata y muda. Y puesto que, indiferentes, casi desdeñosas, habían pasado de largo sin siquiera detenerse para aniquilarnos, nuestro delirio, intacto, podía recomenzar a forjar el mundo a su imagen.
La lluvia densa que cayó un día entero, atravesada de relámpagos aterradores que fueron para nosotros un nuevo motivo de pavor, no únicamente apagó los rescoldos y enfrió la tierra, sino que incluso restauró el invierno que habíamos perdido al promediar nuestro viaje, topándonos con ese verano indebido que trastocó el orden natural de las estaciones. Ahora sí, con el invierno vuelto a su lugar, se podía esperar la primavera. Durante dos o tres días viajamos lentos por una tierra negra, muerta, cenicienta, que una llovizna helada penetraba y volvía chirle, en un amasijo de pasto carbonizado, barro y ceniza. El cielo era igual de negro que la tierra y el agua que caía sin descanso, gris y glacial. Galopábamos exhaustos, reconcentrados, ateridos y lerdos, un poco irreales, habiendo casi olvidado, después de tantas vicisitudes, la razón de nuestro viaje. Pero al cuarto día, los campos quemados quedaron atrás, y en los que atravesábamos, siempre en dirección del sudeste, unos atisbos de verde tierno empezaron a divisarse entre los pastos muertos del invierno que terminaba. Al quinto, el sol había vuelto a salir en un cielo azul en el que no se veía una sola nube, y a través de un aire limpio y clarísimo a causa de la lluvia, cruzamos unos reseros, y a la tarde nomás avistamos las primeras chacras. La gente nos saludaba al pasar, y se quedaba mirándonos a causa de nuestro aspecto poco común, ya que, sucios y ennegrecidos por el sol y también por el fuego, el humo y la ceniza, exhaustos y miserables, no parecíamos ni resignados ni amargos. En los patios, los durazneros, con su impaciencia habitual, se habían llenado de flores rosas. Yo me quería un poco más a mí mismo que al principio del viaje y el mundo, contra toda razón, me pareció benévolo ese día. A la mañana siguiente, a unos quinientos metros en dirección del río, sobre la barranca, avistamos un largo edificio blanco y, en los fondos, tres altas acacias. Como en la cuarta Bucólica, las Parcas, por esa vez, dijeron que sí.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу