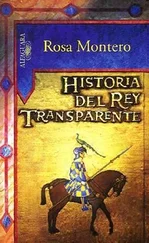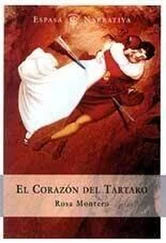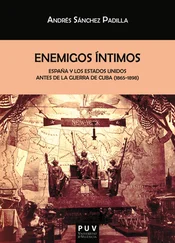Y se marcharon. La conversación con el portero, al día siguiente, fue durísima. Tuve que pedir disculpas, ofrecer unas explicaciones mentirosas, pagar de mi bolsillo el cambio de la cerradura del portal, prometer enmienda y escribir una cartita a cada vecino. Porque querían echarme y yo no tenía adónde ir. Llamé a la dueña de la casa a Estados Unidos y le conté la historia por encima; y mi amiga me dijo que la puerta llevaba rota un par de años, desde que alguien intentó forzarla una Semana Santa. Las cosas, en fin, se fueron calmando, esto es, todas las cosas menos mi congoja y mi desasosiego. Y pasaron así un par de semanas, y llegó el fin de julio, y mi hija volvió del campamento y tuvo a bien verme antes de irse con su padre a la playa. Así que vino a casa, y discutimos, y lloré aunque me había prometido no volver a hacerlo. Luego, a eso de las ocho, y para compensar la calamidad de la tarde, la invité a cenar una apestosa hamburguesa de las que a ella le encantan en el McDonald's de Gran Vía.
Llegamos allí andando, mientras mi hija protestaba de lo feo y lo sucio que era mi nuevo barrio: mi hija es una pija de doce años y además mi presencia, yo no sé por qué, parece irritarla. Rezongaba cuando nos pusimos en la cola e hizo el pedido aún malhumorada, con aires desdeñosos de princesa. El chico que nos atendía se quedó parado y fue eso, su absoluta inmovilidad, lo que me hizo mirarle. Hubiera preferido no reconocerle, pero lo hice. Era él. Era Aitor vestido con el absurdo uniforme del local, el chaleco a rayas y la ridícula gorrita. Nos quedamos contemplando con consternación el uno al otro, mientras los relojes se petrificaban y la Tierra se detenía. Al rato oí chillar a mi hija, como si su voz llegara desde muy lejos:
– Pero, mamá, ¿qué os pasa? -gritaba impaciente, golpeando el suelo con un pie.
– ¿Esto es lo que querías saber? -murmuró él; y después, como saliendo de un conjuro, se volvió hacia la niña y le tomó el pedido.
De modo que era eso. El turno de noche del McDonald's. Le miré a hurtadillas: ahora se le veía tan joven, tan previsible, tan inofensivo. ¿Cómo me podía haber acostado con una criatura semejante? ¿Adónde iba yo con un chico así? Ahora se me antojaba un sueño delirante el haberle creído, siquiera por un momento, mí pareja: qué podría saber ese muchacho de mis problemas, de mí divorcio, de la guerra con mi hija, del horror especular de una madre con demencia senil, del desconsuelo de sentir que has desaprovechado ya la mitad de tu vida. No me atrevía ni a imaginar el origen de la cicatriz de su cara: tal vez una caída de bicicleta, como la de mi hija.
– ¿Nos veremos alguna vez? -preguntó en voz baja cuando nos marchamos.
En la mesa más próxima, un viejo harapiento bebía cerveza con pajita de un vaso de plástico. Cómo he podido engañarme y engañarle así, pensé. Cómo he podido. Pero sonreí y le dije, esta vez consciente mente, la última mentira:
– Sí, claro, un día de éstos. Y salí de McDonald's y de su vida sintiéndome una verdadera miserable.
Me he enterado después de que la idea original fue de los gemelos. Los gemelos tienen quince años y nacieron de una reconciliación de Miguel y Diana. Se ve que se reconciliaron con fruición, porque les salieron repetidos. Miguel y Diana son nuestros padres, pero los llamamos así en vez de papá y mamá porque son bastante jóvenes y bastante modernos, y porque están empeñados en ser nuestros amigos en vez de nuestros padres, que es lo que de verdad deberían ser y lo que necesitamos desesperadamente como hijos. Pero ya se sabe que esa generación de cuarentones anda con la cabeza perdida.
Decía que la idea fue de los gemelos, aunque a mí me llamó Nacho, que es el segundo. Yo soy la mayor y la única que trabaja: escribo textos para publicistas. Así que Nacho me llamó a la agencia y me dijo que Miguel y Diana iban a cumplir las bodas de plata, y que habían pensado en hacerles una fiesta sorpresa, y traer a los abuelos del pueblo, y convocar a los tíos y a los amigos. Eso me dijo entonces Nacho, y ahora que sé que fue cosa de los gemelos lo entiendo mucho mejor, porque son unos románticos y unos panolis y se pasan todo el día viendo telefilmes, de modo que se creen que la vida es así, como en televisión, en donde el cartel de fin siempre pilla a los protagonistas sonriendo, hay que ver lo contentos que terminan todos los personajes y sobre todo lo mucho que se quieren; la tele es un paraíso sentimental que rezuma cariño por todas partes. De modo que los gemelos, que nunca han tenido una fiesta sorpresa en su puñetera vida, pensaron que ya era hora de que Bravo Murillo, que es la calle en donde vivimos, se pareciera un poco a California.
Pero el caso es que el paso elevado de Cuatro Caminos no es el Golden Gate, y mis padres no son artistas de película. Por ejemplo: Miguel lleva en paro desde hace dos años, y aunque le dieron quince millones de indemnización y aún no tienen problemas económicos, el hombre deambula por la casa como afantasmado, y a veces se acuesta después de comer y ya no se levanta en toda la tarde, y no pone música ni lee ni corre por el parque ni hace ninguna de todas esas cosas que antes decía que le gustaría hacer si no tuviera que trabajar, y sólo se afeita una vez cada cuatro o cinco días. Yo aconsejé a los gemelos que hicieran la fiesta sorpresa en uno de esos raros días en los que mi padre se rasura, porque si no iba a tener aspecto de gorrino.
En cuanto a Diana, anda de cabeza entre su trabajo y la casa, y le saca de quicio que Miguel no la ayude.
– Sólo me faltaba dedicar mi vida a hacer la compra -dice Miguel con aire de dignidad ofendida.
– ¡Machista, inútil! Sólo te pido que colabores un poco en vez de estarte todo el día aquí como un pasmarote sin hincarla -contesta mamá.
– Estoy buscando trabajo y eso lleva su tiempo -insiste él, aún más digno y más ultrajado.
– Y luego bien que te gusta comer a mesa puesta y olla caliente, bien que le gusta al señor tenerlo todo dispuesto y arreglado… -prosigue impertérrita Diana: he observado que cuando discuten no se escuchan, sino que cada uno va soltando su propio discurso en paralelo.
– No me entiendes, nunca me has entendido, te crees una persona muy importante, no eres capaz del más pequeño gesto de generosidad y de ternura, Yo aquí hecho polvo y tú tienes que venir a fastidiarme con que si hago la compra, qué mezquindad la tuya…
– Y la culpa la tengo yo, claro. La culpa la tengo yo por consentirte tanto. Todo este tiempo viviendo como un califa y yo aperreada, que si los niños, que si la oficina, que jamás me has ayudado, nunca, nunca jamás, ni cuando estuve enferma, y ahora que no tienes nada que hacer, y que sólo te pido que me eches una mano, ¡si además te vendría bien para salir del muermo!, pues nada, venga a hacerte la víctima. Y pensar que llevo aguantándote así ya no sé cuántos años…
Verdaderamente creo que no era el momento más oportuno para festejar lo de las bodas de plata.
Aconsejé a los gemelos que dejaran la celebración para el año siguiente, pero son unos pazguatos ritualistas e insistieron en que los veinticinco años se tienen que festejar a los veinticinco años, y no a los dieciséis o a los veintisiete. Por lo que yo sé, y ya llevo un montón de años con ellos (tengo veintidós), Miguel y Diana han tenido siempre unas relaciones un poco… ¿cómo decir? Difíciles. A veces se llevan bastante bien, a veces regular y a veces mal. Los últimos meses antes de las bodas de plata fueron horribles. Además, antes se reprimían un poco porque los gemelos eran pequeños, ésa es una de las pocas cosas que hay que agradecerles a ese par de criaturas duplicadas: que Miguel y Diana se mordieran la lengua y procuraran no mantener lo más ardiente de sus batallas frente al público, de modo que, antes, nosotros sólo asistíamos a las escaramuzas de los comienzos o a la fría inquina de las treguas. Un alivio. Pero un día nuestros padres decidieron que los gemelos ya habían alcanzado altura suficiente como para ser testigos de cualquier disputa, y se lanzaron a fastidiarse el uno al otro a tumba abierta.
Читать дальше