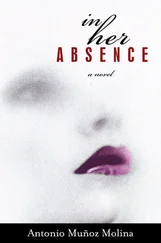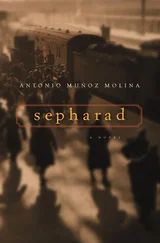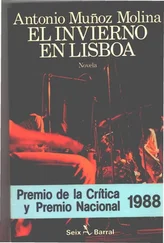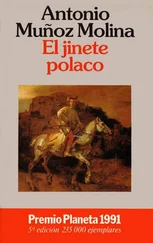– Así que ha vuelto -me dijo: tampoco hablaba igual-. Todos vuelven. ¿No encontró a la chica? Sé lo que le pasa. Se arrepintió de no haber tomado el teléfono que yo quise darle y ahora vuelve para verla otra vez, pero todavía no se atreve a pedírmelo. Se impacienta, viene mucho antes de la hora de abrir. Hace como los otros. Entra aquí y se sienta cerca de la calle, por si la ve aparecer. ¿Sabe a quién me recuerda? A uno que venía antes y la esperaba todas las noches en el callejón y no le hablaba. Pero hoy es inútil que se quede. Se lo digo en contra de mi propio interés. Nada de copas mientras espera que salga a cantar. Beben mucho mientras la miran, porque beber los tranquiliza, buena caja todas las noches. Pero esta noche ella no vendrá. Hay otras, pero a usted no le gustan. A casi nadie. Les recuerdan a sus mujeres, con esos peinados y esos vestidos brillantes. Matrimonios amigos que salen a bailar un sábado por la noche. Les repugna. Sus mujeres fumando y emborrachándose a la segunda copa de champán, porque no tienen costumbre y dicen que se marean en seguida. Lo que les gusta de ella es que parece que no existe. Les da asco la realidad, pero no lo saben. Así que no saben por qué vienen aquí. Yo sí lo sé. Les vendo lo que ellos mismos han soñado. Excelente margen comercial. Dinero a cambio de sueños. Luego enciendo las luces y pagan y se van como perros. Pero usted es un señor. Buen zapato, buen traje de paño, no esas fibras que anuncian ahora. ¿Dónde dejó su gabardina?
Yo oía a aquel hombre como si estuviera soñando sus palabras y su cara. Reía sonoramente, con una verticalidad de borracho impasible, enhiesto sobre el taburete, balanceando sus cortas piernas en el aire. Se pasaba la mano por la barbilla con una unción como de confesor blasfemo. Estaba ahíto de coñac y de palabras sin orden que le brotaban de la carnosa raja de los labios como una baba incesante. Exultaba orgullo de sí mismo, de su potestad de conocer y corromper los sueños de otros, de sus zapatos de ante y su traje a medida que no lograba ocultar la extraña torsión de su cuerpo, de su cabeza agazapada entre los hombros. Al beber proclamaba con movedizos gestos su avaricia de coñac y el gusto de seguir bebiéndolo sin que la embriaguez lo derribara. Estudiaba mi presencia y mi ropa con parpadeos rapaces, como calculando velozmente su precio o la posibilidad de un expolio. Mientras hablaba los músculos de su cara se movían como el hocico de una rata.
«Quiere emborracharme», pensé, «quiere enredarme en palabras para que no vea algo». Miré hacia la calle: sólo vi la cortina metálica a la luz declinante de las farolas recién encendidas.
– Sigue mirando -dijo-. No me cree. Quieren comprar a las mujeres y se imaginan sus apariciones. Pero ella no vendrá. Puede que ya no venga nunca. La ven desnuda y se apaga la luz y ya no la ven cuando vuelve a encenderse. Pura magia. Nadie la ve de verdad. ¿Piensa que voy por ahí diciéndole a cualquiera ese teléfono que le di anoche? Pero puede que hoy no se lo repita.
Más débil que el estrépito del televisor me llegó el sonido de un automóvil que se detenía en la calle. Tras los dibujos del cristal vi a la muchacha, que bajó del asiento posterior y caminó hacia el portal contiguo a la entrada de la boîte, con gafas oscuras, conducida por otra mujer, como una ciega.
– Usted cree que la ha visto -dijo el hombre de la espalda torcida, más serio ahora, como si prolongara contra su voluntad una broma sin éxito-. Pero está equivocado. Cierre los ojos y vuelva a abrirlos y ya no la verá. No le conviene.
Bajó del taburete con una brusca agilidad de simio, dejando unos billetes gastados junto a su copa vacía. Iba a salir, pero le cerré el paso. Para mirarme a los ojos torcía dolorosamente la cabeza sin cuello.
– ¿La está esperando el comisario Ugarte? -dije. A mi espalda un hombre se levantó de una mesa arrastrando los pies.
– Termine su coñac -dijo el de la espalda torcida, apartándome-. Termínelo y váyase. A usted también lo están esperando. En Inglaterra. ¿No hay avión esta noche?
Anduvo cojeando hacia la salida y yo no se lo impedí. Cuando quise moverme una dura mano me retuvo y una cosa punzante se me hincó entre las costillas, muy cuidadosamente, sin herirme la piel. El clamor del partido de fútbol crecía como la riada de una multitud.
– Capitán Darman -dijo el hombre de la espalda torcida, sonriéndome desde la puerta del bar-. ¿No se acuerda de mí? Yo trabajaba ahí al lado, en el Universal Cinema. Vendía las entradas.
Tres o cuatro hombres se habían levantado de las mesas con pesado andar de borrachos y me miraban vigilándome, ajenos al escándalo del partido de fútbol, lentos, como dormidos, con caras sin afeitar y viejas chaquetas oscuras, iguales entre sí, como cofrades de una secta de muertos parcialmente revividos, de muertos tristes que vuelven a andar con desengaño por el mundo. El barman sumergía vasos en un fregadero de cinc y miraba hacia el televisor, aunque tampoco parecía que el fútbol le importara mucho, miraba como cumpliendo su parte en una representación donde también a mí me correspondía un papel que ignoraba, el de rehén o víctima de un vago sacrificio que sería ejecutado por aquellos hombres, por el que me había doblado dolorosamente el antebrazo en la espalda y me clavaba en las costillas la punta de un destornillador. El hombre de la espalda torcida había dado unos golpes en la cortina metálica de la boîte Tabú. Me miró mientras esperaba que se abriera, complaciéndose en mi estupor, en la extrañeza de haber quedado atrapado en aquella taberna entre esos hombres que olían a ropa vieja y a vino y que me custodiaban para evitar que pudiera seguirlo. La estrecha puerta se abrió y antes de desaparecer en la oscuridad vi que levantaba la mano como diciéndome un adiós para siempre, y yo hice un ligero ademán de moverme y el destornillador se hundió con experta crueldad en mi piel. Los otros me contemplaban como si tuvieran ante sí a un prisionero venido de un país muy lejano y sintieran curiosidad por oír cómo hablaba y por tocar su ropa. Volví la cara y vi los ojos del que me sujetaba, oliendo con asco su aliento de tabaco negro y de vino, conté en silencio hasta diez, queriendo que notara la relajación de mi cuerpo, sintiéndome excitado por la inminencia de la acción, igual que cuando era joven. Lancé hacia atrás la mano que tenía libre y en un gesto instantáneo le hundí las uñas en los ojos. Habían pasado más de veinte años desde la última vez que hice eso, tal vez en la sala de espera de una estación en Alemania, pero mis dedos acertaron exactamente en las dos cuencas y cuando los retiré estaban manchados de sangre y el hombre que empuñaba el destornillador chilló y me soltó la mano y cayó al suelo cuando le di una patada en las ingles. Cogí el destornillador y lo esgrimí ante los otros. Desde la barra el camarero había subido el volumen del televisor, que ahora emitía la música de un anuncio. Me miraban como inmovilizados por el espanto de una superstición, sin atender al herido, que se retorcía en el suelo tapándose los ojos con las dos manos. Se movían en círculo a mi alrededor, con la cobardía huraña de los animales castigados. Uno de ellos permanecía ante la puerta. Adelanté el destornillador hacia su cara y se echó a un lado. No me siguieron cuando salí del bar. Los vi parados tras el cristal con dibujos de bocadillos y platos combinados, mirándome con las cabezas juntas, alumbradas por los parpadeos azules de la televisión.
Entré en el portal contiguo al de la boîte Tabú. En la acera ya no estaba el automóvil que había traído a la muchacha. Cerré por dentro y encendí la luz de la escalera. Al fondo había un patio lleno de cajas de botellas. Me empujaba una ira tan pura y tan poderosa como la fría voluntad de cazar, como el instinto de matar a otros para no morir yo. En otro tiempo yo había matado, cuerpo a cuerpo, manejando en mi mano derecha un cuchillo o firmando una orden de ejecución. Ahora aquel instinto olvidado renacía en mí como el rencor y la furia de la juventud. Había una pequeña puerta enrejada en el patio. Hice saltar la cerradura con el destornillador. Reconocí el corredor con bombillas rojas que llevaba a los camerinos y busqué el de Rebeca Osorio. Sentada de espaldas al espejo, una mujer gorda, con el pelo teñido de rubio, estaba cosiendo un vestido. El hombre de la espalda torcida conversaba con ella, haciendo ademanes femeninos que mi llegada interrumpió. ¿Cómo no me di cuenta antes de que llevaba colorete en los pómulos?
Читать дальше