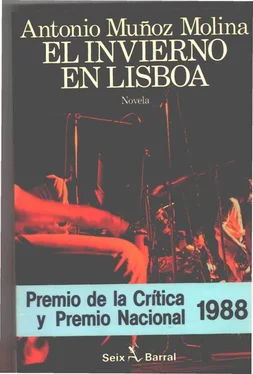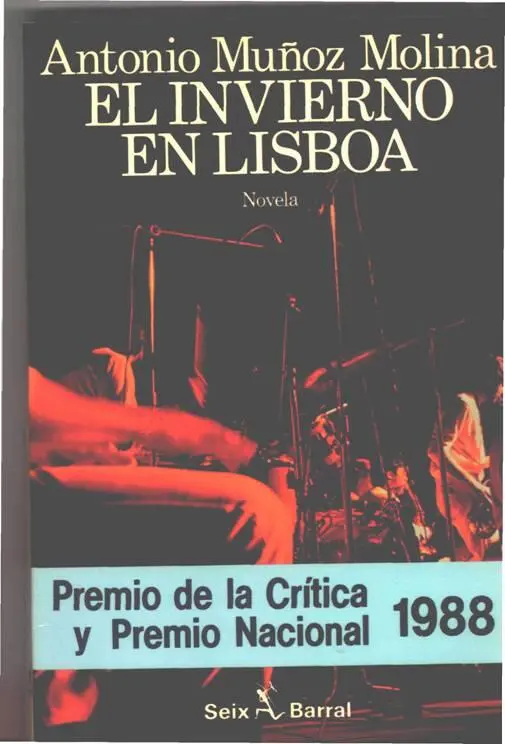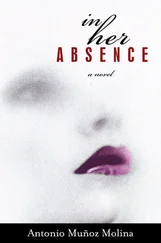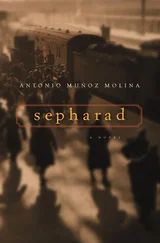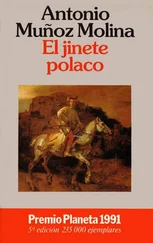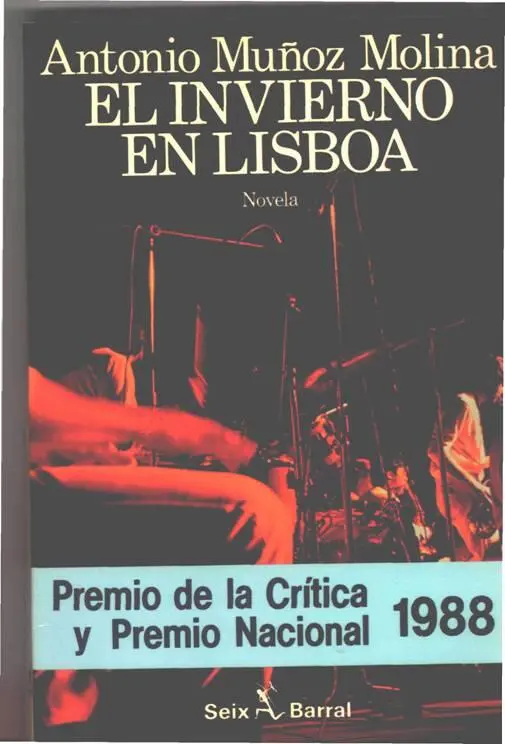
Antonio Muñoz Molina
El Invierno En Lisboa
Para Andrés Soria Olmedo
y Guadalupe Ruiz
«Existe un momento en las separaciones en
el que la persona amada ya no está con nosotros.»
Flaubert: La educación sentimental
Habían pasado casi dos años desde la última vez que vi a Santiago Biralbo, pero cuando volví a encontrarme con él, a medianoche, en la barra del Metropolitano, hubo en nuestro mutuo saludo la misma falta de énfasis que si hubiéramos estado bebiendo juntos la noche anterior, no en Madrid, sino en San Sebastián, en el bar de Floro Bloom, donde él había estado tocando durante una larga temporada.
Ahora tocaba en el Metropolitano, junto a un bajista negro y un batería francés muy nervioso y muy joven que parecía nórdico y al que llamaban Buby. El grupo se llamaba Giacomo Dolphin Trio: entonces yo ignoraba que Biralbo se había cambiado de nombre, y que Giacomo Dolphin no era un seudónimo sonoro para su oficio de pianista, sino el nombre que ahora había en su pasaporte. Antes de verlo, yo casi lo reconocí por su modo de tocar el piano. Lo hacía como si pusiera en la música la menor cantidad posible de esfuerzo, como si lo que estaba tocando no tuviera mucho que ver con él. Yo estaba sentado en la barra, de espaldas a los músicos, y cuando oí que el piano insinuaba muy lejanamente las notas de una canción cuyo título no supe recordar, tuve un brusco presentimiento de algo, tal vez esa abstracta sensación de pasado que algunas veces he percibido en la música, y cuando me volví aún no sabía que lo que estaba reconociendo era una noche perdida en el Lady Bird, en San Sebastián, a donde hace tanto que no vuelvo. El piano casi dejó de oírse, retirándose tras el sonido del bajo y de la batería, y entonces, al recorrer sin propósito las caras de los bebedores y los músicos, tan vagas entre el humo, vi el perfil de Biralbo, que tocaba con los ojos entornados y un cigarrillo en los labios.
Lo reconocí en seguida, pero no puedo decir que no hubiera cambiado. Tal vez lo había hecho, sólo que en una dirección del todo previsible. Llevaba una camisa oscura y una corbata negra, y el tiempo había añadido a su rostro una sumaria dignidad vertical. Más tarde me di cuenta de que yo siempre había notado en él esa cualidad inmutable de quienes viven, aunque no lo sepan, con arreglo a un destino que probablemente les fue fijado en la adolescencia. Después de los treinta años, cuando todo el mundo claudica hacia una decadencia más innoble que la vejez, ellos se afianzan en una extraña juventud a la vez enconada y serena, en una especie de tranquilo y receloso coraje. La mirada fue el cambio más indudable que noté aquella noche en Biralbo, pero aquella firme mirada de indiferencia o ironía era la de un adolescente fortalecido por el conocimiento. Aprendí que por eso era tan difícil sostenerla.
Durante algo más de media hora bebí cerveza oscura y helada y lo estuve observando. Tocaba sin inclinarse sobre el teclado, más bien alzando la cabeza, para que el humo del cigarrillo no le diera en los ojos. Tocaba mirando al público y haciendo rápidas contraseñas a los otros músicos, y sus manos se movían a una velocidad que parecía excluir la premeditación o la técnica, como si obedecieran únicamente a un azar que un segundo más tarde, en el aire donde sonaban las notas, se organizase por sí mismo en una melodía, igual que el humo de un cigarrillo adquiere formas de volutas azules.
En cualquier caso, era como si nada de eso concerniera al pensamiento o a la atención de Biralbo. Observé que miraba mucho a una camarera uniformada y rubia que servía las mesas y que en algún momento intercambió con ella una sonrisa. Le hizo una señal: poco después, la camarera dejó un whisky sobre la tapa del piano. También su forma de tocar había cambiado con el tiempo. No entiendo mucho de música, y casi nunca me interesé demasiado por ella, pero oyendo a Biralbo en el Lady Bird yo había notado con algún alivio que la música puede no ser indescifrable y contener historias. Esa noche, mientras lo escuchaba en el Metropolitano, yo advertía de una manera muy vaga que Biralbo tocaba mejor que dos años atrás, pero a los pocos minutos de estar mirándolo dejé de oír el piano para interesarme en los cambios que habían sucedido en sus gestos menores: en que tocaba erguido, por ejemplo, y no volcándose sobre el teclado como en otro tiempo, en que algunas veces tocaba sólo con la mano izquierda para tomar con la otra su copa o dejar el cigarrillo en el cenicero. Vi también su sonrisa, no la misma que cruzaba de vez en cuando con la camarera rubia. Le sonreía al contrabajista o a sí mismo con una brusca felicidad que ignoraba el mundo, como puede sonreír un ciego, seguro de que nadie va a averiguar o a compartir la causa de su regocijo. Mirando al contrabajista pensé que esa manera de sonreír es más frecuente en los negros, y que está llena de desafío y orgullo. El abuso de la soledad y de la cerveza helada me conducía a iluminaciones arbitrarias: pensé también que el baterista nórdico, tan ensimismado y a su aire, pertenecía a otro linaje, y que entre Biralbo y el contrabajista había una especie de complicidad racial.
Cuando terminaron de tocar no se detuvieron a agradecer los aplausos. El baterista se quedó inmóvil y un poco extraviado, como quien entra en un lugar con demasiada luz, pero Biralbo y el contrabajista abandonaron rápidamente la tarima conversando en inglés, riendo entre ellos con evidente alivio, igual que si al sonar una sirena dejasen un trabajo prolongado y liviano. Saludando fugazmente a algunos conocidos, Biralbo vino hacia mí, aunque en ningún momento había dado señales de verme mientras tocaba. Tal vez desde antes de que yo lo viera él había sabido que yo estaba en el bar, y supongo que me había examinado tan largamente como yo a él, fijándose en mis gestos, calculando con exactitud más adivinadora que la mía lo que el tiempo había hecho conmigo. Recordé que en San Sebastián -muchas veces yo lo había visto andando solo por las calles- Biralbo se movía siempre de una manera elusiva, como huyendo de alguien. Algo de eso se traslucía entonces en su forma de tocar el piano. Ahora, mientras lo veía venir hacia mí entre los bebedores del Metropolitano, pensé que se había vuelto más lento o más sagaz, como si ocupara un lugar duradero en el espacio. Nos saludamos sin efusión: así había sucedido siempre. La nuestra había sido una amistad discontinua y nocturna, fundada más en la similitud de preferencias alcohólicas -la cerveza, el vino blanco, la ginebra inglesa, el bourbon- que en cualquier clase de impudor confidencial, en el que nunca o casi nunca incurrimos. Bebedores solventes, ambos desconfiábamos de las exageraciones del entusiasmo y la amistad que traen consigo la bebida y la noche: sólo una vez, casi de madrugada, bajo el influjo de cuatro imprudentes dry martinis, Biralbo me había hablado de su amor por una muchacha a quien yo conocía muy superficialmente -Lucrecia- y de un viaje con ella del que acababa de volver. Ambos bebimos demasiado aquella noche. Al día siguiente, cuando me levanté, comprobé que no tenía resaca, sino que todavía estaba borracho, y que había olvidado todo lo que Biralbo me contó. Me acordaba únicamente de la ciudad donde debiera haber terminado aquel viaje tan rápidamente iniciado y concluido: Lisboa.
Al principio no hicimos demasiadas preguntas ni explicamos gran cosa sobre nuestras vidas en Madrid. La camarera rubia se acercó a nosotros. Su uniforme blanco y negro olía levemente a almidón, y su pelo a champú. Siempre agradezco en las mujeres esos olores planos. Biralbo bromeó con ella y le acarició la mano mientras le pedía un whisky, yo insistí en la cerveza. Al cabo de un rato hablamos de San Sebastián, y el pasado, impertinente como un huésped, se instaló entre nosotros.
Читать дальше