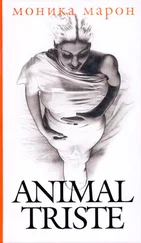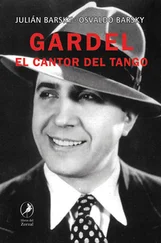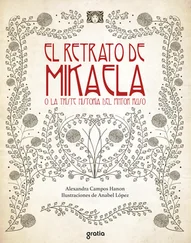Estirados, muy juntos, con las manos se aferraban al borde del coche. Era un vagón de pasajeros, brillante en los costados y mugriento en la superficie exterior del techo. El viento zumbaba sobre sus cabezas y producía un ruido ensordecedor. Miraban el horizonte negro. Alguna luz aparecía como una instancia curiosa y los distraía hasta que el tren la dejaba atrás. A veces se miraban las caras. En ellas no había otra expresión que la del esfuerzo por mantenerse adheridos a la superficie para no ser arrancados por el viento. Cuando el tren se detuvo en la estación de un pueblo pequeño, bajaron sobre los topes que separaban los coches.
– No doy más -dijo Soriano-, estoy acalambrado.
– Entremos -replicó Marlowe.
Saltaron a tierra y subieron al tren. Se encerraron en un baño, se alisaron las ropas y el pelo con las manos y salieron al pasillo. Pasaron a un vagón y se sentaron. Frente a ellos, un matrimonio que aparentaba sesenta años tediosos viajaba en silencio. La mujer tenía el pelo teñido de gris y el hombre miraba con dureza tras unos diminutos lentes. Marlowe sacó el atado de cigarrillos y le pasó uno a su compañero.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Soriano.
– No sé -respondió Marlowe-, tal vez a Las Vegas.
– Eso esta lejos de Bay City,
– Muy lejos.
La mujer del asiento próximo los miraba, divertida. Habló en castellano:
– Perdón, señores: ¿por casualidad ustedes son argentinos?
– Él, señora -respondió el detective, con una sonrisa fría-, yo no tengo el honor.
– ¿Ah! ¡El señor! -gritó la mujer, mientras se tomaba la cara con ambas manos-. ¡Argentino! ¡Yo soy cordobesa!
Soriano la miró. En ese momento lo último que hubiera querido encontrar era a un argentino.
– ¡Mi marido es porteño! -lo señaló con un dedo.
Dos argentinos. Soriano se puso muy serio. Parecía un perro sorprendido mientras robaba la carne al dueño.
– Que bien -dijo desganado-, que casualidad.
– ¿Usted de donde es? -pregunto el hombre, con desconfianza.
– De Buenos Aires -dijo Soriano-, no soy porteño, pero vivo allá.
– ¡Que maravilla! -aulló la mujer-. ¿Se está divirtiendo?
– Mucho, señora -terció Marlowe-, los argentinos son muy divertidos. Más aún si están juntos. Los dejo charlar, mientras tomo una copa en el bar.
Se levantó. Soriano lo miró con horror. El detective saludó y se fue por el pasillo.
– ¿Qué le pasó a su amigo en el brazo? Parecía herido -preguntó el hombre.
– Nada -respondió Soriano.
– Sin embargo -insistió el porteño-, estaba lastimado.
Miraba con gesto desconfiado. Sus ojos eran pequeños y fríos. Acercó su rostro al de Soriano en actitud cómplice.
– ¿Es yanqui? -hizo un guiño.
– Sí, muy buen tipo.
– Se la dieron -agregó el hombre, solemne-. Tenía sangre en el saco.
Soriano levantó la vista. Estaba en guardia.
– No. Se lastimó en el pueblo, en una doma.
– ¿En una doma?
– Sí.
– ¿Con el saco puesto? -el hombre levantó las cejas.
– Los yanquis son muy raros. Quiso frenar el caballo y se enganchó. Nos divertimos mucho.
– Claro -dijo el hombre.
Hubo un silencio prolongado. La mujer lo quebró.
– Tiene los pies muy sucios de barro -indicó el pantalón y los zapatos de Soriano.
– Estuvo lloviendo -dijo el periodista y sonrió.
Los otros seguían serios.
– ¿Cuánto hace que anda por acá? -dijo ella.
– Dos semanas, más o menos -respondió Soriano.
– ¿Qué hace? -preguntó el porteño.
– Paseo.
– Aja -asintió el hombre-. ¿Son artistas?
– No. -Soriano se puso nervioso.- No, yo soy periodista y mi amigo… él es domador.
– Aja -repitió el viejo; luego bajo la voz-. Vi su show por la televisión.
Soriano se quedó frío.
– ¿Qué show? -preguntó por fin.
– El de los Oscars. Las peleas. Buen programa.
Fuera de lo común. Los diarios dicen que fue improvisado.
– ¡Ah, si! -sonrió-. Fue improvisado. Una sorpresa. Hay que innovar.
– Claro -dijo el hombre-. Lastima lo de Carlitos Chaplin. ¿También fue improvisado?
Soriano se puso tenso. Miro al hombre.
– ¿Por qué? -preguntó.
– Ustedes se lo llevaron. Los vio todo el mundo.
– Era parte del show -replicó Soriano, arrastrando la voz.
– ¿Si? -el porteño se puso de pie-. Los diarios dicen que la policía los anda buscando.
Puso su cuerpo frente al de Soriano, cerrándole el paso. Gritó:
– ¡Policía! -luego repitió el grito en inglés.
– ¡Viejo alcahuete! -dijo Soriano, y se levantó de un salto-. ¡Argentino, hijo de puta!
Dio un empellón al hombre y salió al pasillo. La gente se puso de pie.
– ¡Al ladrón! -gritó una gorda que nunca había tenido expresión en su cara.
Soriano corrió. Un par de hombres saltaron al pasillo e intentaron detenerlo; de un tirón se deshizo de ellos. Un muchacho con uniforme de soldado le dio un empellón y lo tiró sobre una pareja joven. Estaba rodeado. Tenía el rostro desencajado. Sacó su revolver del bolsillo del pantalón.
– ¡Quietos! -gritó.
El soldado quedó paralizado. Soriano se levantó. Apuntó a la cabeza de una vieja y la empujó. Alguien lo tomó de atrás y le hizo un torniquete con el brazo. El soldado le saltó encima y le quitó el arma. Un hombre grande como un álamo le pegó en la cara. Soriano cayó al suelo. La gente empezó a darle patadas. Un policía de rostro anguloso apareció en la puerta. Soriano gritaba de dolor y la gente de rabia, de miedo. El policía apartó a los agresores. Gritó más fuerte que ellos, con esa voz que tienen los perros callejeros. Los zamarreó y logró silencio por un momento.
– ¡Es el tipo de la televisión! -gritó en inglés el viejo argentino-. ¡El secuestrador!
– ¡Tenía un revolver! -bramó otro hombre y entregó el arma al policía.
– A ver, amigo -dijo el agente-, levántese y explique.
Soriano se puso de pie.
– No hablo inglés -dijo en inglés.
– ¿Ah, no? -el policía gruñó-. Entonces venga conmigo.
Lo empujó a través del vagón. La gente sonreía. El porteño aplaudió. La mano del guardia era una tenaza en torno del brazo del argentino. Cruzaron varios vagones en dirección a la sala del guarda. Al pasar por el bar, Soriano vio a Marlowe sentado a una mesa, solo; había terminado de tomar un whisky. No se saludaron. El policía empujó a Soriano dentro del escritorio del guarda.
– Bueno -dijo-, a cantar.
Marlowe pagó y se levantó. Pidió permiso a la gente que se había amontonado contra la puerta que el guarda trataba de cerrar desde su escritorio. Alcanzó a ver como su compañero era empujado contra una silla. La puerta se cerró. El detective encendió un cigarrillo. Sintió que pisaba un pie y se disculpó con una sonrisa fría. Buscó en un bolsillo del saco. En su mano izquierda apareció la pistola. Abrió la puerta y la cerró tras de si. Levantó el arma.
– Sin moverse, agente -dijo, sereno.
Soriano se puso de pie. Metió la mano en la chaqueta del policía y recuperó su revolver. Apuntó al guarda.
– Levanten las manos y pónganse contra la pared -dijo Marlowe, y echo llave a la puerta.
Luego se acercó y quitó el revolver de la cartuchera del policía.
– Estamos en un lío serio -dijo, dirigiéndose a Soriano-. Somos famosos.
Soriano lo miró sin contestar. El detective se acercó al policía y le pegó con la pistola en la cabeza. Soriano iba a hacer lo mismo con el guarda, pero el detective lo detuvo.
– Déjeme a mi -hablaba lentamente-, usted tiene la mano muy pesada.
Golpeó al empleado del tren. Los dos hombres quedaron tendidos en el piso. Marlowe se sentó sobre el escritorio.
Читать дальше