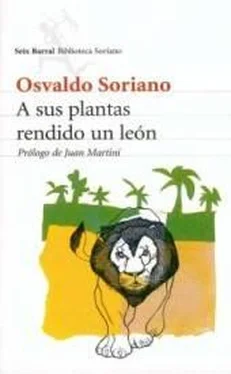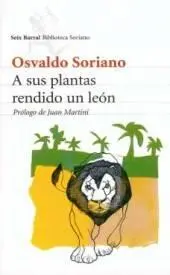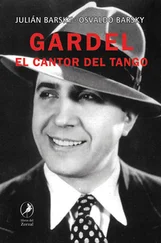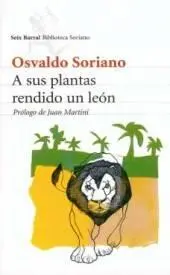
Osvaldo Soriano
A sus plantas rendido un león
A José María Pasquini Durán,
por el cónsul, por la amistad.
Esa mañana, cuando el cónsul Bertoldi fue a visitar la tumba de su mujer, se sorprendió al comprobar que la señora Burnett no había dejado una rosa sobre la lápida. Como todos los viernes, podía verla al otro lado del cementerio, frente al mausoleo de los ingleses. Sólo que esta vez la rosa no estaba allí y la señora Burnett le daba la espalda. Pese a los 45 grados llevaba un vestido largo de cuello cerrado, que nunca le había visto, y la capelina que se ponía para las fiestas de cumpleaños de la reina Isabel. Confusamente el cónsul intuyó que algo andaba mal. Quiso correr hacia ella, pero el pantalón empapado de sudor se le pegaba a las piernas y lo obligaba a moderar el paso. Avanzó por la calle principal, a la sombra de las palmeras, y tuvo que quitarse varias veces el sombrero para saludar a los blancos que paseaban en familia. Notó que nadie le retribuía el gesto, pero estaba demasiado apurado para detenerse a pensar. Sobre las colinas alcanzó a ver, casi desteñidos por el sol, a los militares británicos que terminaban las maniobras y regresaban al cuartel.
La señora Burnett levantó la sombrilla y empezó a caminar hacia el portal. El cónsul apuró la marcha y cruzó en diagonal entre las tumbas y los yuyos. La alcanzó frente a la capilla y la saludó con una reverencia exagerada.
– Ándate, Faustino, que no nos vean juntos -dijo ella, y agregó, casi en lágrimas-: ¿Por qué tenían que hacer eso, Dios mío, por qué?
La mirada de Daisy lo asustó y lo hizo retroceder hasta la galería donde un grupo de nativos rezaba un responso. Se disculpó con un gesto respetuoso y fue a apoyarse contra la pared. Le pesaba la ropa y tenía un nudo en el estómago. Pensó que la había perdido y lo invadió una tristeza tan profunda como la letanía que murmuraban los negros frente al ataúd abierto. Miró hacia el portal y la vio subir al Rolls de la embajada. Un jeep con cuatro soldados salió de entre los árboles y fue a pegarse al paragolpes trasero del coche.
El cónsul se acercó a un grifo para refrescarse la cara. Los nativos pasaron a su lado cargando el féretro; algunos lloraban, y otros cantaban una tonada pegadiza. Bertoldi empezó a caminar hacia el centro, pero estaba demasiado abatido, y casi sin darse cuenta se subió a un ómnibus que repechaba la cuesta a paso de hombre.
Preguntó el precio del boleto y se corrió hacia el fondo, entre las cajas de bananas y las jaulas de los pájaros. Los negros lo miraban con curiosidad, y el cónsul temió que su presencia allí fuera tomada como una provocación. Nadie, aparte de él, llevaba pantalones largos ni usaba reloj pulsera. Cuando bajó en la plaza del mercado fue a sacar el pañuelo y se dio cuenta de que le habían robado la billetera con los documentos y la poca plata que le quedaba. Miró a su alrededor y vio a los vendedores que mojaban las verduras con una manguera. De pronto, en medio de esa multitud de rotosos, sintió, como nunca desde la muerte de Estela, una incontenible necesidad de llorar.
Cruzó la plaza abriéndose paso entre la gente, protegiéndose los bolsillos vacíos, y se acercó a las letrinas de madera que los ingleses habían construido en la época de la colonia. No encontró ninguna que pudiera cerrarse por dentro y entró en la última, frente a la estatua del Emperador. Se sentó sobre las tablas mugrientas, entre un enjambre de moscas, y dejó que las primeras lágrimas le corrieran por la cara. De pronto tuvo como un acceso de tos, una descarga de algo que llevaba adentro como un lastre. Pensó en sus cincuenta años cumplidos en ese miserable rincón del mundo, dejado de la mano de Dios, y se sumergió en un sentimiento de compasión e impotencia. Se apretó la cara con las manos y se dobló hasta triturarse la barriga mientras imaginaba que nunca más podría reunirse con Daisy en la caballeriza de los australianos. Alguien empujó la puerta, y el cónsul tuvo que levantar un pie para trabarla mientras murmuraba un implorante "ocupado". Entre sus zapatos flotaban cáscaras de naranjas y papeles deshechos. Buscó el paquete de cigarrillos y contó los que le quedaban. Sacó uno y guardó los otros tres para la noche. El humo lo hizo sentirse mejor. De sus ojos caían todavía unos lagrimones espesos que le resbalaban por la cara. Las paredes de madera estaban llenas de dibujos obscenos e insultos contra los ingleses plagados de faltas de ortografía. También había largas frases en bongwutsi que no pudo descifrar. En todos- esos años sólo había aprendido a pronunciar algunas fórmulas de cortesía y los nombres de las cosas que compraba todos los días.
Cuando la brasa del cigarrillo llegó al filtro, se limpió los ojos y volvió a la plaza. Cruzó la calle y buscó la delgada línea de sombra. La plaza empezaba a vaciarse. Caminó lentamente mientras las campanas de una iglesia sonaban a intervalos largos. Atravesó el bulevar de las embajadas, adornado de flores y palmeras, y advirtió que en la otra esquina dos guardias ingleses estaban armando una garita a un costado de la calle. Frente a la embajada de Pakistán había un Cadillac negro, y el cónsul se agachó para mirarse en el espejo. Tenía unas ojeras profundas y la nariz enrojecida, y trató de sonreír para ablandar los músculos. Estuvo haciendo morisquetas con los labios hasta que el vidrio de la ventanilla empezó a bajarse y una voz de mujer le preguntó si necesitaba algo. El cónsul se quitó mecánicamente el sombrero y retrocedió sin contestar.
Iba a tomar por la calle lateral cuando vio el Lancia del commendatore Tacchi frente al garaje de la embajada. Bertoldi pensó que el italiano podía sacarlo del apuro con diez o veinte libras y se acomodó el pelo antes de ir a tocar el timbre. Un negro de chaqueta colorada abrió la puerta y le dijo que Tacchi había ido a una reunión con los demás diplomáticos en la residencia de Gran Bretaña.
El cónsul se alejó preguntándose por qué diablos los embajadores habían decidido reunirse un viernes. Cuando se trataba de un golpe de Estado, Mister Burnett convocaba a sus aliados a evaluar la situación en su casa, pero jamás lo había hecho a la hora del almuerzo. Esa mañana Bertoldi no había percibido clima de agitación, de manera que decidió volver a su casa y prepararse algo de comer mientras esperaba el regreso del commendatore Tacchi.
Entró en una calle angosta, de chalés y baldíos abiertos. En la segunda esquina estaba el consulado argentino. Durante años Estela se había ocupado del jardín, pero ahora las plantas estaban marchitas y los yuyos empezaban a cubrirlo todo. El sendero de lajas que llevaba hasta el mástil estaba desapareciendo y todas las mañanas Bertoldi se abría paso entre la maleza para izar la única bandera que tenía.
Empujó con una rodilla la puerta de la cerca y recogió la edición internacional de Clarín que asomaba por la ranura del buzón. El diario era la única correspondencia que recibía de Buenos Aires y llegaba a nombre de Santiago Acosta, el anterior cónsul. En esas pocas páginas, Bertoldi trataba de adivinar cómo habría sido su vida en esos años si se hubiera quedado en una oficina de la cancillería. Encendió la radio y se tranquilizó al oír que la música era la misma de siempre. Se quitó la ropa, se puso a calentar unos fideos y desplegó el diario sobre la mesa. Otro empate de Boca. Se detuvo un momento en el resumen del partido. Los jugadores habían ido cambiando en esos años hasta que las formaciones de los equipos se volvieron conglomerados de nombres sin sentido, onomatopeyas a las que el cónsul daba vida con su imaginación. Abrió la heladera y se dio cuenta de que se había quedado sin manteca. Contó los días que le faltaban para cobrar el sueldo y se preparó los tallarines con tomate y una gota de aceite mientras la radio transmitía el oficio religioso del mediodía.
Читать дальше