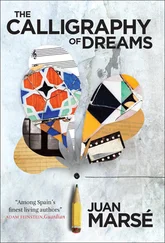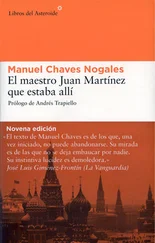– Ahora todos somos iguales.
– Iguales nunca, comecuras.
– Baja la voz, animal -el Fusam-. Nos hemos juntado para ver qué se hace, no para discutir otra vez lo mismo.
– Era una broma, tú -Palau palmeando el bolsillo donde ha guardado el carnet-. Lo llevaré siempre conmigo, me traerá suerte.
– Estás como una cabra.
– De todos modos el carota tiene razón -dice Bundó-. ¿Ya empezamos de nuevo con la mierda de la burocracia?
Esta vez se trata de hacer las cosas bien, diría Sendra, y esa misma frase había de repetirla muchas más veces, siempre poniendo paz en el grupo, paciente pero firme, y también esa noche al partir el plástico en dos pedazos sobre la mesa: Prepáralo, Marcos. Navarro, trae los lapiceros. Y tú el plano.
– ¿Hacer bien las cosas? -dice Palau-. En buena hora. Con los alemanes en la frontera. ¿No os han controlado aún, los nazis, a todos los de la Sindical?
Sendra no contesta, se sienta a la mesa con aire de fatiga, despliega el plano de la ciudad, su dedo busca el distrito trece.
– Yo creo que incluso entrarán -dice el «Taylor» con sueño-. Lo están deseando.
– Ojalá. Si los alemanes cruzaran los Pirineos, haríamos guerrillas -Navarro siempre soñando.
Amasar el plástico en dos láminas delgadas. Del bueno. Un plástico que habría sido robado en Francia, como la dinamita para los primeros trabajos y aquel rudimentario material para fabricar toda clase de artefactos explosivos, todo robado en las mismas narices de los alemanes, en las minas y en los almacenes de las constructoras de embalses donde aún trabajaban los camaradas, en la Francia ocupada. Sendra pregunta a Palau si ha ido al consulado británico por los boletines, y el carota gruñendo: ¿Me habéis tomado por el botones del Ritz? No he podido, hoy me tocaba llevar el chico al cine. Además, para qué mierda queremos esos papeluchos, con franqueza, Sendra, tenemos que echarle más huevos al asunto, hacer más pupa, ya estoy cansado de pintar letreritos y tirar octavillas.
Sendra captará la torpeza de mis manos con el plástico, no salen bien los cataplasmas, un trabajo tan fácil: Marcos, espabila.
– Tampoco es cosa de niños -Bundó a Palau-. Espera y verás, no sea que te arrugues tú el primero.
– ¿Te parece cosa de nada, este regalo? -el jorobado señalando la bomba en mis manos -. Dámela, yo me encargo.
El Fusam corriendo encorvado y en zigzag en mitad de la calle Mallorca, los faldones abiertos del abrigo negro revoloteando como alas de cuervo sobre su joroba, esquivando las ráfagas del naranjero del policía apostado en la puerta de la Provincial de Falange. Intuyendo de algún modo la inminencia de la explosión a su espalda, el gris se tira al suelo dejando de disparar unos segundos, que el chepa aprovecha para alcanzar la esquina. Como una rata rabiosa, el Fusam, menudo elemento. Casi al mismo tiempo, la puerta del vestíbulo salta a la calle en medio de un vómito negro de cristales y madera astillada, cayendo sobre el agente tendido en la acera. Acurrucadas contra la pared, a gatas, dos mujeres no paran de chillar. De la Provincial salen los primeros falangistas, ilesos, tosiendo. Al amparo de la esquina el Fusam alcanza el automóvil Wanderer negro que se desliza lentamente junto al bordillo de la acera con la puerta abierta, y estas manos no temblaron al tirar de él por las solapas, Palau palmeándome la espalda en señal de aprobación: Un poco más de entrenamiento y estarás como antes, marinero.
Palau y sus grandes dientes amarillos como fichas de dominó alegrando su cara, en el gallinero del Gran Price, cómo le gustaban aquellas veladas de boxeo donde nuestro miedo podía mezclarse con los gritos del público, las broncas y los silbidos de los ciudadanos. Repartía farias el carota y gritaba ¡Romero, saca la zurda, al hígado, al hígado!, y riéndose clavaba el codo en el costado de Meneses:
– Ya me han dicho que fuiste al pueblo a buscar a tu Margarita, ya. Por cierto, no la lleves al Shang-hai, pueden reconocerte.
– Ahora se llama Bolero -dice el «Taylor».
– Es igual. El dueño es el mismo, y le conozco. Y volviendo al marinero, qué bien se portó el otro día. Pero -Palau mirando a Navarro con una mueca burlona en los labios -también es jugársela por bien poco, collons. Hay cosas que les hacen mucha más pupa y dejan más beneficios…
– ¿Por ejemplo? -Jaime Viñas no consigue hacerse entender en medio de una bronca de los espectadores contra el arbitro del combate -. ¿Eh? ¿Por ejemplo?
– Déjale -dice Navarro-. ¿No ves que es un fanfa?
– A ver si te parto los morros, Navarrete. ¡Arbitro, cabrón!
– Venga, di -insiste Jaime-, ¿qué puede hacerles más daño que la caja de zapatos? Anda, di.
Palau observa el cordón desatado del zapato izquierdo. Se agacha, sonríe bajo el ala del sombrero, se incorpora rápido, clava el cañón de la pistola imaginaria bajo el gabán doblado al brazo en las costillas de Jaime mientras con la otra mano le quita limpiamente la cartera, susurrándole al oído:
– Esto. Se lo digo siempre al meu nano: Mingo, si quieres acabar con los fachas, quítales la cartera.
– No hay Dios que te aguante, Palau, no tienes remedio.
Las tres mujeres avanzaban de rodillas por el corredor, iban a su encuentro arrastrando las piernas envueltas en paños deshilachados.
– El doctor Malet te anda buscando, Ñito -dijo la más vieja escurriendo la bayeta en el cubo -. Que dónde te metes.
– No le importa.
– Verás qué bronca. Que cuando no estás en el bar mamando, que dónde te metes.
– En la castaña de su tía -el celador pisoteando lo fregado, saltando como un mono -. Díselo, anda.
– Muy bien. Tú verás lo que haces.
– Eso.
– Ay, viejales, qué mal te veo -terció la otra fregona, acomodando las rodillas en el cojín podrido-. Pisones. Podrías tener más cuidado.
El celador siguió su camino entre lívidas paredes de losetas blancas, salió a una galería y luego enfiló un pasillo lateral hacia la salida del Clínico. Iba con la cabeza gacha, sobándose las mejillas malafeitadas, bostezando. Estudiantes corriendo le palmeaban la espalda al pasar, monjas y enfermeras presurosas le adelantaban. En la escalinata de la Facultad de Medicina, el sol le cegaba los ojos: nunca se fijaba en nada hasta llegar al bar, la calle y el mismo bar no eran más que una prolongación de los corredores interiores, los invisibles pasillos del tiempo.
Escogió una mesa frente al televisor mudo y vio el final de un borroso partido de fútbol bajo la lluvia, en un campo enfangado de un remoto país. Los tacones de las enfermeras resonaban en el piso de madera, las mesas estaban ocupadas por celadores comiendo bocadillos y estudiantes de palique, y las paredes lucían una decoración fantasmal, una arboleda calcinada en medio de una neblina verde-gris. Acabada la transmisión deportiva, en los ojos de Ñito persistía el barrizal dificultando el movimiento, figuras grotescas debatiéndose en una pesadilla de silencio, y sus dedos torpes y sanguíneos, sobre la mesa plastificada, rasgaron el papel de seda que envolvía el pedazo de pastel birlado por Sor Paulina en la cocina; entonces volvió la cabeza al mozo del mostrador con la muda súplica en la cara: Sólo una, Paco. También aquí, igual que en los pasillos, lo abordan los estudiantes: Celador, un impreso de exámenes, y su mano saca el folleto del bolsillo y recibe la propina, y si es una muchacha su mano se mueve lentísima y distraída, amansada y expectante, para dar tiempo a los ojos: esas rodillas, esa faldita, esos pechos oprimidos por los libros de texto, ¿quieres una pastilla juanola, niña?, son de buenas para besar al novio…
Mordió el pastel con expresión compungida.
Читать дальше