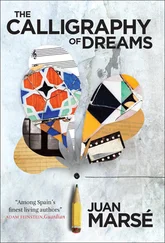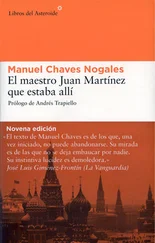– Un coñaquito, no seas capullo, Paco.
– Que no, que no te fío más.
– Sólo uno.
– El doctor Malet y el doctor Albiol te andan buscando.
– ¿Iban juntos?
– No.
– Cuervos -masticando un frío de nevera, una desolación de gran cocina de hospital metida en la entraña helada del pastel -. Que se vayan al infierno.
Se ensimismó mirando el televisor, los ojos arrasados por una agüilla estática: tendré que volver a Sor Paulina y a sus brebajes, peor es nada, a éste deberían llevarle a Lourdes… Se adormeció ante las grises imágenes de policías y maleantes, viendo al otro inválido en la otra silla de ruedas: la misma manera de avanzar, soltando codazos al aire, estirando el cuello y cabeceando como una tortuga sedienta, treinta años atrás, ansioso de llegar ante él y clavar los ojos en su bragueta, preguntarle: -¿Cómo te llamas, muchacho? -tal vez oler su bonita muñequera de cuero repujado y su romana colgada al cinto-. Pues escúchame, Java; si el señor.obispo sale por aquella puerta en vez de ésta, me das la vuelta a la silla. Pero rápido. -Sí, señor -y aún podía ver al Tetas orinando interminablemente bajo las estrellas, arrimado al tronco de una acacia en la calle Escorial: -Qué bien inventas, mariconazo, es igual que una peli. -Hay pelis que son verdad -era la voz de Martín-. ¿Qué pasó?
– Menos prisa. Todavía no han hecho la autopsia -gruñó el celador.
El mozo le observaba con las manos en el fregadero, calibrando aquella persistente sonrisa de ido: Si ya lo está, mamado, qué más da, y agarró la botella y la copa, dejó ésta rebosante de coñac en la mesa y regresó al mostrador sin decir nada. Pero captó el parpadeo feliz, el agradecimiento tras las legañas. Qué pasó, cuenta.
Pasó que ya estamos en Lourdes y empujando la silla de ruedas, llevando al Provisional vestido de uniforme hasta el centro mismo de la intriga y de un follón de puta madre. Al final no hubo milagro… Pero no empieza ahí la cosa, sino antes del viaje a Lourdes, en el palacio episcopal de Barcelona, allí se conocieron: van los dos integrando una delegación de feligreses de la Parroquia que organiza la peregrinación a Lourdes y esperan ser recibidos por el señor obispo en una sala alfombrada. Qué silencio en este palacio, qué siseo de preces y qué murmullos de terciopelos, qué sedosos rumores. A ratos empuja la silla de Conradito esa catequista gordita, hija de un sargento, en la cabeza una mantilla blanca de brocado… -La señorita Paulina, sí -precisa la impaciente voz de Amén sentado en la cruz de la acacia, sosteniendo la noche estrellada con su grave cabeza de adulto llena de mugre y con ronchas de calvicie. En la acera, Mingo y Luis ya se habían enredado preguntando: ¿Qué hacía él allí, Sarnita, cómo pudo colarse en el palacio? ¿O es que ya se conocían, él y el inválido?
Para inspirar confianza a las beatas, no hay como desgraciarse, escoñarse; por ejemplo, cojear y mirar bizco y cazar moscas con una mano retorcida, tonta, agarrotada, así: un pobre tullido, una criatura tarada y desvalida y digna de lástima. Pero es que, además, el puto de Java acompañaba a la catequista, la ayudaba a trasladar la silla del alférez vestido de gala: botas relucientes, calzón de pana acanalada, la estrella dorada prendida en la elegante sahariana. -Entonces, ¿se conocieron allí? -dijo el Tetas pegado al tronco del árbol, sacudiendo antes de abrocharse-. ¿Que no fue en un bar, la primera vez que se vieron, un día que le invitó a empanadillas de atún, que no te acuerdas? -Cállate ya, guripa, no interrumpas más -dijo Martín.
No, lo de Lourdes sería antes que lo de las empanadillas, sería un día que se dejó caer por la Parroquia porque había visto pegados en la calle unos papeles amarillos con el aviso: Peregrinación a Lourdes con enfermos. Y él quería escapar de aquí, ir a Francia y pensó: si me ven tullido, igual me llevan. Y se presentó en el Centro Parroquial cojeando y con la mano loca que no podía sujetar, que se le disparaba de pronto con el telele, un Quasimodo, chicos, un jorobado de Nuestra Señora, un meningítico como los del Cottolengo. Causó muy buena impresión pero le dijeron no puede ser, hijo, plazas limitadas, estaban al completo, otro viaje. Fue esa catequista. Y cuando ya se iba, desilusionado, ella lo llamó, ¿quería ganarse unas pesetitas?, ven mañana por la mañana a las diez, serás camillero, llevamos enfermos al obispado y siempre hace falta una ayudita. Por lástima, como un favor para que Java se ganara unos céntimos: así fue.
– Vale, vale -dijo Luis -. Ya estamos en el palacio del señor obispo. Sigue.
Pasos mullidos, murmullos bajo el rico techo artesonado, los rojos cortinajes, las sillas antiguas, las fantásticas arañas de cristal pero con bombillas apagadas: ardían los cirios pascuales, ondia, ¿el palacio de un obispo también con restricciones de la luz?, parece mentira, Sarnita. Vuelves la cabeza a un lado y a otro del salón y miras todo, intrigado y de pie en el centro de la gran alfombra que huele a cera de la buena, en el mismo centro de unas fuerzas, unos poderes que aún desconoces. ¿Cómo vas vestido? Los sobados pantalones de siempre y la cazadora azul desteñida, el pañuelo de colores anudado al cuello y la muñequera de cuero negro. Otros grupos esperaban también audiencia: media docena de monjas, dos curitas de pueblo, Hermanos del babero con alumnos, un niño primera comunión vestido de almirante, con chorreras y zapatos de charol y toda la pesca, con sus papás.
Se abre una puertecita y aparece un cura alto y sonriente, decidido, señalándonos con el dedo: ¿Parroquia de Las Ánimas Expiatorias del Purgatorio?, por aquí, y le seguimos, y otro pasillo alfombrado, otra antesala y otra sala más pequeña con sillas altas, rojos cortinajes y puertas forradas de terciopelo. Lámparas de cristal, grandes cuadros de santos y olor a cera perfumada. Todavía Las Ánimas no es Parroquia, mosén, aclara la señorita catequista, qué más quisiéramos, pero sólo es capilla, todavía. Y el cura sonriendo: ya lo sé, hija, pero pronto reemprenderemos las obras, Su Ilustrísima tiene gran interés en ello, pronto veréis satisfecho este santo anhelo vuestro. Y que ahora tuviéramos la bondad de esperar aquí, en esta sala, Su Ilustrísima saldría en seguida. Y se va braceando y campanudo con el fru-fru de su amplia sotana de seda, desaparece por una puerta. Todos quedamos con los ojos clavados en esa puerta y apretujándonos en una esquina de la alfombra, susurrantes y atemorizados, como si nos cercaran las aguas de una inundación. Qué emoción y qué canguelo, chavales. Cojeando, ayudas a la catequista a mover la silla del inválido encarándola a la puerta, pero hay otras puertas y quién sabe por cuál entrará el señor obispo. Entonces, por primera vez, el alférez cambia una mirada con él, unas palabras de agradecimiento, y luego ya no le quitaría ojo. Así, mirad, con las manos ateridas entre los muslos, bajo la manta que cubre sus piernas enfermas, así lo mira…
– ¿Qué quieres decir? ¿El alférez se había dado cuenta que no era bizco ni tullido, había descubierto su truco?
– Puede. Pero no era por eso que lo miraba tanto.
Y Java se da cuenta del peligro. Y se apresura a mostrar un tembleque repentino de la mano, unos tics nerviosos en el ojo, en la mejilla: hace su papel de Quasimodo, el campanero de Notre Dame. Pero el otro ojo, zorrero, no deja de calibrar esa insistente mirada del Provisional.
– Pistonudo -dijo Amén -. Java se las sabe todas.
– Callaros la boca -protestó Luis-. Sigue, Sarnita, que está chachi.
Se abre silenciosamente la puerta y queda un instante enmarcada la figura purpurada de Su Ilustrísima: bajita, barrigudita, sin cuello, risueña y con la cabecita a un lado, una Ilustrísima como desnucada y tortugona. Prendida en el pecho, una sola condecoración de las muchas que tiene: la medalla al Mérito Militar. No tendría los cincuenta y cinco años, pero imposible no verle ya en los ochenta y pico y ornamentado con la púrpura de cardenal-arzobispo y la tremenda memoria de vicario general castrense. Tras él irradia un incendio amarillo y violeta, la luz hogareña y dulce de su aposento particular o su despacho: ahí sí tiene luz eléctrica, pensamos, ¿cómo puede ser? Avanza despacio el reverendo prelado y tras él aparece el cura alto y decidido, que cierra la puerta y le sigue, todo el tiempo estuvo detrás de su obispo balanceándose a un lado y a otro, como temiendo verle caer de espaldas. La comisión de feligreses se ha alineado detrás del alférez. Java apoya una mano en el respaldo de la silla de ruedas, la otra sigue con el telele loco y en alto, bien visible: que se apiaden de mí, por Jesucristo que se apiaden de este pobre meningítico.
Читать дальше