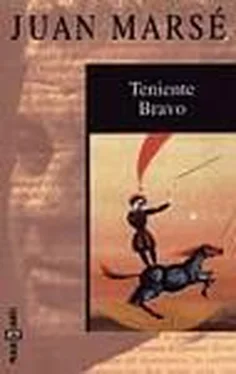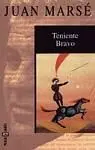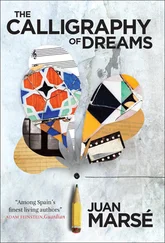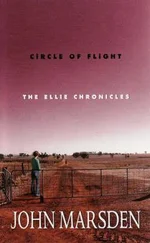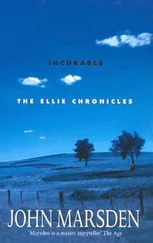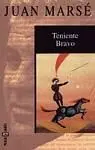
Juan Marsé
Teniente Bravo
Con pequeños malentendidos con la
realidad construimos las creencias
y las esperanzas, y vivimos de las
cortezas a las que llamamos panes,
como los niños pobres que juegan a
ser felices.
FERNANDO PESSOA,
Libro del Desasosiego
En los días luminosos, desde la zona alta de la ciudad, desde esta calle que se encabrita en la colina como si quisiera mirarse en el Mediterráneo, la vista alcanza muy lejos mar adentro y el corazón se engaña: el barrio dormido es una atalaya sobre un sueño que no acaba de discurrir. A veces, sin embargo, más allá del puerto y su rompeolas, más allá de la blanca espuma de los balandros que festonea el litoral, en la popa de los buques de carga que parecen anclados en el horizonte y en el herrumbroso castillo de proa de los grandes petroleros que navegan hacia el Sur, hemos visto centellear los aros de plata en las orejas de los marineros acodados a la borda, las sirenas tatuadas en sus pechos de bronce y los corazones traspasados por la flecha bajo un nombre de mujer; si te fijas mucho, claro, si de verdad quieres ver lo que miras y no te dejas deslumbrar por el sol.
Pero en los días grises, la mirada se enreda en el zarzal de neblinas y humos rasantes que atufan el laberinto de Horta y La Salud, y no consigue ir más allá. La ciudad se aplasta remota y gris, como una charca enfangada, una agua muerta.
Fue un día malo de éstos, lloviznando y con ráfagas de viento helado, cuando nos juntamos en el automóvil para un trabajito especial. Por la ventanilla vimos una gaviota que planeaba extraviada en medio de la ventisca. A ratos el viento arreciaba y entonces la lluvia parecía suspendida en el aire, silenciosa y oblicua. Después, la gaviota se dejó caer en picado sobre nosotros, rozó con su ala cenicienta el parabrisas astillado del Lincoln y antes de remontar el vuelo nos miró de soslayo con su ojo de plomo.
– Un día de mil demonios -dijo Marés sentado al volante, y convidó a fumar-. Abrid bien los ojos.
Habló con su voz de ventrílocuo, sin mover los labios. Y como en sueños, a través del humo más azul y más transparente que jamás haya soltado un apestoso cigarrillo elaborado en años apestosos, vimos cruzar el descampado, viniendo hacia nosotros, a una mujer con boina gris y gabardina clara, muy pálida y muy guapa y llorosa. Era un sábado por la tarde de un mes de abril que parecía noviembre.
Juanito Marés escrutó a David y a Jaime, en los asientos de atrás, y después a mí. Al clavarme el codo en las costillas, comprendí que me había elegido:
– Bonitas piernas -dijo mirándola la mujer.
– Sí, jefe.
– ¿Te gustan?
– Ya lo creo, jefe.
– Pues no las pierdas de vista.
Entornó los ojos de gato y puso cara de viejo astuto Barry Fitzgerald ordenando al poli sabueso seguir a la chica en La Ciudad Desnuda, añadiendo con la voz ronca:
– Andando, es toda tuya.
Ella pasó por nuestro lado dejando en el aire un acre perfume a cebollas y lágrimas, tal vez a vinagre. Bajo los faldones de la gabardina, muy ceñida en la cintura, la plenitud de las curvas sugería unos muslos que por fuerza tenían que rozarse al andar. Sin embargo, era una mujer delgada, de pechos pequeños y fina de caderas. No la conocíamos de nada, nunca la habíamos visto, pero el jefe sabía algunas cosas: que era nueva en el barrio, que vivía en la pensión Ynes con un niño pequeño y que su marido la había abandonado. Se hacía llamar señora Yordi, pero al parecer su verdadero nombre no era ése.
– Es todo lo que sabemos -concluyó Marés dándome otra vez con el codo-. En marcha.
Tiré el cigarrillo, me calé el sombrero hasta la nariz y bajé del automóvil sin poder apartar los ojos de aquellas piernas largas enlutadas por las medias y la lluvia, cruzando un mar de fango negro.
Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez acabaría mal. Me quedé parado unos segundos bajo la lluvia fina, junto al morro del Lincoln. Ante mí se abría el Campo de la Calva, una explanada negruzca y encharcada al final de la calle, sobre la falda de la colina festoneada de ginesta. Un barrio tan alto, tan cerca de las nubes, que aquí la lluvia todavía está parada antes de caer, solía decir Marés. Esta plataforma sobre la colina había sido proyectada como plaza pero aún no era nada, un barrizal; a un lado había una hilera de casas bajas con la taberna de Fermín y la papelería-librería, y al otro lado nada, el declive del monte y los pinos y castaños con Vallcarca al fondo. Lo llamaban Campo de la Calva porque los moros de Regulares jugaron aquí un partido de fútbol con la cabeza cortada y rapada de una puta, y dicen que de tanto patearla y hacerla rodar, la cabeza se quedó lisa y pulida como una bola de billar, sin nariz ni ojos ni orejas, y que la mandíbula se soltó y que al final del partido la enterraron con la boca abierta. Tiempo después, nosotros excavamos el Campo y lo único que encontramos fue la calavera de un perro.
Estaba pensando en todo eso mientras veía alejarse a la señora Yordi.
– ¡¿Qué demonios estás esperando?! -bramó el jefe asomándose a la ventanilla del Lincoln-. ¡Vamos, síguela!
– Creo que esta mujer nos traerá problemas.
– No te pases de listo, Roca. Quiero un informe completo, así que espabila.
– Es muy difícil marcar a una mujer tan bonita sin llamar la atención, jefe.
– ¡Pues a ver cómo te las apañas! ¡Andando!
– Está bien, ya voy.
Pero seguía allí clavado sin poder moverme, como si la boca abierta de la furcia calva, debajo de la tierra, se hubiese cerrado como un cepo en mis tobillos. Soplaba un viento racheado y cabrón que arrastraba papeles y hojas de laurel por la Bajada de la Gloria. Hacia Los Penitentes, al otro lado de la colina de las Tres Cruces, del cielo gris se descolgaban nubes borrascosas como peñascos de piedra pómez.
Marés soltó una maldición y finalmente me puse en marcha tras la señora Yordi. La suerte estaba echada.
Cuando la señora ya había dejado atrás la papelería de Susana y se disponía a torcer en la esquina, el viento cambió bruscamente de dirección y la embistió por la espalda, y entonces ella se dobló un poco hacia atrás y pareció que se reclinaba confortablemente en el mismo viento, dejándose llevar un trecho por él: los faldones de la gabardina pegados a las nalgas, la corta melena negra partida en dos sobre la nuca, sujetándose la boina con la mano. Me perturbó un zureo de palomas, el olor afrutado de su axila.
Al verla desaparecer en la esquina, me subí el cuello de la cazadora y aceleré el paso.
Dos horas después estaba de vuelta y Marés seguía sentado al volante. Abrió la puerta del coche con el pie y me senté a su lado. Por el retrovisor vi a David y a Jaime derrumbados en los asientos de atrás con el pelo mojado y los ojos de fiebre. Salieron después que yo, pero habían terminado antes. Ahora llovía un poco más.
– Al volver he pasado por casa -dije a modo de disculpa-. Bien. La he seguido durante tres cuartos de hora. Cogió la Bajada y Nuestra Señora del Coll y luego siguió por Avenida Hospital Militar, siempre en dirección Lesseps. Ya no lloraba.
Encendí un cigarrillo y reflexioné, cerrando los ojos en medio de las espirales de humo para ver mejor, otra vez, el movimiento de sus caderas. La señora camina todo el rato con la barbilla enhiesta y los ojos bajos, sin prisas, sin sentir la lluvia. No la sentiríamos en la cara si no la encrespara el viento, recuerdo que pensé, esto es un calabobos muy fino. No llora, pero dirías que la acosan amargos pensamientos. Va sin paraguas y la gabardina le queda corta, tres dedos por encima de la rodilla -y la falda del vestido aún debe ser más corta, pues ni siquiera asoma-, el bolso colgado al hombro, medias color ceniza y zapatos de tacón alto con dos tiras negras cruzándose enroscadas por encima del tobillo.
Читать дальше