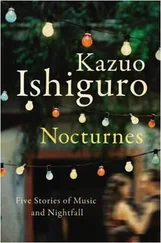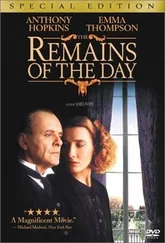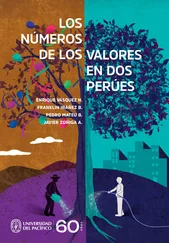– Ha hecho un día muy bueno.
– Sí, muy bueno -dije yo, con la boca llena-. Muy, muy bueno.
El caballero del pelo blanco avanzó un paso y dijo:
– En nuestra ciudad hay unos paseos maravillosos, señor Ryder. Si nos alejamos un poco del centro, encontramos unos maravillosos parajes campestres por donde pasear. Si tiene usted algún momento libre, me encantaría mostrarle algunos.
– Señor Ryder, ¿no le apetece una pastilla de menta?
La viuda me tendía el paquete abierto y lo sostenía muy cerca de mi cara. Le di las gracias y me metí una pastilla en la boca, aunque sabía que el gusto de la pastilla no casaría en absoluto con el sabor del pastel.
– Y en cuanto a la ciudad misma -decía el caballero del pelo blanco-, si le interesa la arquitectura medieval, hay unas cuantas casas que le fascinarían. Sobre todo en la ciudad antigua. Me encantaría servirle de guía.
– Es usted muy amable -dije.
Seguí comiendo, deseoso de terminar el pastel cuanto antes. Hubo un momento de silencio, y luego la viuda suspiró y dijo:
– Ha sido un día precioso.
– Sí -dije-. Desde que llegué a la ciudad ha hecho un tiempo espléndido.
Mi comentario levantó un general murmullo de aprobación, y algunos de los presentes hasta rieron cortésmente como si hubiera dicho una agudeza. Me metí en la boca con esfuerzo lo que me quedaba del pastel y me sacudí las migas de las manos.
– Mire -dije-. Han sido ustedes muy amables. Pero ahora, por favor, sigan con la ceremonia.
– Otra pastilla de menta, señor Ryder… Es todo lo que puedo ofrecerle.
La viuda volvía a pegarme a la cara el paquete de pastillas de menta.
Fue entonces cuando de súbito caí en la cuenta de que en aquel preciso instante la viuda estaba sintiendo un profundo odio hacia mí. Y me vino a la cabeza el pensamiento de que, por corteses que fueran, los presentes -prácticamente todos ellos, el hombre achaparrado incluido- sentían un hondo resentimiento ante mi presencia. Curiosamente, al tiempo que me asaltaba tal pensamiento, una voz al fondo, en tono no muy alto pero con nitidez suficiente, dijo:
– ¿Por qué es él tan importante? Estamos aquí por Hermann.
Se alzó un revuelo de voces molestas, y como mínimo dos escandalizados susurros: «¿Quién ha dicho eso?»… El caballero del pelo blanco tosió, y luego dijo:
– También es muy agradable pasear por la orilla de los canales.
– ¿Qué tiene él de especial? No ha hecho más que interrumpirnos…
– ¡Cállate, estúpido! -gritó alguien-. Bonito momento para deshonrarnos a todos…
Se alzaron voces en apoyo de este grito, pero se oyó una segunda voz que secundaba agresivamente la anterior protesta.
– Señor Ryder, por favor. -La viuda volvía a ofrecerme las pastillas de menta.
– No, de verdad…
– Por favor, coja otra.
De las últimas filas llegó una furiosa disputa entre cuatro o cinco personas. Una voz gritaba:
– Nos va a llevar demasiado lejos. El monumento Sattler…, eso es ir demasiado lejos.
Más y más presentes empezaban a gritarse unos a otros, y vi que estaba a punto de estallar una reyerta en toda regla.
– Señor Ryder -dijo el hombre achaparrado inclinándose hacia mí-, por favor, no les haga caso. Siempre han sido una deshonra para la familia. Siempre. Nos avergonzamos de ellos. Oh, sí, sentimos vergüenza. Por favor, no les escuche: no haga que nos avergoncemos por partida doble.
– Pero seguramente… -Empecé a levantarme de la lápida, pero algo me empujó hacia abajo y me retuvo, y me di cuenta de que la viuda me había puesto una mano en el hombro y me obligaba a seguir sobre la lápida.
– No se inquiete, por favor, señor Ryder -me dijo en tono cortante-. Haga el favor de terminar su refrigerio.
Ahora la airada disputa era casi general entre los deudos, y en las últimas filas parecía que se estaban empujando unos a otros. La viuda seguía sujetándome por el hombro, y miraba a los presentes con una expresión de orgulloso desafío.
– Me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado -gritaba una voz-. ¡Estamos mucho mejor como estamos!
Los empujones arreciaban, y un joven gordo se abría paso entre los presentes en dirección a nosotros. Tenía la cara muy redonda, y era evidente que se encontraba muy alterado.
– Muy bien, perfecto…, venir aquí en ese plan. ¡Posar así ante el monumento Sattler! ¡Sonriendo de ese modo! Luego se irá sin más. Pero para los que tenemos que vivir aquí no es tan fácil. ¡El monumento Sattler!
El joven de la cara redonda no parecía alguien proclive a hacer ese tipo de manifestaciones atrevidas, y sin duda sus emociones eran sinceras. Me sentí un tanto perplejo, y durante unos segundos fui incapaz de reaccionar. Luego, cuando vi que el joven de la cara redonda iniciaba otra andanada de acusaciones, sentí que algo en mi interior se venía abajo. Me vino a la mente la idea de que de algún modo, inexplicablemente, había cometido un error el día anterior al acceder a que me fotografiaran ante el monumento Sattler. En aquel momento, ciertamente, me había parecido el modo más eficaz de enviar un mensaje apropiado a los vecinos de la ciudad. Había sido perfectamente consciente, por supuesto, de los pros y los contras de tal sesión fotográfica -recordaba cómo aquella mañana, en el desayuno, había sopesado cuidadosamente la conveniencia de prestarme a ella-, pero ahora reparaba en la posibilidad de que en el asunto del monumento Sattler hubiera más implicaciones de las que suponía.
Animados por el joven de la cara redonda, algunos de los presentes habían empezado a gritar en dirección a mí. Otros trataban de hacerles callar, aunque no con la energía que hubiera sido deseable. Luego, en medio del griterío, me percaté de una nueva voz que hablaba suavemente junto a mi hombro. Era una voz masculina, refinada y serena, que me resultó vagamente familiar.
– Señor Ryder -me decía-. Señor Ryder. La sala de conciertos… Debería estar ya de camino. Le están esperando. De verdad, debería ir con tiempo suficiente para inspeccionar el lugar, sus condiciones…
Luego la voz se vio ahogada por otro intercambio de voces particularmente sonoro que estalló a unos pasos de nosotros. El joven de la cara redonda me señalaba con el dedo y repetía algo una vez y otra.
Entonces, repentinamente, se hizo un silencio total entre los presentes. Al principio pensé que la gente había acabado por calmarse y aguardaba a que yo hablara. Pero luego me di cuenta de que el joven de la cara redonda -la concurrencia toda, de hecho- estaba mirando hacia algún punto del espacio, por encima de mi cabeza. Transcurrieron unos segundos antes de que se me ocurriera volverme, y entonces vi que Brodsky se había subido a una lápida y estaba de pie, a una altura muy superior a la mía, a mi espalda.
Tal vez fuera sencillamente el ángulo desde el que lo miraba -se hallaba ligeramente inclinado hacia adelante, de forma que le veía en contrapicado, recortada contra un vasto cielo, la parte inferior de la barbilla-, pero el caso es que había en él algo extraordinariamente imperioso. Parecía cernerse sobre todos nosotros como una gigantesca estatua, con las manos abiertas, suspendidas en el aire. De hecho parecía contemplar el grupo que tenía ante él como -imaginaba yo- contemplaría a una orquesta segundos antes de comenzar a dirigirla. Algo había en él que sugería una extraña autoridad sobre las emociones que acababan de manifestarse de forma violenta ante sus ojos, una autoridad capaz de hacer que tales emociones se encresparan o amainaran a su antojo. El silencio duró unos segundos más. Al cabo, una voz gritó:
– ¿Qué quieres tú? ¡Viejo borracho!
La persona que había gritado tal vez pretendía arrancar de la concurrencia otro griterío. Pero nadie dio muestras de haber oído el improperio.
Читать дальше