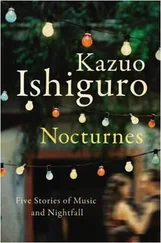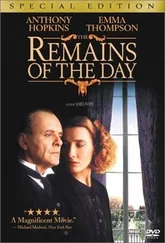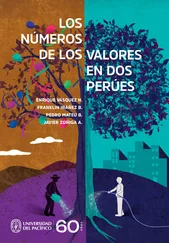Al volver mentalmente a aquella mañana, Brodsky veía que podía recordar de manera vivida la hierba amarilla y húmeda y el sol de la mañana sobre su cabeza mientras colocaba las sillas una junto a otra. Ella salía un poco después, y ambos se sentaban juntos un rato e intercambiaban relajadamente algún que otro comentario. Aquella mañana, por primera vez en varios meses, habían experimentado por espacio de un breve lapso el sentimiento de que, después de todo, el futuro aún podía depararles algo bueno. Brodsky había estado a punto de mencionar tal sentimiento, pero al advertir que por fuerza rozaría el delicado asunto de sus recientes fracasos, había preferido callarse.
Luego, ella había expuesto la situación de la cocina. Como él no había quitado las tablas de aglomerado pese a llevar varios días prometiéndolo, ella no podía progresar en su acondicionamiento. Él se había quedado callado unos instantes, y al cabo había respondido diciendo, con absoluta calma, que tenía mucho trabajo pendiente en el taller del cobertizo. Dado que no eran capaces de estar sentados unos minutos sin meterse el uno con el otro, Brodsky había decidido que era mejor ponerse a hacer algo. Se levantó y atravesó la casita y fue hacia el cobertizo del jardín delantero. Ninguno de los dos había alzado la voz en ningún momento de la discusión, que había durado apenas unos segundos. En aquel momento no había prestado mucha atención a la disputa, y enseguida se había ensimismado en sus proyectos de carpintería. Luego, en el curso de la mañana, había mirado de cuando en cuando a través de la polvorienta ventana del cobertizo y la había visto vagando sin objeto por el jardín. Y había seguido trabajando, con la vaga esperanza de que en cualquier momento apareciera en la puerta del cobertizo, pero ella siempre había vuelto a entrar en casa. Él había entrado para el almuerzo -bastante tarde, por cierto- y había visto que ella había terminado de comer y había subido al cuarto. Después de esperar un rato, había vuelto al cobertizo, donde había seguido trabajando toda la tarde. Más tarde se había visto contemplando la llegada de la oscuridad y las luces recién encendidas de la casita. Y hacia la medianoche había entrado en casa.
La planta baja estaba a oscuras. Se había sentado en una silla de madera de la sala y, mientras miraba cómo la luz de la luna bañaba su desvencijado mobiliario, había reflexionado sobre el extraño modo en que había transcurrido el día. No recordaba que hubieran pasado nunca un día entero de aquel modo, y decidido a concluirlo mejorando un poco su relación con ella, se había levantado y había subido la escalera.
Al llegar al rellano había visto que aún había luz en el dormitorio. Se había dirigido hacia él y las tablas del piso habían crujido ruidosamente bajo sus pies, anunciando su llegada de modo más claro que si se le hubiera ocurrido decirle algo en voz alta. Al llegar ante la puerta se había parado y había mirado hacia la rendija de luz de la parte baja, y había tratado de recuperar un poco el ánimo. Luego, en el momento en que iba a asir el tirador para abrirla, había oído la tos. Apenas una pequeña tos, casi con seguridad involuntaria, y sin embargo había habido algo en ella que le había hecho apartar la mano de la puerta. En algún registro de aquella tos había percibido el recordatorio de una dimensión de la personalidad de ella que últimamente él había logrado mantener apartada de su mente, un rasgo que, en épocas más felices, él había admirado mucho, pero que -caía en ello de pronto- ahora trataba de olvidar con creciente obstinación desde la debacle de la que habían huido recientemente. De algún modo, aquella tos había abarcado todo su perfeccionismo, la nobleza de sus sentimientos, aquella parte de sí misma que le hacía siempre preguntarse si estaba empleando sus energías del modo más útil posible. Y de súbito él había sentido una enorme irritación contra ella, por la tos, por el modo en que el día había transcurrido, y se había dado la vuelta y se había ido, sin importarle el ruido que pudieran hacer las tablas bajo sus pies. De nuevo en la oscuridad veteada de la sala, se había echado en el viejo sofá y se había tapado con un abrigo y se había dormido.
A la mañana siguiente se había despertado temprano y había preparado el desayuno para los dos. Ella había bajado a la hora de costumbre, y ambos se habían saludado amablemente. Él había empezado a decir que sentía lo del día anterior, pero ella le había dicho que lo dejara, que los dos habían sido increíblemente pueriles. Habían seguido desayunando, enormemente aliviados por haber dejado la disputa atrás. Pero durante el resto del día, durante los días siguientes, había quedado algo frío en sus vidas. Y en los meses que siguieron, después de que los períodos de silencio hubieran aumentado en duración y frecuencia, él se había devanado los sesos para averiguar la causa, y al cabo siempre se veía volviendo a aquella mañana de primavera, a aquella mañana que había empezado de forma tan prometedora para ellos, sentados en sendas sillas de mimbre sobre la hierba húmeda.
Y entonces, estando él absorto en tales recuerdos, llegué yo a la cabana y empecé a tocar. Durante los primeros compases Brodsky había seguido con la mirada vacía y fija en la lejanía. Luego, con un suspiro, había vuelto a concentrar su atención en la tarea que tenía entre manos, y había cogido la pala. Había tanteado el terreno con el filo, pero considerando quizá que el espíritu de la música aún no era el adecuado para el acto, no había continuado. Sólo después de oírme acometer la lenta melancolía del tercer movimiento, había empezado Brodsky a cavar. La tierra estaba blanda y no le había causado grandes problemas. Luego había arrastrado el cuerpo del perro a través de la alta hierba y lo había depositado en el hoyo sin dificultad, sin sentir siquiera la tentación de abrir un poco la sábana para dirigirle una última mirada. De hecho había empezado a echar tierra sobre la tumba cuando algo -acaso la tristeza de la música que le llegaba a través el aire- le hizo hacer una pausa. Entonces, enderezándose, dedicó unos mudos minutos a la contemplación de la fosa a medio llenar. Y sólo cuando me acercaba yo al final del tercer movimiento volvió él a coger la pala para seguir llenándola.
Cuando concluí el tercer movimiento, oí que Brodsky seguía trabajando; decidí omitir el movimiento final -escasamente apropiado para la ceremonia en curso- y volví a empezar el tercer movimiento. Era, pensé, lo menos que podía hacer por Brodsky después de haberle hecho esperar tanto tiempo. El ruido de la pala siguió durante unos minutos más, y cesó cuando a mí me faltaba casi la mitad del movimiento. Supuse que ello le vendría bien a Brodsky, ya que le daría un poco más de margen para permanecer sobre la tumba sumido en sus pensamientos, e imprimí a los elegiacos matices mayor énfasis que en la ejecución previa.
Cuando llegué de nuevo al final del movimiento, permanecí sentado y quieto frente al piano, y al cabo de unos instantes me levanté para estirar un poco piernas y brazos en aquel espacio reducido. El sol de la tarde llenaba ahora la cabana, y de la hierba de fuera llegaba el canto de los grillos. Al rato pensé que debía salir a decirle unas palabras a Brodsky.
Cuando abrí la puerta y miré hacia el exterior, me sorprendió ver lo bajo que estaba ya el sol sobre la carretera del pie de la colina. Unos cuantos pasos a través de la hierba me llevaron hasta el sendero, desde donde subí el breve tramo que me separaba de la cima de la colina. Al llegar vi que la ladera de aquel lado descendía -más suave y gradualmente que la de la cabana- hacia un bonito valle. Brodsky estaba al pie de la tumba, unos metros más abajo, bajo un pequeño grupo de delgados árboles.
Читать дальше