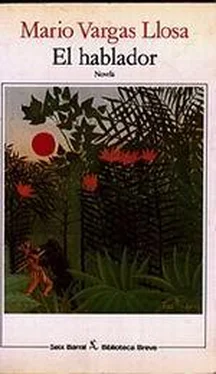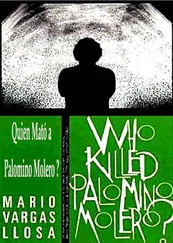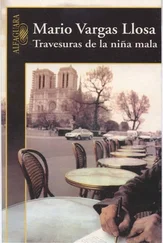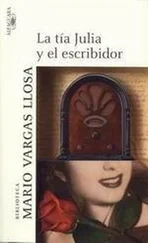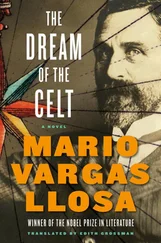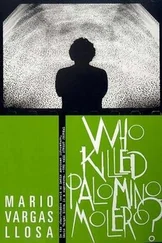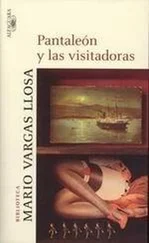Fue, en efecto, una experiencia extraordinaria para mí, aunque, también, la más fatigosa y enervante que he tenido nunca. «Si te organizas bien y dedicas medio día al programa, te bastará», me había predicho Genaro. «En las tardes, podrás seguir escribiendo.» Pero tampoco en este caso funcionó la práctica de acuerdo con la teoría. En verdad, tuve que dedicar a La Torre de Babel todas las mañanas, tardes y noches de aquellos meses, y, sobre todo, las horas en que aparentemente no hacía nada concreto, sino angustiarme recordando lo que había salido al revés en el programa anterior y tratando de anticipar lo que saldría peor en el siguiente.
Hacíamos La Torre de Babel cuatro personas: Luis Llosa, que se ocupaba de la producción y la dirección de cámaras; Moshé dan Furgang, que era el editor; el camarógrafo Alejandro Pérez y yo. A Lucho y Moshé los llevé yo al Canal. Ambos tenían experiencia de cine -los dos habían hecho cortos cinematográficos- pero, al igual que yo, tampoco habían trabajando antes en televisión. El título del programa revelaba sus ingenuas ambiciones: meter en él de todo, hacer un caleidoscopio de temas. Pretendíamos probar a los telespectadores que un programa cultural no tenía que ser obligatoriamente anestésico, esotérico o pedante, sino que podía ser divertido y al alcance de cualquiera, ya que «cultura» no era sinónimo de ciencia, literatura o cualquier otro conocimiento especializado, sino, más bien, una manera de acercarse a las cosas, un punto de vista susceptible de abordar todos los asuntos humanos. Nuestra intención era, en la hora semanal del programa -la que con frecuencia se alargaba a hora y media-, tocar dos o tres asuntos cada vez, lo más opuestos uno de otro, que mostraran al público que un programa cultural no estaba reñido, digamos, con el fútbol o el boxeo, ni con la música salsa o el humor, y que un reportaje político o un documental sobre las tribus de la Amazonía podía ser ameno a la vez que instructivo.
Cuando, con Lucho y Moshé, hacíamos listas de temas, personas y lugares de los que debería ocuparse La Torre de Babel y planeábamos la manera más ágil de presentarlos, todo funcionaba a las mil maravillas. Estábamos llenos de ideas y con muchas ganas de descubrir las posibilidades creativas del más popular medio de comunicación de nuestro tiempo.
Lo que descubrimos fueron, más bien, las servidumbres del subdesarrollo, el modo sutil con que desnaturaliza las mejores intenciones y frustra los más arduos esfuerzos. Sin exagerar, puedo decir que la mayor parte del tiempo que Lucho, Moshé y yo dedicamos a La Torre de Babel se gastó -se desperdició- no en trabajos creativos, tratando de enriquecer intelectual y artísticamente el programa, sino intentando resolver problemas a simple vista insignificantes, indignos de ser tomados en consideración. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que las camionetas del Canal nos recogieran a la hora debida de modo que no perdiéramos las citas, los aviones, las entrevistas? La solución fue ir a despertar personalmente a los choferes a sus casas y acompañarlos al Canal a recoger el equipo de grabación y luego al aeropuerto o adonde fuera. Pero era una solución que nos quitaba horas de sueño y que tampoco funcionaba siempre, pues podía ocurrir que, además, las benditas camionetas tuvieran la batería baja o que la administración no hubiera ordenado a tiempo que les cambiaran el cárter, el tubo de escape o la rueda que se había hecho trizas la víspera en los baches homicidas de la avenida Arequipa…
Desde el primer reportaje que grabamos, advertí que las imágenes salían afeadas por unas extrañas manchas. ¿Qué eran esas medialunas sucias? Alejandro Pérez nos explicó que se trataba de un problema de los filtros de la cámara. Estaban gastados y había que cambiarlos. Bueno, que se cambiaran, pues. ¿Qué armas emplear para lograrlo? Salvo matar, las intentamos todas y ninguna sirvió. Enviamos memorándums a Mantenimiento, hicimos súplicas, gestiones telefónicas y de viva voz, con los ingenieros, técnicos, administradores y acudimos, creo, hasta al propio dueño del Canal. Todos nos dieron la razón, todos se indignaron, todos ordenaron de manera perentoria que se cambiaran los filtros. A lo mejor se cambiaron. Pero las medialunas grisáceas macularon todos nuestros programas, desde el primero hasta el último. Todavía las veo, a veces, a esas sombras intrusas, con cierta melancolía, cuando enciendo la televisión y pienso: «Ah, la cámara de Alejandro Pérez.»
No sé quién decidió en el Canal que Alejandro Pérez trabajara con nosotros. Resultó un buena decisión, porque -teniendo en cuenta, claro está, las servidumbres del subdesarrollo, que él aceptaba con imperturbable filosofía- Alejandro es un hombre muy hábil cuando tiene una cámara en las manos. Su talento es totalmente intuitivo, un sentido de la composición, del movimiento, del ángulo, de la distancia, que le son innatos. Porque Alejandro resultó camarógrafo de casualidad. Era un pintor de brocha gorda, venido de Huánuco, y alguien le propuso un día que se ganara unos soles extras ayudando a cargar las cámaras de la televisión, en el estadio, los días de fútbol. De tanto cargarlas, aprendió a manejarlas. Un día reemplazó a un camarógrafo ausente, otro día a otro y, como quien no quiere la cosa, resultó el camarógrafo estrella del Canal.
Al principio, su mutismo me ponía nervioso. Sólo Lucho conseguía conversar con él. O, en todo caso, se entendían subliminalmente, porque yo no recuerdo haber oído jamás en esos seis meses a Alejandro pronunciar una frase entera, con sujeto, verbo y predicado. Sólo pequeños gruñidos, de aprobación o desaliento, y una exclamación, a la que yo temía como a la peste bubónica, porque quería decir que habíamos sido -una vez más derrotados por los imponderables todopoderosos y ubicuos: «¡Ya se jodió!» ¿Cuántas veces se «jodió» la grabadora, la cinta, el reflector, la batería, el monitor? Todo podía «joderse» innumerables veces: era una propiedad de las cosas con las que trabajábamos, acaso la única a la que todos mostraron siempre una fidelidad perruna. ¿Cuántas veces proyectos minuciosamente planeados, investigados, entrevistas pactadas después de agotadoras gestiones, se los llevó el diablo porque el lacónico Alejandro pronunció su fatídico gruñido: «¡Ya se jodió!»?
Recuerdo sobre todo lo que nos ocurrió en Puerto Maldonado, una ciudad de la Amazonía, donde habíamos ido para hacer un pequeño documental sobre la muerte del poeta y guerrillero Javier Heraud. Alaín Elías, compañero de Heraud y jefe del destacamento guerrillero que fue desbandado o capturado el día que mataron a Heraud, había accedido a contar ante las cámaras todo lo ocurrido en aquella ocasión. Su testimonio fue interesante y emotivo -Alaín estaba con Javier Heraud en la canoa donde éste fue abaleado y él mismo resultó herido en el tiroteo- y habíamos decidido completarlo con imágenes de los lugares donde sucedieron los hechos y, si lo conseguíamos, con testimonios de vecinos de Puerto Maldonado que recordaran el episodio ocurrido veinte años atrás.
Además de Lucho, Alejandro Pérez y yo, hasta Moshé -que siempre se quedaba en Lima avanzando con la edición de los programas- viajó con nosotros a la selva. En Puerto Maldonado, varios testigos aceptaron ser entrevistados. Nuestro gran hallazgo fue uno de los policías que había participado, primero, en el incidente inicial, en el centro de la ciudad, que reveló a las autoridades la presencia en Puerto Maldonado de los guerrilleros -episodio en el que murió un guardia civil- y, luego, en la persecución y tiroteo de Javier Heraud. Era un hombre ya retirado del servicio, que trabajaba en una chacra. Persuadirlo que se dejara entrevistar fue dificilísimo, pues el ex policía estaba lleno de reticencias y temores. Por fin, lo convencimos. Y logramos, incluso, que nos autorizaran a realizar la entrevista en la Comisaría de donde habían salido las patrullas, aquella vez.
Читать дальше