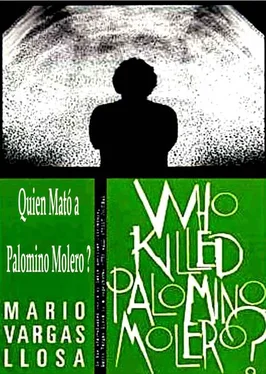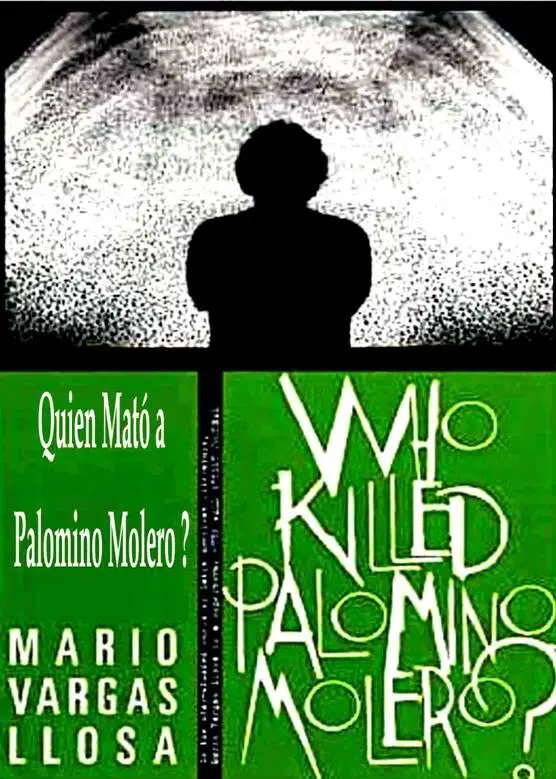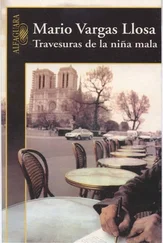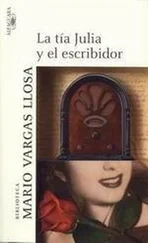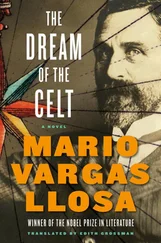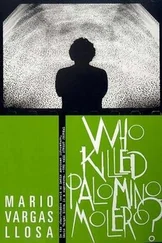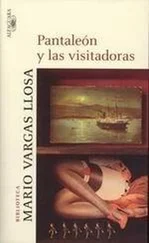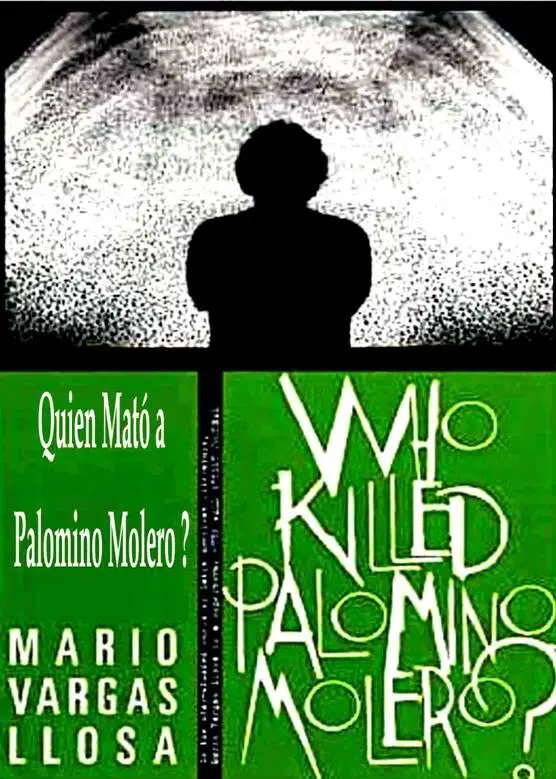
Mario Vargas Llosa
¿Quien Mató A Palomino Molero?
– Jijunagrandísimas -balbuceó Lituma, sintiendo que iba a vomitar-. Cómo te dejaron, flaquito.
El muchacho estaba a la vez ahorcado y ensartado en el viejo algarrobo, en una postura tan absurda que más parecía un espantapájaros o un Carnavalón despatarrado que un cadáver. Antes o después de matarlo lo habían hecho trizas, con un ensañamiento sin límites: tenía la nariz y la boca rajadas, coágulos de sangre reseca; moretones y desgarrones, quemaduras de cigarrillo, y, como si no fuera bastante, Lituma comprendió que también habían tratado de caparlo, porque los huevos le colgaban hasta la entrepierna. Estaba descalzo, desnudo de la cintura para abajo, con una camisita hecha jirones. Era joven, delgado, morenito y huesudo. En el dédalo de moscas que revoloteaban alrededor de su cara relucían sus pelos, negros y ensortijados. Las cabras del churre remoloneaban en torno, escarbando los pedruscos del descampado en busca de alimentos y a Lituma se le ocurrió que en cualquier momento empezarían a mordisquear los pies del cadáver.
– ¿Quién carajo hizo esto? -balbuceó, conteniendo la náusea.
– Yo qué sé -dijo el churre-. Por qué me carajea a mí, qué culpa tengo. Agradezca que fuera a avisarle.
– No te carajeo a ti, churre -murmuró Lituma-. Carajeo porque parece mentira que haya en el mundo gente tan perversa.
El churre debió llevarse el susto de su vida esa mañana, al pasar con sus cabras por este pedregal y toparse con semejante espectáculo. Se había portado como un ciudadano ejemplar, el churre. Dejó al rebaño pastando piedras junto al cadáver y corrió a Talara a dar parte a la Comisaría. Tenía mérito porque Talara estaba lo menos a una hora de caminata desde aquí. Lituma recordó su carita sudada y su voz de escándalo cuando se apareció en la puerta del Puesto:
– Han matado a un tipo, allá, en el camino a Lobitos. Si quieren, los llevo, pero ya mismo. Dejé sueltas las cabras y me las pueden robar.
No le habían robado ninguna, felizmente; al llegar, en medio del sacudón que fue para él ver el estado del muerto, el guardia había entrevisto al chiquillo contando el rebaño con sus dedos y lo oyó suspirar, aliviado: «Toditititas.»
– Pero por la Santísima Virgen -exclamó el taxista, a su espalda-. Pero, pero, qué es esto.
En el trayecto, el churre les había descrito más o menos lo que verían, pero una cosa era imaginárselo y otra verlo y olerlo. Porque también apestaba feísimo. No era para menos, con ese sol que parecía taladrar piedras y cráneos. Se estaría descomponiendo a toda carrera.
– ¿Me ayuda a descolgarlo, Don? -dijo Lituma.
– Qué remedio -gruñó el taxista, santiguándose. Lanzó un escupitajo hacia el algarrobo-. Si me hubieran dicho para qué iba a servir el Ford, no me lo compraba ni de a vainas. Usted y el Teniente abusan porque me creen muy manso.
Don Jerónimo era el único taxista de Talara. Su viejo carromato, negro y grande como una carroza funeraria, podía incluso pasar cuantas veces quisiera la reja que separaba al pueblo de la zona reservada donde estaban las oficinas y las casas de los gringos de la International Petroleum Company. El Teniente Silva y Lituma utilizaban el taxi cada vez que debían hacer un desplazamiento demasiado largo para los caballos y la bicicleta, únicos medios de transporte del Puesto de la Guardia Civil. El taxista gruñía y protestaba cada vez que lo llamaban, diciendo que lo hacían perder plata, a pesar de que en estos casos el Teniente le pagaba la gasolina.
– Espere, Don Jerónimo, ahora me acuerdo -dijo Lituma, cuando ya iban a coger al muerto-. No podemos tocarlo hasta que venga el Juez y haga el reconocimiento.
– Esa vaina quiere decir que voy a tener que hacer el viajecito otra vez -carraspeó el viejo-. Le advierto que el Juez me paga la carrera o se busca otro cacaseno.
Y, casi en el acto, se dio un golpecito en la frente. Abriendo mucho los ojos, acercó la cara al cadáver.
– ¡Pero si a éste lo conozco! -exclamó.
– ¿Quién es?
– Uno de esos avioneros que trajeron a la Base Aérea con la última leva -se animó la expresión del viejo-. Él es. El piuranito que cantaba, boleros.
– ¿Cantaba boleros? Entonces, tiene que ser el que te dije, primo -aseguró el Mono.
– Es -asintió Lituma-. Lo averiguamos y es Palomino Molero, de Castilla. Sólo que eso no resuelve el misterio de quién lo mató.
Estaban en el barcito de la Chunga, en las vecindades del Estadio, donde debía haber un match de box porque hasta ellos llegaban, clarito, los gritos de los hinchas. El guardia había venido a Piura aprovechando su día franco; un camionero de la International lo había traído en la mañana y lo regresaría a Talara a medianoche. Siempre que venía a Piura, mataba el tiempo con sus primos León José y el Mono, y con Josefino, un amigo del barrio de La Gallinacera. Lituma y los León eran de La Mangachería y había una rivalidad tremenda entre mangaches y gallinazos, pero la amistad entre los cuatro había superado esa barrera. Eran uña y carne, tenían su himno y se llamaban a sí mismos los inconquistables.
– Resuélvelo y te ascenderán a general, Lituma -hizo una morisqueta el Mono.
– Va a estar difícil. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada, y, lo peor de todo, la autoridad no colabora.
– ¿Acaso la autoridad allá en Talara no es usted, compadre? -se sorprendió Josefino.
– El Teniente Silva y yo somos la autoridad policial. La que no coopera es la Aviación. Y como el flaquito era avionero, si ellos no cooperan, quién carajo va a cooperar. -Lituma sopló la espuma de su vaso y bebió un trago de cerveza abriendo la boca como un cocodrilo-. Jijunagranputas. Si ustedes hubieran visto cómo lo dejaron, no estarían tan felices, planeando ir al burdel. Y entenderían que yo no pueda pensar en otra cosa.
– Entendemos -dijo Josefino-. Pero aburre pasárselas hablando de un cadáver. No jodas más con tu muertito, Lituma.
– Eso te pasa por meterte de cachaco -dijo José-. Trabajar es enroncharse. Y, además, tú no sirves para eso. Un cachaco debe tener corazón de piedra, ser un conchesumadre si hace falta. Tú eres un sentimental de mierda, más bien.
– Es verdad, lo soy -admitió Lituma, abatido-. No puedo quitarme al flaquito de la cabeza. Tengo pesadillas, me parece que me jalan los huevos como a él. Pobrecito: los tenía hasta las rodillas y aplastados como huevos fritos.
– ¿Se los tocaste, primo? -se rió el Mono.
– A propósito de huevos, ¿el Teniente Silva se tiró ya a la gorda? -preguntó José.
– Ese polvo nos tiene a todos en pindingas -añadió Josefino-. ¿Ya se la tiró?
– Al paso que va, se morirá sin tirársela -suspiró Lituma.
José se levantó de la mesa:
– Bueno, vámonos al cine a hacer tiempo, porque antes de medianoche el bulín es un velorio. En el Variedades dan una de charros, con Rosita Quintana. El cachaco invita, por supuesto.
– No tengo plata ni para esta cerveza -dijo Lituma-.
¿Me vas a fiar, no, Chunguita?
– Que te fíe la que ya sabes -repuso la Chunga, desde el mostrador, con aire aburrido.
– Me imaginaba lo que me ibas a contestar -dijo Lituma-. Lo hacía por fregarte, nomás.
– Anda a fregar a la que ya sabes -bostezó la Chunga.
– Dos a cero -hizo una morisqueta el Mono-. Gana la Chunga.
– No te calientes, Chunguita -dijo Lituma-. Aquí tienes lo que te debo. Y no te metas con mi mamacita, que la pobre está muerta y enterrada en Simbilá.
Читать дальше