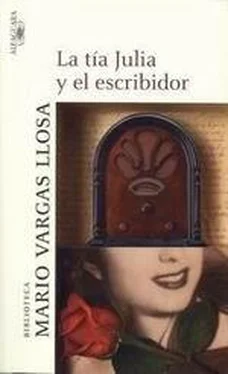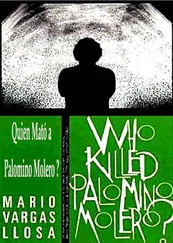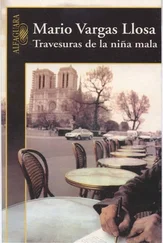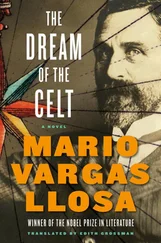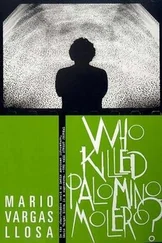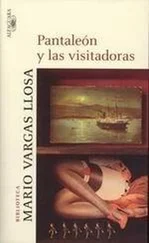– La verdad es que estás hablando como si fueras mi mamá -le dije yo.
– Es que podría ser tu mamá -dijo la tía Julia, y se le entristeció la cara. Fue como si se le hubiera pasado la furia y, en su lugar, quedara sólo una vieja contrariedad, una profunda desazón. Se volvió, dio unos pasos hacia el escritorio, se paró muy cerca de mí. Me miraba apenada:- Tú me haces sentir vieja, sin serlo, Varguitas. Y eso no me gusta. Lo nuestro no tiene razón de ser y mucho menos futuro.
La cogí de la cintura y ella se dejó ir contra mí, pero, mientras la besaba, con mucha ternura, en la mejilla, en el cuello, en la oreja -su piel tibia latía bajo mis labios y sentir la secreta vida de sus venas me producía una alegría enorme-, siguió hablando con el mismo tono de voz:
– He estado pensando mucho y la cosa ya no me gusta, Varguitas. ¿No te das cuenta que es absurdo? Tengo treinta y dos años, soy divorciada, ¿quieres decirme qué hago con un mocoso de dieciocho? Ésas son perversiones de las cincuentonas, yo todavía no estoy para ésas.
Me sentía tan conmovido y enamorado mientras le besaba el cuello, las manos, le mordía despacito la oreja, le pasaba los labios por la nariz, los ojos o enredaba mis dedos en sus cabellos, que a ratos se me perdía lo que iba diciéndome. También su voz sufría altibajos, a veces se debilitaba hasta ser un susurro.
– Al principio era gracioso, por lo de los escondites -decía, dejándose besar, pero sin hacer ningún gesto recíproco-, y sobre todo porque me hacía sentirme otra vez jovencita.
– En qué quedamos -murmuré, en su oído-. ¿Te hago sentir una cincuentona viciosa o una jovencita?
– Eso de estar con un mocoso muerto de hambre, de sólo cogerse la mano, de sólo ir al cine, de sólo besarse con tanta delicadeza, me hacía volver a mis quince años -seguía diciendo la tía Julia-. Claro que es bonito enamorarse con un muchachito tímido, que te respeta, que no te manosea, que no se atreve a acostarse contigo, que te trata como a una niñita de primera comunión. Pero es un juego peligroso, Varguitas, se basa en una mentira…
– A propósito, estoy escribiendo un cuento que se va a llamar "Los juegos peligrosos" -le susurré-. Sobre unos palomillas que levitan en el aeropuerto, gracias a los aviones que despegan.
Sentí que se reía. Un momento después me echó los brazos al cuello y me juntó la cara.
– Bueno, se me pasó la cólera -dijo-. Porque vine decidida a sacarte los ojos. Ay de ti que me vuelvas a colgar el teléfono.
– Ay de ti que vuelvas a salir con el endocrinólogo -le dije, buscándole la boca-. Prométeme que nunca más saldrás con él.
Se apartó y me miró con un brillo pendenciero en los ojos.
– No te olvides que he venido a Lima a buscarme un marido -bromeó a medias-. Y creo que esta vez he encontrado lo que me conviene. Buen mozo, culto, con buena situación y con canas en las sienes.
– ¿Estás segura que esa maravilla se va a casar contigo? -le dije, sintiendo otra vez furia y celos.
Cogiéndose las caderas, en una pose provocativa, me repuso:
– Yo puedo hacer que se case conmigo.
Pero al ver mi cara, se rió, me volvió a echar los brazos al cuello, y así estábamos, besándonos con amor-pasión, cuando oímos la voz de Javier:
– Los van a meter presos por escandalosos y pornográficos. -Estaba feliz y, abrazándonos a los dos, nos anunció:- La flaca Nancy me ha aceptado una invitación a los toros y hay que celebrarlo.
– Acabamos de tener nuestra primera gran pelea y nos pescaste en plena reconciliación -le conté.
– Cómo se nota que no me conoces -me previno la tía Julia-. En las grandes peleas yo rompo platos, araño, mato.
– Lo bueno de pelearse son las amistadas -dijo Javier, que era un experto en la materia-. Pero, maldita sea, yo vengo hecho unas pascuas con lo de la flaca Nancy y ustedes como si lloviera, qué clase de amigos son. Vamos a festejar el acontecimiento con un lonche.
Me esperaron mientras redactaba un par de boletines y bajamos a un cafecito de la calle Belén, que le encantaba a Javier, porque, pese a ser estrecho y mugriento, allí preparaban los mejores chicharrones de Lima. Encontré a Pascual y al Gran Pablito, en la puerta de Panamericana, piropeando a las transeúntes, y los regresé a la Redacción. Pese a ser de día y estar en pleno centro, al alcance de los ojos incontables de parientes y amigos de la familia, la tía Julia y yo íbamos de la mano, y yo la besaba todo el tiempo. Ella tenía unas chapas de serrana y se la veía contenta.
– Basta de pornografía, egoístas, piensen en mí -protestaba Javier-. Hablemos un poco de la flaca Nancy.
La flaca Nancy era una prima mía, bonita y muy coqueta, de la que Javier estaba enamorado desde que tenía uso de razón y a la que perseguía con una constancia de sabueso. Ella nunca había llegado a hacerle caso del todo, pero siempre se las arreglaba para hacerle creer que tal vez, que pronto, que la próxima. Ese prerromance duraba desde que estábamos en el colegio y yo, como confidente, amigo íntimo y celestino de Javier, había seguido todos sus pormenores. Eran incontables los plantones que la flaca Nancy le había dado, infinitas las matinés de domingo que lo había dejado esperándola a las puertas del Leuro mientras ella se iba al Colina o al Metro, infinitas las veces que se le había aparecido con otro galán en la fiesta del sábado. La primera borrachera de mi vida la tuve acompañando a Javier, a ahogar sus penas con capitanes y cerveza, en un barcito de Surquillo, el día que se enteró que la flaca Nancy le había dicho sí al estudiante de Agronomía Eduardo Tiravanti (muy popular en Miraflores porque sabía meterse prendido el cigarrillo a la boca y luego sacarlo y seguir fumando como si tal cosa). Javier lloriqueaba y yo, además de ser su paño de lágrimas, tenía la misión de ir a acostarlo a su pensión cuando hubiera llegado a un estado comatoso (“Me voy a mamar hasta las cachas”, me había prevenido, imitando a Jorge Negrete). Pero fui yo el que sucumbió, con ruidosos vómitos y un ataque de diablos azules en el curso del cual -era la versión canallesca de Javier- me había encaramado al mostrador y arengado a los borrachitos, noctámbulos y rufianes que constituían la clientela de El Triunfo.
– Bájense los pantalones que están ante un poeta.
Siempre me reprochaba, que en vez de cuidarlo y consolarlo en esa noche triste, lo hubiera obligado a arrastrarme por las calles de Miraflores hasta la quinta de Ocharán, en un estado tal de descomposición, que entregó mis restos a mi asustada abuela con este comentario desatinado:
– Señora Carmencita, creo que el Varguitas se nos muere.
Desde entonces, la flaca Nancy había aceptado y despedido a media docena de miraflorinos, y Javier había tenido también enamoradas, pero ellas no cancelaban sino robustecían su gran amor por mi prima, a la que seguía llamando, visitando, invitando, declarándose, indiferente ante las negativas, malacrianzas, desaires y plantones. Javier era uno de esos hombres que pueden anteponer la pasión a la vanidad y le importaban realmente un comino las burlas de todos los amigos de Miraflores, entre quienes su persecución de mi prima era un surtidor de chistes. (En el barrio un muchacho juraba que lo había visto acercarse a la flaca Nancy, un domingo, a la salida de misa de once, con la siguiente propuesta: "Hola Nancyta, linda mañana, ¿nos tomamos algo?, ¿una Coca-Cola, un champancito?") La flaca Nancy salía algunas veces con él, generalmente entre dos enamorados, al cine o a una fiesta, y Javier concebía entonces grandes esperanzas y entraba en estado de euforia. Así estaba ahora, hablando hasta por los codos, mientras nos tomábamos unos cafés con leche y unos sandwiches de chicharrón, en ese café de la calle Belén que se llamaba El Palmero. La tía Julia y yo nos tocábamos las rodillas bajo la mesa, teníamos entrelazados los dedos, nos mirábamos a los ojos, y, mientras, como una música de fondo, oíamos a Javier hablando de la flaca Nancy.
Читать дальше