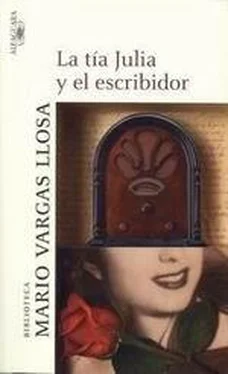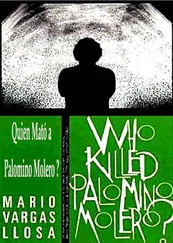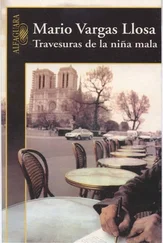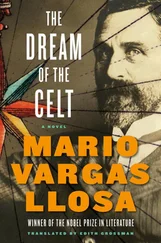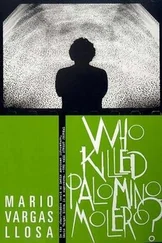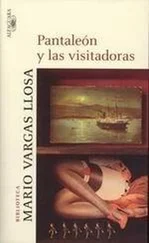No se hizo ilusiones cuando vio asomar en el hueco de la escalera a Ricardo y a Federico-hijo. Convertido al escepticismo en pocos segundos, supo que venían a sumarse al cargamontón, a asestarle el puntillazo. Aterrado, sin dignidad ni honor, sólo pensó en alcanzar la puerta de calle, en huir. Pero no era fácil. Pudo dar dos o tres saltos antes de que una zancadilla lo hiciera rodar aparatosamente por el suelo. Allí, encogido para proteger su hombría, vio cómo sus herederos la emprendían a feroces puntapiés contra su humanidad mientras su esposa e hijas se armaban de escobas, plumeros, de la barra de la chimenea para seguir aporreándolo. Antes de decirse que no comprendía nada, salvo que el mundo se había vuelto absurdo, alcanzó a oír que también sus hijos, al compás de las patadas, le decían maniático, tacaño, inmundo y ratonero. Mientras se hacía la tiniebla en él, gris, pequeño, intruso, súbito, de un invisible huequecillo en una esquina del comedor, brotó un pericote de caninos blancos y contempló al caído con una luz de burla en los vivaces ojos…
¿Había muerto don Federico Téllez Unzátegui, el indesmayable verdugo de los roedores del Perú? ¿Había sido consumado un parricidio, un epitalamicidio? ¿O sólo estaba aturdido ese esposo y padre que yacía, en medio de un desorden sin igual, bajo la mesa del comedor, mientras sus familiares, sus pertenencias rápidamente enmaletadas, abandonaban exultantes el hogar? ¿Cómo terminaría esta desventura barranquina?
El fracaso del cuento sobre Doroteo Martí me tuvo desalentado unos días. Pero la mañana que oí a Pascual referirle al Gran Pablito su descubrimiento del aeropuerto, sentí que mi vocación resucitaba y comencé a planear una nueva historia. Pascual había sorprendido a unos muchachitos vagabundos practicando un deporte riesgoso y excitante. Se tendían, al oscurecer, en el extremo de la pista de despegue del aeropuerto de Limatambo y Pascual juraba que, cada vez que un avión partía, por la presión del aire desplazado, el muchachito tendido se elevaba unos centímetros y levitaba, como en un espectáculo de magia, hasta que unos segundos después, desaparecido el efecto, regresaba al suelo de golpe. Yo había visto en esos días una película mexicana (sólo años después sabría que era de Buñuel y quien era Buñuel) que me entusiasmó: "Los olvidados". Decidí hacer un cuento con el mismo espíritu: un relato de niños-hombres, jóvenes lobeznos endurecidos por las ásperas condiciones de la vida en los suburbios. Javier se mostró escéptico y me aseguró que la anécdota era falsa, que la presión del aire provocada por los aviones no levantaba a un recién nacido. Discutimos, yo acabé diciéndole que en mi cuento los personajes levitarían y que, sin embargo, sería un cuento realista (“no, fantástico", gritaba él) y por último quedamos en ir, una noche, con Pascual a los descampados de la Córpac para verificar qué había de verdad y de mentira en esos juegos peligrosos (era el título que había elegido para el cuento).
No había visto a la tía Julia ese día pero esperaba verla el siguiente, jueves, donde el tío Lucho. Sin embargo, al llegar a la casa de Armendáriz ese mediodía, para el almuerzo acostumbrado, me encontré con que no estaba. La tía Olga me contó que la había invitado a almorzar "un buen partido": el doctor Guillermo Osores. Era un médico vagamente relacionado con la familia, un cincuentón muy presentable, con algo de fortuna, enviudado no hacía mucho.
– Un buen partido -repitió la tía Olga, guiñándome el ojo-. Serio, rico, buen mozo, y con sólo dos hijos que ya son mayorcitos. ¿No es el marido que necesita mi hermana?
– Las últimas semanas estaba perdiendo el tiempo de mala manera -comentó el tío Lucho, también muy satisfecho-. No quería salir con nadie, hacía vida de solterona. Pero el endocrinólogo le ha caído en gracia.
Sentí unos celos que me quitaron el apetito, un malhumor salmuera. Me parecía que, por mi turbación, mis tíos iban a adivinar lo que me pasaba. No necesité tratar de sonsacarles más detalles sobre la tía Julia y el doctor Osores porque no hablaban de otra cosa. Lo había conocido hacía unos diez días, en un coctail de la Embajada boliviana, y al saber dónde estaba alojada, el doctor Osores había venido a visitarla. Le había mandado flores, llamado por teléfono, invitado a tomar té al Bolívar y ahora a almorzar al Club de la Unión. El endocrinólogo le había bromeado al tío Lucho: "Tu cuñada es de primera, Luis, ¿no será la candidata que ando buscando para matrisuicidarme por segunda vez?".
Yo trataba de demostrar desinterés, pero lo hacía pésimo y el tío Lucho, en un momento en que estuvimos solos, me preguntó qué me pasaba: ¿no había metido la nariz donde no debía y me habían pegado una purgación? Por suerte la tía Olga comenzó a hablar de los radioteatros y eso me dio un respiro. Mientras ella decía que, a veces, a Pedro Camacho se le pasaba la mano y que a todas sus amigas la historia del pastor que se "hería" con un cortapapeles delante del juez para probar que no violó a una chica les parecía demasiado, yo silenciosamente iba de la rabia a la decepción y de la decepción a la rabia. ¿Por qué no me había dicho la tía Julia ni una palabra sobre el médico? En esos diez últimos días nos habíamos visto varias veces y jamás lo había mencionado. ¿Sería cierto, como decía la tía Olga, que por fin se había "interesado" en alguien?
En el colectivo, mientras regresaba a Radio Panamericana, salté de la humillación a la soberbia. Nuestros amoríos habían durado mucho, en cualquier momento iban a sorprendernos y eso provocaría burlas y escándalo en la familia. Por lo demás, ¿qué hacía perdiendo el tiempo con una señora que, como ella misma decía, casi casi podía ser mi madre? Como experiencia, ya bastaba. La aparición de Osores era providencial, me eximía de tener que sacarme de encima a la boliviana. Sentía desasosiego, impulsos inusitados como querer emborracharme o pegarle a alguien, y en la Radio tuve un encontrón con Pascual, que, fiel a su naturaleza, había dedicado la mitad del boletín de las tres a un incendio en Hamburgo que carbonizó a una docena de inmigrantes turcos. Le dije que en el futuro quedaba prohibido incluir alguna noticia con muertos sin mi visto bueno y traté sin amistad a un compañero de San Marcos que me llamó para recordarme que la Facultad todavía existía y advertirme que al día siguiente me esperaba un examen de Derecho Procesal. Apenas había cortado, sonó el teléfono otra vez. Era la tía Julia:
– Te dejé plantado por un endocrinólogo, Varguitas, supongo que me extrañaste -me dijo, fresca como una lechuga-. ¿No te has enojado?
– ¿Enojado por qué? -le contesté-. ¿No eres libre de hacer lo que quieras?
– Ah, entonces te has enojado -la oí decir, ya más seria-. No seas sonso. ¿Cuándo nos vemos, para que te explique?
– Hoy no puedo -le repuse secamente-. Ya te llamaré.
Colgué, más furioso conmigo que con ella y sintiéndome ridículo. Pascual y el Gran Pablito me miraban divertidos, y el amante de las catástrofes se vengó delicadamente de mi reprimenda:
– Vaya, qué castigador había sido este don Mario con las mujeres.
– Hace bien en tratarlas así -me apoyó el Gran Pablito-. Nada les gusta tanto como que las metan en cintura.
Mandé a mis dos redactores a la mierda, hice el boletín de las cuatro, y me fui a ver a Pedro Camacho. Estaba grabando un libreto y lo esperé en su cubículo, curioseando sus papeles, sin entender lo que leía porque no hacía otra cosa que preguntarme si esa conversación telefónica con la tía Julia equivalía a una ruptura. En cuestión de segundos pasaba a odiarla a muerte y a extrañarla con toda mi alma.
Читать дальше