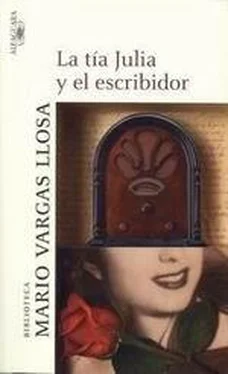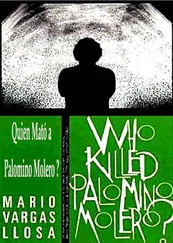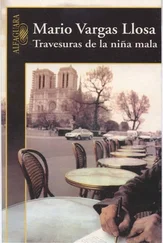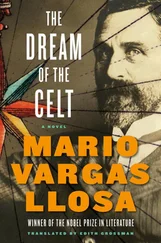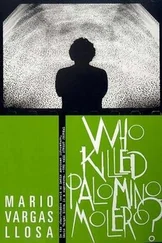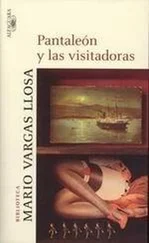Mario Llosa - La Tía Julia Y El Escribidor
Здесь есть возможность читать онлайн «Mario Llosa - La Tía Julia Y El Escribidor» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Tía Julia Y El Escribidor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Tía Julia Y El Escribidor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Tía Julia Y El Escribidor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Tía Julia Y El Escribidor — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Tía Julia Y El Escribidor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aparte de esta abominación casual, la vida de la pareja había sido muy correcta. Doña Zoila era una esposa diligente, ahorrativa y empeñosamente dispuesta a acatar los principios (que algunos llamarían excentricidades) de su marido. Jamás había objetado, por ejemplo, la prohibición impuesta por don Federico de usar agua caliente (porque, según él, enervaba la voluntad y causaba resfríos) aunque aun ahora, después de veinte años, seguía poniéndose morada al entrar a la ducha. Nunca había contrariado la cláusula del (no escrito pero sabido de memoria) código familiar estableciendo que nadie durmiera en el hogar más de cinco horas, para no prohijar molicie, aunque cada amanecer, cuando, a las cinco, sonaba el despertador, sus bostezos de cocodrilo estremecían los cristales. Con resignación había aceptado que de las distracciones familiares quedaran excluidos, por inmorales para el espíritu, el cine, el baile, el teatro, la radio, y, por onerosos para el presupuesto, los restaurantes, los viajes y cualquier fantasía en el atuendo corporal y en la decoración inmueble. Sólo en lo que se refería a su pecado, la gula, había sido incapaz de obedecer al señor de la casa. Muchas veces habían aparecido en el menú la carne, el pescado y los postres cremosos. Era el único renglón de la vida en el que don Federico Téllez Unzátegui no había podido imponer su voluntad: un rígido vegetarianismo.
Pero doña Zoila no había tratado jamás de practicar su vicio aviesamente, a espaldas de su marido, quien, en estos instantes, entraba en su Sedán al pizpireto barrio de Miraflores, diciéndose que esa sinceridad, sí no expiaba, por lo menos venializaba el pecado de su esposa. Cuando sus urgencias eran más fuertes que su espíritu de obediencia, devoraba su bistec encebollado, o corvina a lo macho, o pastel de manzana con crema chantilly, a ojos y vista de él, granate de vergüenza y resignada de antemano al castigo correspondiente. Nunca había protestado contra las sanciones. Si don Federico (por un churrasco o una barra de chocolate) le suspendía la facultad de hablar tres días, ella misma se amordazaba para no delinquir ni en sueños, y si la pena eran veinte nalgadas, se apuraba a desabrocharse la faja y preparar el árnica.
No, don Federico Téllez Unzátegui, mientras echaba una distraída mirada al gris (color que odiaba) Océano Pacífico, por encima del Malecón de Miraflores, que su Sedán acababa de hollar, se dijo que, después de todo, doña Zoila no lo había defraudado. El gran fracaso de su vida eran los hijos. Qué diferencia entre la aguerrida vanguardia de príncipes del exterminio con que había soñado y esos cuatro herederos que le habían infligido Dios y la golosa.
Por lo pronto, sólo habían nacido dos varones. Rudo, imprevisto golpe, Nunca se le pasó por la cabeza que doña Zoila pudiera parir hembras. La primera constituyó una decepción, algo que podía atribuirse a la casualidad. Pero como el cuarto embarazo desembocó también en un ser sin falo ni testículos visibles, don Federico, aterrado ante la perspectiva de seguir produciendo seres incompletos, cortó drásticamente toda veleidad de descendencia (para lo cual reemplazó la cama de matrimonio por dos cujas individuales). No odiaba a las mujeres; simplemente, como no era un erotómano ni un voraz ¿de qué podían servirle personas cuyas mejores aptitudes eran la fornicación y la cocina? Reproducirse no había tenido otra razón, para él, que perpetuar su cruzada. Esta esperanza se hizo humo con la venida de Teresa y Laura, pues don Federico no era de esos modernistas que predican que la mujer, además de clítoris, tiene también sesos y puede trabajar de igual a igual con el varón. De otro lado, lo angustiaba la posibilidad de que su nombre rodara por el barro. ¿No repetían las estadísticas hasta la náusea que el noventa y cinco por ciento de las mujeres han sido, son o serán meretrices? Para lograr que sus hijas lograran domiciliarse en el cinco por ciento de virtuosas, don Federico les había organizado la vida mediante un sistema puntilloso: nunca escotes, invierno y verano medias oscuras y blusas y chompas de manga larga, jamás pintarse las uñas, los labios, los ojos ni las mejillas o peinarse con cerquillo, trenzas, cola de caballo y todo ese gremio de anzuelos para pescar al macho; no practicar deportes ni diversiones que implicaran cercanía de hombre, como ir a la playa o asistir a fiestas de cumpleaños. Las contravenciones eran castigadas siempre corporalmente.
Pero no sólo la intromisión de hembras entre sus descendientes había sido desalentadora. Los varones -Ricardo y Federico-hijo- no habían heredado las virtudes del padre. Eran blandos, perezosos, amantes de actividades estériles (como el chicle y el fútbol) y no habían manifestado el menor entusiasmo al explicarles don Federico el futuro que les reservaba. En las vacaciones, cuando, para irlos entrenando, los hacía trabajar con los combatientes de la primera línea, se mostraban remisos, acudían con notoria repugnancia al campo de batalla. Y una vez los sorprendió murmurando obscenidades contra la obra de su vida, confesando que se avergonzaban de su padre. Los había rapado como a convictos, por supuesto, pero eso no lo había librado del sentimiento de traición que le causó esa charla conspiratoria. Don Federico, ahora, no se hacía ilusiones. Sabía que, una vez muerto o invalidado por los años, Ricardo y Federico-hijo se apartarían de la senda que les había trazado, cambiarían de profesión (eligiendo alguna otra por atractivos crematísticos) y que su obra quedaría -como cierta Sinfonía célebre- inconclusa.
Fue en este preciso segundo en que don Federico Téllez Unzátegui, para su desgracia psíquica y física, vio la revista que un canillita metía por la ventana del Sedán, la carátula de colores que brillaban pecadoramente en el sol de la mañana. En su cara cuajó una mueca de disgusto al advertir que lucía, como portada, la foto de una playa, con un par de bañistas en esos simulacros de trajes de baño que se atrevían a usar ciertas hetairas, cuando, con una especie de desgarramiento angustioso del nervio óptico y abriendo la boca como un lobo que aúlla a la luna, don Federico reconoció a las dos bañistas semidesnudas y obscenamente risueñas. Sintió un horror que podía competir con el que había sentido, en esa madrugada amazónica, a orillas del Pendencia, al divisar, sobre una cuna ennegrecida de caquitas de ratón, el desorganizado esqueleto de su hermana. El semáforo estaba en verde, los automóviles de atrás lo bocineaban. Con dedos torpes, sacó su cartera, pagó el producto licencioso, arrancó, y, sintiendo que iba a chocar -el volante se le escapaba de las manos, el auto daba bandazos-, frenó y se pegó a la vereda.
Allí, temblando de ofuscación, observó muchos minutos la terrible evidencia. No había duda posible: eran sus hijas. Fotografiadas por sorpresa, sin duda, por un fotógrafo zafio, escondido entre los bañistas, las muchachas no miraban a la cámara, parecían conversar, tumbadas sobre unas arenas voluptuosas que podían ser las de Agua Dulce o La Herradura. Don Federico fue recuperando la respiración; dentro de su anonadamiento, alcanzó a pensar en la increíble serie de casualidades. Que un ambulante apresara en imagen a Laura y Teresa, que una revista innoble las expusiera al podrido mundo, que él las descubriera… Y toda la espantosa verdad venía a resplandecer así, por estrategia del azar, ante sus ojos. De modo que sus hijas le obedecían sólo cuando estaba presente; de modo que, apenas volvía la espalda, coludidas, sin duda, con sus hermanos y con, ay -don Federico sintió un dardo en el corazón-, su propia esposa, hacían escarnio de los mandamientos y bajaban a la playa, se desnudaban y exhibían. Las lágrimas le mojaron la cara. Examinó las ropas de baño: dos piezas tan reducidas cuya función no era esconder nada sino exclusivamente catapultar la imaginación hacia extremos viciosos. Ahí estaban, al alcance de cualquiera: piernas, brazos, vientres, hombros, cuellos de Laura y Teresa. Sentía un ridículo inexpresable recordando que él jamás había visto esas extremidades y miembros que ahora se prodigaban ante el universo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Tía Julia Y El Escribidor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Tía Julia Y El Escribidor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Tía Julia Y El Escribidor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.