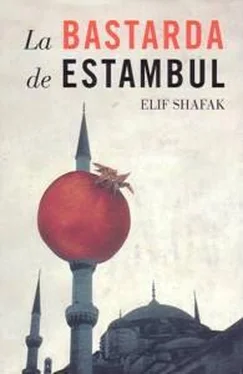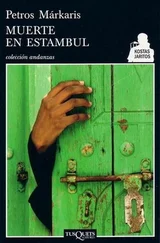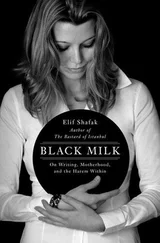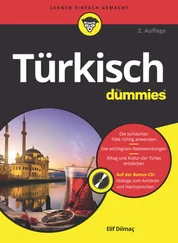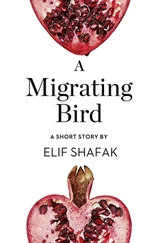– Tchajmajchian -contestó Armanoush cuando le tradujeron la pregunta-. Me podéis llamar Amy si queréis, pero mi nombre completo es Armanoush Tchajmajchian.
A la tía Zeliha se le iluminó el semblante.
– ¡Eso siempre me ha parecido interesante! -exclamó-. Los turcos siempre añaden el sufijo «cı» a todas las palabras que puedan generar nombres de profesiones. Mira el apellido de nuestra familia: Kanzancı, «caldereros». Y ahora veo que los armenios hacen lo mismo. Çakmak… Çakmakçı, Çakmakçıyan .
– Pues es una cosa más en común -sonrió Armanoush. Había algo en la tía Zeliha que le había gustado desde el primer momento. Tal vez su aspecto, con ese llamativo anillo en la nariz, las minifaldas y el abundante maquillaje. O tal vez era su mirada. Tenía la mirada de una persona que sabía comprender sin juzgar.
– Mirad, tengo la dirección de la casa. -Armanoush se sacó un papel del bolsillo-. Aquí nació mi abuela Shushan. Si me pudierais indicar por dónde está, me gustaría ir allí algún día.
Mientras la tía Zeliha leía lo escrito en el papel, Asya advirtió que algo incomodaba a la tía Feride, que miraba aterrorizada la puerta entreabierta del balcón, como quien se encuentra ante una situación peligrosa sin saber hacia dónde correr. Asya se inclinó hacia un lado y, por encima del humeante pilaf , le susurró a su tía loca:
– ¡Eh! ¿Qué pasa?
La tía Feride también se inclinó por encima del humeante pilaf y entonces, con una chispa en sus ojos gris verdosos murmuró:
– Se rumorea que los armenios vuelven a sus antiguas casas para desenterrar los cofres que escondieron allí sus abuelos antes de huir. -Entornó los ojos y alzó un poco la voz-. Oro y joyas -resolló. Luego se interrumpió para reflexionar hasta llegar a un amistoso acuerdo consigo misma-. ¡Oro y joyas!
Asya tardó unos segundos en entender de qué hablaba su tía.
– ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Esta chica ha venido a por el cofre de un tesoro -añadió la tía Feride muy emocionada, contemplando el contenido de un cofre imaginario, el rostro iluminado con el sabor de la aventura y el brillo de los rubíes.
– ¡Tienes toda la razón! -exclamó Asya-. ¿No te lo había dicho? Cuando bajó del avión llevaba una pala y una carretilla por todo equipaje…
– ¡Ay, calla! -saltó la tía Feride, ofendida. Se cruzó de brazos y se arrellanó en la silla.
Mientras tanto la tía Zeliha, que había detectado una inquietud mucho más profunda en Armanoush, preguntaba:
– Así que has venido a ver la casa de tu abuela. ¿Por qué se marchó?
Armanoush deseaba contestar la pregunta pero algo la frenaba. ¿Era demasiado pronto para que lo supieran? ¿Qué podía revelar y qué no? Y si no lo hacía ahora, ¿cuándo? Además, ¿por qué esperar? Bebió un sorbo de té y con voz lánguida, casi trémula, explicó:
– Los obligaron a marcharse. -En cuanto lo dijo, desapareció su fatiga y alzó el mentón-. El padre de mi abuela, Hovhannes Stamboulian, era escritor y poeta. Era un hombre eminente y muy respetado en la comunidad.
– ¿Qué dice? -La tía Feride, que había entendido la primera parte de la frase pero no el resto, le dio un codazo a Asya.
– Dice que la suya era una familia muy destacada de Estambul -susurró Asya.
– Dedim sana altın liralar kin gelmiş olmalı… . ¡Os digo que ha venido a buscar monedas de oro!
Asya miró al techo con menos sarcasmo del que pretendía antes de concentrarse de nuevo en la historia de Armanoush.
– Me han contado que era un hombre de letras. Lo que más le gustaba en el mundo era leer y meditar. Mi abuela dice que me parezco a él. Yo también leo mucho -añadió Armanoush con una tímida sonrisa.
Algunas de sus oyentes sonrieron también, y cuando les llegó la traducción, sonrieron todas.
– Pero por desgracia su nombre estaba en la lista. -Armanoush tanteaba el terreno.
– ¿Qué lista? -quiso saber la tía Cevriye.
– La lista de intelectuales armenios que había que eliminar. Líderes políticos, poetas, escritores, miembros del clero… Eran en total doscientas treinta y cuatro personas.
– Pero ¿por qué? -preguntó la tía Banu, una pregunta que Armanoush eludió.
– El 24 de abril, un sábado, a medianoche, decenas de notables armenios que vivían en Estambul fueron detenidos y llevados a la fuerza a la jefatura de policía. Todos se habían vestido bien, se habían arreglado como para asistir a una ceremonia. Todos llevaban cuellos inmaculados y trajes elegantes. Todos eran hombres de letras. Los retuvieron en la jefatura sin darles ninguna explicación, hasta que al final los deportaron a Ayash o a Chankiri. Los del primer grupo estaban en peores condiciones que el segundo. En Ayash no hubo supervivientes. Los que se llevaron a Chankiri fueron muriendo poco a poco. Mi bisabuelo estaba entre ellos. Cogieron el tren de Estambul a Chankiri bajo la supervisión de los soldados turcos. Tenían que recorrer andando los cinco kilómetros de la estación a la ciudad. Hasta entonces los habían tratado decentemente, pero durante el trayecto desde la estación les pegaron con palos y mangos de picos. El legendario músico Komitas se volvió loco a resultas de lo que vio. Una vez en Chankiri los liberaron con una condición: estaba prohibido salir de la ciudad. Así que alquilaron habitaciones para vivir con los del pueblo. Todos los días los soldados se llevaban a dos o tres para dar un paseo, y luego los soldados volvían solos. Un día también se llevaron a dar un paseo a mi bisabuelo.
La tía Banu, todavía sonriendo, miró a derecha e izquierda, primero a su hermana y luego a su sobrina, para ver quién iba a traducir todo aquello, pero, sorprendida, solo vio perplejidad en los rostros de las traductoras.
– En fin, es una historia muy larga. No quiero alargarla con todos los detalles. Cuando su padre murió, mi abuela Shushan tenía tres años. Era la más pequeña de cuatro hermanos, y la única chica. La familia se había quedado sin patriarca. La madre de mi abuela se había quedado viuda. Era complicado quedarse en Estambul con los niños, así que fue a refugiarse a casa de su padre, que estaba en Sivas. Pero en cuanto llegaron, comenzaron las deportaciones. Ordenaron a la familia que dejara su casa y sus pertenencias para marchar con otros miles de personas a un destino desconocido.
Armanoush observó con atención a su audiencia y decidió terminar la historia.
– Caminaron y caminaron. La madre de mi abuela murió en el camino, y los viejos no tardaron en caer también. Los hijos, al quedarse sin padres que los cuidaran, se perdieron unos a otros en la confusión y el caos. Pero después de pasar meses separados, milagrosamente, los hermanos se reunieron de nuevo en Líbano, con la ayuda de un misionero católico. La única que faltaba entre los supervivientes era mi abuela Shushan. Nadie sabía qué había sido de la niña. Nadie sabía que se la habían llevado de vuelta a Estambul para meterla en un orfanato.
Asya advirtió de reojo que su madre la miraba intensamente. Al principio sospechó que intentaba indicarle que censurara la historia al traducirla, pero luego se dio cuenta de que lo que asomaba en los impresionantes ojos de su madre no era más que interés en el relato de Armanoush. Tal vez ella también se preguntaba qué partes de aquella difícil historia estaba su hija dispuesta a traducir para las mujeres Kazancı.
– El hermano mayor de mi abuela Shushan tardó diez largos años en dar con ella, pero por fin mi tío abuelo Yervant la encontró y se la llevó a América con el resto de la familia -añadió suavemente Armanoush.
La tía Banu volvió la cabeza y empezó a desgranar las cuentas de su rosario de ámbar entre sus dedos huesudos y sin manicura, mientras murmuraba:
Читать дальше