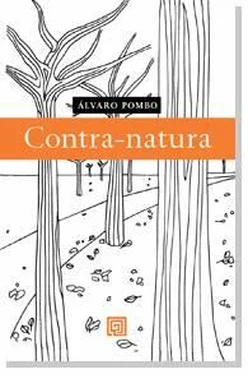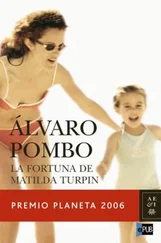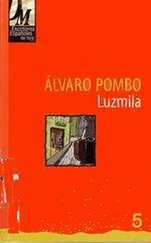– Ramonín, yo te amo. ¿Sabes qué?
– No. ¿Qué?
– Que te amo. Te deseo y te amo. Me gustan tus dientes, blancos como manzanas, limpios como guijarros. Más me gusta contigo hablar, hablarte, que inclusive besarte, Ramón, Ramonín. Me gusta más hablarte. ¿A que no sabes por qué?
– No. ¿Por qué?
– Porque, al hablarte, te reintegro. Al besarte, por decirlo así, te desintegro. Así que voy ni siquiera que me beses a pedirte. A pedírtelo no voy, ni tampoco que por mí besar te dejes…
Salazar está sembrado, piensa el pobre Ramón Durán como un conejo. La escena es cautivadora, y en cierto modo arcaica: el arcaísmo de la escena no lo percibe conscientemente Ramón Durán, pero, en cambio, es un producto consciente de la inteligencia y tortuosa sensibilidad de Javier Salazar. Desea Salazar seducir a su presa sirviéndose del ambiente del Banquete 216 a-b y siguientes, desea Salazar que, de este lance, sígase la esclavitud completa de su presa. Por consiguiente, está dispuesto a fingir y gemir con tanta verosimilitud y audacia que ni Dios distinguiría lo verdadero de lo falso en este caso, y menos Ramón Durán: que el lector, que no es Dios, sea capaz de distinguirlo es una posibilidad que yo le ofrezco: saber leer consiste en esto: en entenderme.
Salazar está pasándolo muy bien ahora, está teniendo una gran tarde: tomando está su alternativa: ha alcanzado, por decirlo así, el clic alcohólico y cree Salazar que ahora sí que sí, con estos dos chicos, ya hechos y no crudos como los adolescentes: con estos ya precocinados jóvenes mayores podrá por fin correrse sin descanso. ¿Es esto de verdad lo único que quiere Salazar? Parte de esta larga historia trágica es que Salazar, debiendo saber lo que quiere, no lo sabe. Con sesenta y cinco debiera entenderse: que no se entienda a sí mismo es imperdonable, y sin embargo no se entiende. A esto es a lo que los clásicos denominan un «error trágico». Lo que sí ha conseguido sin embargo es fascinar a Durán como en sus mejores momentos, como nunca, con el fácil recurso autobiográfico de las confesiones y las revelaciones. Durán lo ha olvidado todo: ha olvidado a su angustiada madre allá en Marbella, ha olvidado a Juanjo Garnacho, que en las afueras ronda como una tentación incomprensible, ha olvidado el bien y el mal, sólo por virtud del fuerte encantamiento de la fraseología insincera de Javier Salazar. Ahora Salazar, sin apenas moverse de su elegante tumbona de madera de teca (todo es tan elegante, tan fácil, que no puede Ramón Durán distinguir lo verdadero de lo falso en esta minúscula ínsula Barataría), alcanza el Glenmorangie y bebe a morro un trago, un gesto tonto que conmueve a Durán, que piensa que acaso este dorado anciano tiene sed. Tanta es la concentrada atención que Ramón Durán ha puesto ahora en lo que vaya a decirle su compañero, que éste, Salazar, se inclina hacia Durán y le besa en los labios. No hay Dios que pueda resistirse a esta inmensa ingenuidad de un chico tan mayor como Durán. Le besa un rato corto, un rato largo: viene a ser como la preparación bien orquestada de un solo de violín en una línea muy moderna, muy contemporánea, casi dodecafónica, de contrapunto y disonancias. Esto es lo que dice Javier Salazar con toda la intensidad y la elocuencia de sus sesenta y cinco años de deseos e intenciones no colmadas:
– Yo sé, mi amor, mi dulce amor, que no me vas a creer, no vas a creerme. No vas a creerme, yo lo sé…
– Sí te voy a creer, ¿por qué no? -murmura Durán, que ahora ama, desea y ama, a este disfrazado, encapsulado hijo de puta que le hace la rosca tiernamente, como un diablo de dulce de guayaba.
– Bésame primero un poco, un poquitín, vamos a apagar también esta luz roja, ahora que está apagado también el horizonte madrileño y huele a jazmines y a geranios en la solana de este corazón que es mi terraza…
Durán posa los labios en los labios de Salazar: ¡qué dulce es el amor, qué imbécil, qué bobo, qué dulce es el amor, incluso el falso! Y de puro retrabado, enlaberintado, atado y confundido que está Ramón Durán, con la mano izquierda y con el brazo izquierdo rodea el cuello y la cabeza cana de Salazar y con la mano derecha le acaricia el soso pene y la bragueta, y le abre la bragueta y por encima del calzoncillo le acaricia el pene soso de la tercera edad de Salazar como a un gazapo: ¡pobre Durán, pobre Ramón Durán!
– He aquí que yo no soy ya, mi amor, mi Ramonín, ni tan siquiera medio joven, no lo soy. Acabas de tocarme, habrás visto que entrecierro y entreabro las piernas de placer, pero el placer que acabo de sentir gracias a ti y que el entrecierre de las piernas representa, no es placer del todo, no. ¿Te das cuenta, Ramón, te das cuenta de que jamás he sentido yo placer? ¿No te da pena? Por fuerza tiene a ti pena que darte este mi no poder sentir placer apenas, esto tiene que apenarte a ti bastante porque tú eres tierno y hermoso y justo y bello, Ramonín, ¡cómo te amo! Nos escondimos, ¿te acuerdas, Ramonín? ¿Tú te acuerdas de esto? Acuérdate. Nos cubrimos los dos en aquel cuarto mío de jugar con una tela roja, una tela mala, un cubrecama, y tú me masturbaste, yo me acuerdo de tu mano derecha aún todavía, y si pudiera volver y retrasarme, irme pa'trás para encontrarte nuevamente, volvería, aunque después ya no hubiera vida alguna, sólo por que tú me masturbaras, sólo por eso bajaría yo a los putos infiernos a buscarte, contradiós de mi vida, de mi alma y de mi cuerpo, en todos los váteres de Londres, en todas las pintadas de las pollas con semen goteante yo te veo, en todos los cines pajilleros, las ladillas, los cueros, los vaqueros. Ramonín, Ramón, yo sé que has muerto, que has cesado. Analogía mortis . Hay una analogía de la muerte que aplico yo al amor. He bebido tal vez un poco demasiado Glenmorangie esta noche. Pero tenerte frente a mí, mi amor, igual es que tenerte a ti, Ramón… He vuelto, he regresado, es breve nuestra vida. Mira. Mírame. Si ahora cerráramos estas admirables sombrillas coloniales, veríamos el cielo atardecido, aún malteado como el whisky, aún iluminado por la luz residual de los deseos del sol, bésame por favor por un momento, mi erómenos , porque soy yo tu erastés , ¿no te das cuenta? No, no. Tú eres mi erastés y yo tu erómenos …
Salazar sabe lo que hace. ¡Ojalá no lo supiera! Si Salazar hiciera lo que hace por puro instinto cazador, por puro afán de apresar a su presa, que es Ramón Durán, se tumbaría Dios a echar la siesta y yo también. Pero Salazar hace lo que hace no por instinto, sino por el más cobarde cálculo. Va en busca de su propio placer, su propio gusto, su propia afirmación, su propia mierda. Por consiguiente, no debe haber piedad, pero aún nos falta medio libro. Todo este tururú, todo este tararí, toda esta puta mierda de la elocuencia salazarina que ha inundado estas dulces horas de Ramón Durán, va dirigida, claramente, a la conquista y al encadenamiento de Ramón Durán: Salazar quiere que Durán se quede en casa para que Juanjo Garnacho le meta mano y chupe y joda y en general deshaga, para mayor gloria de la pasión indefinida de Javier Salazar, que aún no sabe lo que quiere, ni quién es. ¿Cuántas veces he vuelto a esto en este libro?
Están cerca uno de otro. Incluso separados la cabeza y el torso de los dos, las piernas de ambos se entrecruzan y las manos. Es el tiempo copioso del verano, que nunca acabará. Lo característico de esta situación es que no permite retroceso alguno: los dos protagonistas sienten que debe todo proseguirse hasta el final. Y en esta estructura necesitante de la escena se apoya Salazar para persuadir a Ramón Durán de que se entregue por completo a su voluntad y se olvide de sí mismo. Durán, a su vez, nada desea más vehementemente, en este instante, que el olvido: todo, por consiguiente, está dispuesto.
Читать дальше