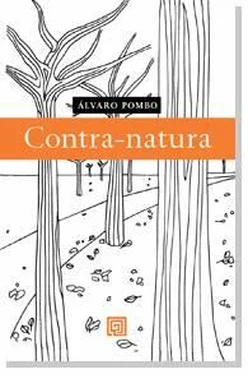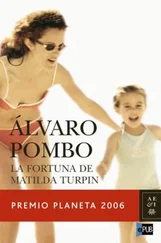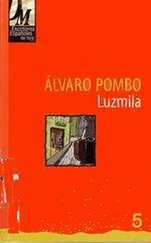Aquel verano transcurrió a gran velocidad. Visto y no visto. En la capital de su provincia el fuerte cielo castellano, el éter inclemente que no parpadea, presidía sus exaltaciones y sus depresiones con la ociosidad constante de un dios. Tenía Allende veintitantos años. El seminario le había vuelto reflexivo. A diferencia de todos sus amigos nuevos y viejos, a diferencia de todas las novietas y confesandas que le rodeaban, Paco Allende era un retirado, un separado, un seleccionado, una excepción. En aquellos años de la juventud, tan comunes, ser como era Allende no era del todo una bendición. Era incluso un inconveniente, pero, por otra parte, era un timbre de gloria. Sentirse distinto, le hacía sentirse más viejo y también llamado a llevar a cabo grandes cosas. Qué cosas fueran éstas no hubiera podido decirlo Allende de ninguna manera. Algo tenía que ver con, quizá, llegar a ser un gran escritor, un ensayista famoso. Quizá un poeta. Quizá un novelista: todo eso junto, quizá. Pero, a la vez, Allende se percibía a sí mismo -curiosamente, cómicamente- como un simple listillo, un chico listo que ha leído con gran provecho unas cuantas cosas, ni siquiera muchos libros enteros, sino sólo como antologías, compendios. Al fin y al cabo, la idea de compendio era muy del seminario. Ahora se asomaba a los grandes autores prohibidos, incluso a La voluntad de poder , de Nietzsche, ¿por qué no? Las reflexiones de Nietzsche sobre la embriaguez : he aquí un pasaje que le fascinó mucho entonces, el n.° 814: Los artistas no son los hombres de las grandes pasiones, cuenten lo que cuenten, a nosotros y a sí mismos. No se acaba con la propia pasión representándola: más bien, ya se ha acabado cuando se la representa. Este fragmento le parecía a Paco Allende decisivo. Pero ¿decisivo para qué? ¿Era él mismo un gran artista, un gran escritor? ¿Era él capaz de representar una gran pasión? ¿Era él capaz de vivir una gran pasión? Entendía Allende que en el texto de Nietzsche vivir una gran pasión y representarla eran posibilidades opuestas. Por otra parte, pensarse a sí mismo como un chico listo era un pensamiento doloroso: o, quizá, no tanto doloroso como enojoso, irritante. En la medida en que Paco Allende se pensaba a sí mismo como un hombre listo, se negaba a sí mismo la posibilidad de verse como un gran artista que representa la pasión que no vive , o, al revés, se negaba la posibilidad de ser un gran apasionado que vive la pasión que es incapaz de representar. En ambos casos, la listeza cerraba el paso a la grandeza. Nunca -se dijo Allende- seré grande. Siempre cataré con inmaturo espíritu mil cosas altas. Esta odiosa línea de Píndaro se le venía una y otra vez a la cabeza. Lo más parecido a una gran pasión era su pasión homosexual. Lo malo era que en aquel momento la pasión homosexual de Paco Allende carecía de objeto: no había ningún chico adorable en su provincia. Todos los chicos que conocía (y a lo largo de aquel verano, tan veloz, topó con algunos por los cuales creyó sentir, por un instante, la gran pasión que Nietzsche menciona) le sirvieron sólo para descubrir, al cabo de un par de semanas, o al cabo de un par de días en algunos casos, que, pobrecillos, todo lo que tenían de buen polvo lo tenían de insignificante objeto de amor. Llegaba con esto el joven Allende a una conclusión, en cierto modo rancia y chusca, que establecía un dilema -entre platónico y risible-, a saber: o un gran polvo o una gran pasión. Ni siquiera soy un gran artista capaz de representar la gran pasión, ni siquiera soy un gran apasionado capaz de vivir la gran pasión: soy sólo el hombre medio sensual, goloso, vulgar, que desea, mientras puede, disfrutar del inmensamente deleitable erotismo homosexual. Había en aquel tiempo, además, varios impedimentos (que llamaremos franquistas, pero que no eran exclusivos del franquismo, que recorrían todo el Occidente en los años cincuenta y sesenta) que ayudaban en parte a exaltar y en parte a emborronar los amoríos homosexuales de Paco Allende. Para empezar, todas aquellas relaciones estaban prohibidas. Eran contra natura . Podían costar casi a cualquiera la cárcel. Causaban la expulsión de los empleos o incluso del país. La prohibición exaltaba, sin duda, el apetito amoroso. Pero era una exaltación sobrevenida que no procedía de la esencia del impulso amoroso, sino de sus circunstancias sociales. La sangre de los mártires gays de aquel entonces era la semilla rosa -que hubiese dicho Tertuliano- de los gays venideros de finales del siglo XX. En aquel momento, sin embargo, todo ello se vivía muy localmente a la vez como impedimento y como delicia. Y esto daba lugar a un emborronamiento del asunto. Todos los homosexuales que en aquel tiempo se sentían hombres libres estaban dispuestos a dar rienda suelta a sus pasiones fuesen cuales fuesen los impedimentos. Pero a escondidas. Allende participó de los encantos de los parques, los urinarios, los cines de sesión continua, los desmontes de aquel Madrid tecnócrata del Estado de Obras. La peligrosidad daba gracia a los encuentros y justificaba su brevedad. Sin duda, se establecerían parejas duraderas esos años, pero la tónica era la precipitación y esa clase de relación que los moralistas de la época denominaban promiscua. Con todo lo cual, Allende volvió a la facultad, y terminó la facultad y se matriculó en la Escuela de Psicología, y se colocó como psicólogo industrial, una profesión nueva en aquel entonces. Eran los tiempos del análisis factorial de Mariano Yela Granizo, la Introducción a la psicología de José Luis Pinillos, los tests de inteligencia, en una palabra: la introducción de la psicología experimental y científica en España. Con veintitantos años, Paco Allende podía considerarse bien instalado en la sociedad madrileña y relativamente confortable consigo mismo. Había decidido que lo suyo era el tono menor, la aurea mediocritas . Este ideal de la descansada vida, que huye del mundanal ruido, far from the madding crowd , que era más o menos el proyecto que cada vez se dibujaba con más nitidez en la vida de Allende, chocaba, sin embargo, con la naturaleza misma del impulso homosexual que, tanto en aquellos tiempos como después o incluso hoy día en el siglo XXI, tiene un componente de transgresión y de desafío al común de la sociedad: por integrado que el homosexual esté o llega a estar, por mucho que felizmente se case y viva en paz con su pareja, no acaba de ser verosímil una integración plena. No se trata tanto de que la sociedad le rechace como del rechazo que el propio homosexual, emparejado o sin emparejar, hace de su sociedad.
Hacia finales de los sesenta, sin haber entrado aún Europa en los célebres sesenta y ocho, Allende se volvió a encontrar con Salazar en Madrid. Fue, literalmente, un encuentro casual, con ocasión de un ciclo de conferencias del Seminario de Xavier Zubiri. Allende se había sentado en las primeras filas, y cuando el acto terminó, sintió una presencia encima y una mano firme sobre su hombro: era Javier Salazar. Estaba muy guapo. Allende sintió un placer intensísimo al verle. Salieron juntos a tomar unas copas.
¡Tan parecido a sí mismo, tan parecido a mí mismo! ¡Tan bello! Paco Allende permaneció por un momento sentado en la primera fila de sillas, ahora ya vacías, en aquella solemne sala con columnas laterales del Círculo Mercantil, donde Xavier Zubiri solía impartir sus cursos. Los dos, Allende y Salazar, permanecen durante un momento inmóviles. Por la conciencia verbal de Allende, de punta a punta, cruza relampagueante el término alemán Augenblick . Paco Allende, sentado aún en su silla de tijera, sostiene en las rodillas su carpeta y la primera edición de Naturaleza, Historia y Dios . Éste es uno de sus textos favoritos. Sobre todo los capítulos relativos a la religación y la deificación del hombre en la filosofía paulina. Salazar está de pie, sonriente. Es aún la España de los estudiantes universitarios con chaqueta y corbata. Queda casi una década entera de franquismo todavía y, por las tardes, a los sitios, a las conferencias, los estudiantes y el público en general van con corbata y chaqueta, mal lavadas camisas blancas en muchos casos. La alegría de vivir revienta, como es natural, también en estos jóvenes de entonces. Pero no alzábamos la voz. Salazar y Allende ahora se parecen. Aún no tienen treinta, o quizá acaban de cumplir treinta. ¿Qué les está pasando? ¿Qué le está pasando en concreto a Paco Allende, que es quien está más cerca ahora del narrador y del lector? Acaba de contemplar una vez más a su antiguo compañero y ha pensado: «Esto es bello.» Se trata, como diría Nietzsche, de un presentimiento: el presentimiento de aquello que seríamos más o menos capaces de enfrentar si se nos apareciera corporalmente, como peligro, como problema, como tentación. Este presentimiento también determina nuestro sí estético. («Esto es bello» es una afirmación.) Se siente Paco Allende tan alegre ahora. No ha podido decir aún nada a excepción de «¡Cuánto tiempo!». Lo único que Salazar, a su vez, ha dicho en respuesta, ha sido: «Además, de verdad.» Lo firme, poderoso, sólido, la vida que reposa, vasta y potente, y atesora su fuerza, eso agrada. Es decir, corresponde con aquello por lo que uno se tiene a sí mismo. Javier Salazar resplandece ante Allende, quien, a su vez, ante sí mismo, se siente resplandecer ante Javier Salazar. Le encuentra bellísimo. Se encuentra a sí mismo bellísimo. ¿Pero qué tontada es ésta? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es la España de finales de los sesenta, es el Madrid de los opositores, de las clases de las academias nocturnas, de los empleíllos. Es la España de las remesas que los emigrantes envían desde Alemania y desde Suiza. Hay ya un aire primaveral paralelo al envejecimiento del dictador y de su mundo. Pero aún ha de transcurrir una década entera antes del cambio de aires: hay una estética escolástica aún, tardígrada porque todavía nadie ha leído el ensayo de Umberto Eco sobre la estética de Santo Tomás de Aquino y su influencia en la praxis narrativa de James Joyce: todavía se habla de la belleza en latín: pulchrum est quod visum placet . Los raros guardan sus rarezas para los portales oscuros. Toda exaltación parece ser todavía o sólo política -como el célebre estado de obras o los planes de desarrollo -, o sólo individual. Ese primer encuentro en el ciclo de conferencias del Círculo Mercantil de la Plaza de la Independencia tiene un aire neutral, coloquial, menor. Si Javier Salazar, en ese momento, hubiera puesto un pretexto cualquiera, Paco Allende le hubiera dejado ir, quizá para siempre. Pero es Salazar quien sugiere tomarse unas cañas: ahí se reanuda la historia de estos dos personajes. Al cabo de diez años, este reencuentro lo reanuda todo. Vuelve a repetirse aceleradamente todo el pasado de los dos en el seminario y fuera del seminario, y Allende se siente iluminado y revitalizado por la contemplación de la belleza de su compañero: caminan despacio, Serrano arriba, en dirección a Goya, por la acera de la Biblioteca Nacional. ¿Qué va a pasar ahora? Tan intensa es para Allende la conciencia reflexiva de la situación en que se halla, que encuentra difícil hablar. ¿Qué le estará ocurriendo a Javier Salazar? ¿Está sintiendo Javier Salazar en paralelo una similar emoción estética al ver a su compañero? Salazar está divertido. Siente curiosidad. Siente un intenso sentimiento de estar siendo admirado (en esto Salazar no ha cambiado nada: sigue deseando ser deseado). Pero ¿qué ha hecho Salazar en estos años? Lo último que Allende recuerda es a Salazar negándose a dejar el seminario tras haberle asegurado días antes que lo dejaría, lo mismo que Allende. En el deleite de verle de paisano, de pie ante él, tras una conferencia de Zubiri de finales de los sesenta, hay un componente de asombro. Cuando por fin logra hablar, Allende formula la pregunta inevitable:
Читать дальше