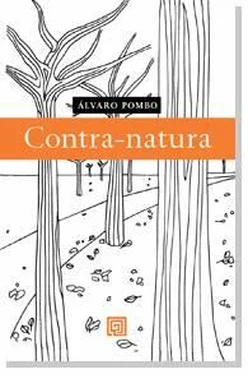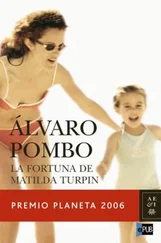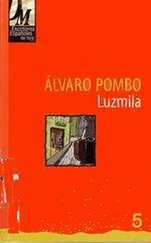El tiempo no ha transcurrido. Allende contempla a su compañero de seminario en esta nueva escena, en casa de unos tíos, y piensa de nuevo eso mismo: no ha pasado el tiempo. Salazar se ha quitado la corbata y se ha desabrochado un par de botones. ¿Le desea Allende? ¿O desea desearle? Allende es confusamente consciente ahora de que, si se excluye el erotismo, no hay nada entre él y Salazar. Es consciente, además, de que una parte considerable de su deseo de tocar o de acariciar de alguna manera a su compañero no procede de la urgencia de ese mismo instante presente en que se hallan, sino que se extiende como una mancha de aceite por toda la extensión de ese instante a partir del pasado inmediatamente anterior del propio Allende. Estos dos últimos años, Allende ha llevado una vida amorosa muy activa, pero no muy profunda: reconocerse como homosexual y tener relaciones con muchos chicos a lo largo de estos años ha sido muy satisfactorio: le ha dejado una comezón, una gana de seguir y seguir, ¿por qué no? Por aquello de que «comer y rascar, todo es empezar» -un refrán éste muy de la familia de Allende, allá en provincias-. Así que desea físicamente a Salazar porque es un chico guapo y por el mismo motivo que ha deseado a otros muchos chicos al lo largo de estos años: es un deseo genérico. Los deseos genéricos, que tienen por objeto objetos parecidos, son puntuales y son punzantes, pero pueden ser reprimidos y sustituidos por otros sentimientos sin daño alguno, salvo…, salvo que el interesado, Allende en este caso, transforme lo genérico en específico y su deseo sexual indistinto en un deseo sexual preciso y teñido de afectividad: ésta es una transformación deliberada: puede resistirse con facilidad, pero si no se resiste el deseo genérico, transformado en deseo específico es avasallador. Esto quiere decir que Allende, al cabo de media hora de charlar a bulto con Salazar y consentirse a sí mismo una excitación equivalente a las excitaciones de estos últimos años, está que arde: ha deseado los deseos y los deseos le pagan con su moneda propia: el deseo que incita al deseo, que incita al deseo, que incita al deseo… ¡todo ello! es superficial e intenso. Allende piensa: ¿Se estará dando cuenta Salazar de cuánto le deseo, cuánto me hace sufrir verle ahí, tan inaccesible? Y la verdad es que Salazar se está dando cuenta de todo y está disfrutando de la situación. ¿Qué va a pasar ahora? Allende piensa: ¿Se dejará Salazar ahora de disimulos, una vez los dos fuera del seminario, una vez aquí en su propia casa, en su propio ambiente? ¿Para qué va a seguir disimulando? Y en ese instante Allende se da cuenta de que siempre ha dado por supuesto que Salazar es como él mismo, y que eso fue lo que dio por supuesto en el seminario también, pero, sin embargo, ¿no era eso mucho suponer? La verdad es que Salazar nunca reconoció semejante cosa. Y vuelve a pensar lo que ya ha pensado varias veces esta tarde y lo que pensó muchas veces antes en el seminario: ¡Qué poco sé de esta criatura admirablemente bella, admirablemente adaptada, tan frío, tan cercano y tan remoto a la vez! ¿No es una vileza pensar que él es como yo, homosexual también? Allende no creyó nunca (ni siquiera en aquellos años juveniles ni nunca después) que ser homosexual fuera, en su caso particular, una enfermedad, un pecado o un vicio: se daba cuenta, sin embargo, de que en aquella España de entonces decir de alguien o pensar de alguien que era homosexual (como él mismo estaba haciendo ahora) era poner en peligro su buen nombre, su integridad social. Ser maricón era un sambenito en aquel entonces, e incluso pensar que un amigo nuestro era maricón como nosotros mismos tenía un componente de agresión larvada. Por otra parte, Salazar a veces parecía tan cercano y tan homosexual a Allende, que resultaba difícil -en parte como consecuencia también de sus propios deseos- no tratarle como a un semejante.
– Me miras -dijo de pronto Salazar- con tus ojos brillantes, redondos, de perro. Pareces uno de esos perritos de ojos negros, con la lengua un poco fuera, un caniche. ¿Y sabes por qué me recuerdas a un caniche lo que más? Porque, no has hablado nada desde que te has sentado en este cuarto, igualito que un caniche, que no hablan.
– ¡Si quieres, ladro un poco para complementar tu retrato!
– En vez de ladrar, dime qué te pasa.
– Que me gustas mucho, eso me pasa.
– ¿Ah, sí? Hablas de mí como de un helado de vainilla. ¿Cómo te voy a gustar, hombre? No soy comestible.
– A mí no me gustan las mujeres. Te habrás fijado en eso, supongo.
– La verdad es que no me había fijado. A mí tampoco me gustan las mujeres gran cosa. Son secuelas de la vida del seminario, eso. Las personas en general me gustan poco.
– A mí las personas sí me gustan -murmura Allende-, me gustas tú.
– ¡Y dale!
– Me gustas tú porque soy homosexual, porque me gustan los hombres, y me gustas tú por eso.
– ¡Mi querido Paco Allende! ¡Tienes el don de la obviedad! ¡Un don del Espíritu Santo, por cierto! ¡Claro que eres homosexual, se te ve a la legua!
El tono ligero, gozoso casi, de Salazar confunde a Allende: le exalta por una parte, pero por otra le cohíbe una vez más: no puede en este momento decidir si Salazar le está tomando el pelo. Ahora no puede decidir si Salazar le dice lo que dice con intención de herirle o con intención de abrirse paso para un revolcón. De alguna manera ahora las rodillas de ambos se tocan y Allende pone su mano derecha en la rodilla izquierda de Salazar.
– ¿Me vas a meter mano? -pregunta fríamente Salazar.
– Yo no lo llamo así, perdona.
Allende retira la mano de la rodilla de su amigo. Salazar piensa: ¡Ea, ea! Hasta aquí hemos llegado porque yo he querido, y aquí lo vamos a dejar. No descubrirse es siempre preferible. El caso es que ahora no sé yo si Paco Allende será capaz de dejarlo aquí, sin más ni más, o no. Caso de que sí, bien está. Caso de que no, entonces tendré que torearle, y esto me divertirá. ¡Pero para torearle tengo que primero ver si claramente entra al trapo…!
– ¡Ea, chico, no te pongas mustio! Tú también me gustas, hombre. Si no me gustaras, ¿crees tú que hubiéramos venido aquí a casa de mis tíos a pasar la tarde, casi ya la noche?
– No sé -murmura Allende, que recobra un poco la esperanza de que al final todo acabe amorosamente esa noche.
– ¡Sí sabes. Prueba de que me gustas, es que ya me gustabas en el seminario, que te acordarás de que éramos los dos los más amigos, luego entró Carlos Mansilla…!
– … que estaba loco por ti -continuó Allende.
– No sé si por mí o por quién. Muy en sus cabales no estaba. Y yo le dije la verdad. Y tú pensaste entonces que yo tuve la culpa de aquel accidente o lo que fuese, de su muerte.
– Ya no lo pienso. Ahora ya no lo pienso.
– Seguro que todavía sí lo piensas algo. Hace un momento habrás pensado que soy cruel porque no te dejé meterme mano.
Allende vuelve a colocar la mano en la pierna izquierda de su amigo. Esta vez Salazar no dice nada. Allende corre la mano hacia la bragueta. Tiene la impresión de que la bragueta se abulta, quizá es sólo una impresión determinada por el intenso deseo que siente de acariciar a su amigo. La mano llega a la bragueta. El rodillazo de Salazar le tira al suelo. Salazar sigue sentado en la cama. Allende, según está de rodillas, le mete el rostro entre las dos piernas. Siente en la nariz, en la boca, en la frente, la presencia del pene de Salazar, está seguro de que erecto. Salazar le agarra del pelo y le echa la cabeza hacia atrás:
– ¡Guarra! -le dice dulcemente Salazar.
– Te amo. Te la chupo. Por favor. Déjame chupártela.
Salazar se ha puesto en pie. Allende se ha puesto en pie.
– Yo no soy Carlos Mansilla, no estoy avergonzado, no me avergüenza desearte.
Читать дальше