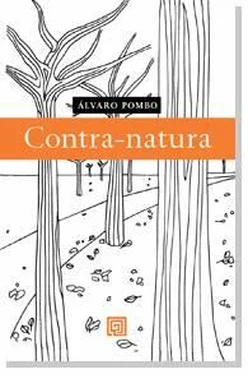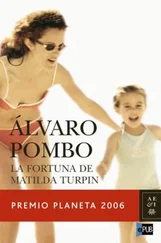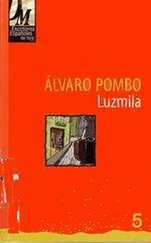Cuando por fin se encontraron, se había impregnado Allende a sí mismo con tales dosis de embriaguez, exaltación y exageración, que a duras penas era capaz de ver lo que tenía delante: un tipo reservado (casi un desconocido, puesto que de la vida de Salazar transcurrida desde el seminario hasta el momento del reencuentro nada sabía), un chico frío y muy guapo, que (y esto Allende no lo sabe) ni ante sí mismo ni ante los demás desea reconocer que es homosexual (este rechazo de sí mismos fue muy común entre los homosexuales más inteligentes de esos años), pero a quien fascina y envanece la obvia admiración espiritual y carnal que Paco Allende manifiesta. Así que este reencuentro de los dos va a prolongarse cierto tiempo, toda esa primavera, porque es sincera la fascinación de Allende -más intensa ahora que nunca- y muy definida la voluntad de Salazar de ser adorado: sin serlo, no puede Salazar vivir a gusto. Esta situación, en toda su cruel imposibilidad, podrá mantenerla Salazar mientras le dure la juventud y cierta energía juvenil que parece voluntad de poder y embriaguez pero que, poco a poco, va a irse diluyendo con los años, transformándose en simple reserva y pasividad. Salazar no lo sabe aún, pero acabará no sabiendo qué hacer consigo mismo, ni tampoco con todos los que a lo largo de los años le amarán y serán abandonados y heridos. Pero aún falta precisar un poco lo que ocurre estos días de la primavera de los dos, de Salazar y de Allende, de cómo en aquel momento en concreto tenía más razón Salazar que Allende en su instintiva aversión a fornicar: el contacto carnal, al menos por sí solo, rara vez proporciona ilustración o placer: el placer que proporciona se empapa tan deprisa de la agresividad selvática, de las dudas en todos los personajes cultivados, que uno acaba prefiriendo perdonar el bollo por el coscorrón.
Se encontraron, por fin, en el Retiro. Pasearon lentamente, arriba y abajo, por el Paseo de Coches. Era el crepúsculo castellano, tamizado por las arboledas, juanramoniano, malva y sepia: a ratos una fotografía envejecida, a ratos tierno y crudo, como los encuentros furtivos que menudeaban ya a aquellas horas. Salazar entró directamente en materia. Esta novedad le pareció deliciosa a Paco Allende. No podía pensar con claridad, Allende, esa tarde. Era el final glorioso de casi quince días ya de esperar y de llamar por teléfono a Salazar. En ese tiempo, Allende no había pensado en otra cosa, sólo en Javier Salazar. Y, naturalmente, el estado de ánimo resultante era un estado de sumisión, de deseo humilde, de súplica, de adoración sin más. Era muy visible la clase de sentimiento que Allende sentía: Salazar se sintió, desde un principio, irritado. En los quince días transcurridos, Salazar había acabado persuadiéndose a sí mismo de que tenía toda la razón y de que cualquier concesión que se le hiciera al enamorado Allende sólo podía conducir a una ruptura grotesca. En cualquier caso -pensaba Salazar-, entre nosotros dos no puede darse ninguna amistad, ni siquiera a corto plazo, dada la diferente naturaleza de nuestras inclinaciones. A sus veintitantos años, Javier Salazar se consideraba heterosexual a sí mismo. Pensaba que los remotos episodios de iniciación erótica de su primera juventud, allá en el pueblo, así como todo el episodio de Carlos Mansilla (más algunos otros que habían tenido lugar casi de la misma manera en estos pocos años), sólo confirmaban la exquisita naturaleza de sus inclinaciones sexuales, su natural ascetismo, su aprecio por la castidad, su aborrecimiento de toda relación carnal vulgar, como Salazar lo llamaba. Y el aspecto entregado de Allende esa tarde contribuyó a hacer que se sintiera no sólo superior, sino, sobre todo, obligado a decir la verdad: éstos fueron los términos en que se planteó para Salazar el asunto: Tengo que decirle la verdad a este desgraciado, que confunde la más vulgar concupiscencia con quién sabe qué absurdo eros platónico.
– Siento mucho, de verdad muchísimo -había comenzado Allende varias veces ya-, lamento lo de la otra noche.
– Fue lamentable, sí. Y también ridículo. Pero no te preocupes, está todo olvidado.
– Es que… yo no lo he olvidado. Yo deseaba tu cariño, tus caricias. Yo te dije la verdad. Me comporté con vulgaridad y con precipitación, lo reconozco, pero, en fin, no me avergüenzo…
– Sé que no te avergüenzas -declaró amablemente Salazar-. El que no te avergüences de algo que fue en sí mismo ridículo, muy ridículo, te convierte en un compañero problemático: ¡al no avergonzarte, todo hace suponer que volverás a repetir la escena del otro día a la primera oportunidad!
– Te prometo que no -dice Allende.
– No puedes prometer eso porque es una promesa imposible de cumplir para ti. Si no te avergüenzas de lo ocurrido volverás a repetirlo. Y no te avergüenzas porque crees que tienes razón, crees que la pasión que crees sentir por mí se justifica por sí sola: estás entontecido por la vulgar idea de que el amor todo lo justifica, cualquier ridiculez, cualquier torpeza.
– Ama y haz lo que quieras, como recordarás hay toda una tradición ética y religiosa que se apoya en esta idea -dijo Allende, todo esto en voz baja, sin ánimo de polemizar con su amigo, pero sintiéndose herido por lo que acababa de oír.
Era difícil no sentirse herido por aquella voz fría y dulce, aquella ausencia de ademanes con que Salazar emitió su declaración: Allende tenía la sensación de que la palabra vulgar , como un globo de chicle, le había explotado dos o tres o cuatro veces en la cara, dejándole una sensación pegajosa de bachiller grotesco. La inevitable imagen de Carlitos Mansilla había reaparecido mientras oía a Salazar. ¿Por qué tenía que hablarle así? Si lo que Javier Salazar deseaba y tenía intención de llevar a cabo era deshacerse de Allende, ¿a qué venía todo aquel discurso? Allende no podía librarse de la impresión de que Salazar estaba jugando con él. De que toda aquella frialdad y agresividad blanda era una actitud impostada. La actitud de alguien que, en el fondo, encuentra deleitable la situación pero o no se atreve a acceder a ella, o pretende prolongarla un poco más. Allende no podía librarse de la idea de que, si Salazar creía con sinceridad lo que acababa de decirle, tenía a mano el mejor de todos los recursos: mandarle a la mierda. No había que discursear, no había nada que hablar -decidió Allende-. Si realmente, como dice, le parezco una persona vulgar, incontinente y promiscua, un maricón, todo lo que tendría que hacer sería decírmelo a la cara. Lo único adecuado sería largarse. ¿Por qué sigue paseando conmigo? ¿Por qué me habla dulcemente? ¿Por qué juega conmigo?
– Vamos a sentarnos -dijo Allende-. Te prometo que no volveré a repetir lo de la otra noche. Pero, por favor, no me digas esas cosas horribles que no creo que sientas. Si de verdad te diera yo tanto asco como parece, por lo que dices, seguro que te irías y me dejarías. Nada te obliga a seguir aquí conmigo.
– ¡Así que, encima, me estás llamando maricón a mí! ¡Encima estás creyendo que, sólo porque soy amable contigo, soy, además, cómplice de tu incontinencia! Eres incapaz de entender a una persona como yo. Eso fue lo que me pareció detestable en Carlos Mansilla, aquel soplapollas del seminario. Tú eres mejor que él, más inteligente, también más viejo, pero tu intención es la misma. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo tú entero, de pies a cabeza, es concupiscencia. Sólo deseas follarme, o toquetearme o chuparme la polla. ¡Eres repugnante! Pero yo no te mando a la mierda ni te rompo la boca, como quizá mereces, porque tu caso me interesa. Tu descoordinación afectiva me fascina, tu cacao mental me parece digno de estudio. Te crees con derecho a todo porque crees que me amas.
Читать дальше