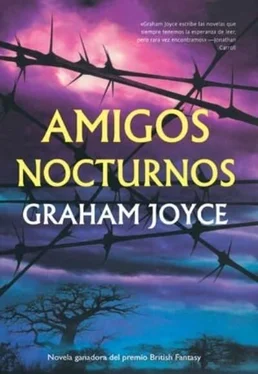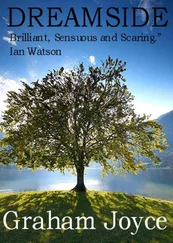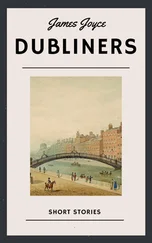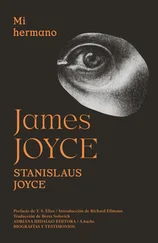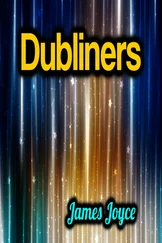Tras la escuela dominical el señor Philips los puso en fila en la sacristía mientras los otros niños salían de uno en uno por la puerta sur. Temían al señor Philips a pesar de su simpatía y amabilidad. Las conexiones que tenía con poderes mayores les intimidaban, y tras el suceso, ellos -al menos Sam y Terry-, estaban aterrorizados por la gravedad de su ofensa, especialmente porque estaban seguros de que llegaría a ser pública.
– Lo sabe -dijo Sam mientras esperaban a que saliesen los demás.
La sacristía olía a cera abrillantadora y a lavanda. En la pared de enfrente había un cuadro de Jesús crucificado entre dos ladrones.
– No lo sabe -dijo Clive-, es imposible.
– Creo que lo sabe -dijo Terry-. Creo que sí.
– No digáis nada -dijo Clive.
La puerta se abrió y Philips entró. La cerradura sonó con fuerza al cerrar la puerta. Se colocó delante de ellos con las manos en las caderas y se quitó las gafas.
– Bien. Me gustaría saber qué era lo que os hacía tanta gracia hoy.
Silencio.
– Sí, bueno, puedo quedarme aquí de pie todo el día hasta que me deis una explicación. Todo el día.
Silencio.
– Estoy esperando.
Todos se dieron cuenta de que Philips había perdido.
– Vamos, Clive, eres el más sensato de los tres. Riendo como niñitas tontas. Aún estoy esperando. Clive se aclaró la garganta.
– Perdón, señor.
– No estoy seguro de conformarme con un «perdón». Quiero una explicación.
Clive se aclaró la garganta por segunda vez.
– Creo -dijo repitiendo una frase que había oído que usaban los adultos-, que hemos debido encontrar algo que nos hacía gracia.
– Oh, así que habéis encontrado algo que os hacía gracia, ¿eh?
– Sí, señor.
– Ya veo. ¿Y qué hay de Jesús?
– ¿Señor?
– He dicho que qué hay de Jesús.
– ¿Señor?
– Sí, ¿qué hay de Él? Murió en la cruz por nuestros pecados. Por los vuestros y los míos. ¿Creéis que debió encontrar algo divertido?
El duende también enseñó a Sam cómo hiperventilar. Llevó el truco al colegio. La historia incluso llegó hasta el periódico local.
Era una tarde soleada y espléndida durante el recreo para el almuerzo, unos diez minutos antes de que la campana sonara para que todos volviesen a clase. Un aeroplano voló por encima sorprendentemente bajo, casi tan bajo como para ver al piloto en la cabina. Sam se quedó mirando, entrecerrando los ojos, aún hipnotizado por aquel cilindro atronador mucho después de que los demás niños lo hubiesen olvidado. Se quedó en el borde del patio y de repente recordó lo que el duende le había enseñado durante la noche.
De vuelta al patio cogió a Clive por el brazo.
– Oye, mira esto.
Escogió a dos niños para que lo agarraran, se tapó los oídos con los dedos e inhaló profundamente, de manera muy rápida, hasta que se desmayó. Los chicos lo atraparon, y en unos segundos recobró la conciencia.
– ¡Vaya! -dijo Clive.
Él también quería probar. Ocurrió lo mismo. Entonces los otros dos chicos también lo intentaron, seguidos por Terry, y en unos segundos tenían una audiencia de diez o quince niños, todos esperando su turno en aquel juego nuevo. La audiencia se dobló, se triplicó, hasta que todo el patio estaba lleno de niños observando.
Entonces ocurrió algo extraño. Sandra Porter, de la clase de Sam, se desmayó de repente sin ni siquiera hiperventilar. Lo mismo les ocurrió a Janet Burrows y a Wendy Cooper, seguidas de Mick Carpenter, y después tres chicas y cuatro chicos más, hasta que todos se desmayaron. El patio, que estaba atestado de chicos, unos ciento sesenta según la lista del colegio, se llenó de cuerpos que se iban al suelo como pétalos de rosa.
Sam vio que unos profesores salían corriendo del edificio del colegio. Terry y Clive fueron de los últimos en desmayarse, y Sam pensó que era mejor caer también. Oyó que los profesores se movían entre los cuerpos gritando: «¡Deteneos!», y, «¡Parad de inmediato!». Pero pasaron tres minutos hasta que los primeros niños comenzaron a recuperarse. Sam abrió los ojos brevemente y vio, sentado sobre una valla que rodeaba el patio y sonriendo con satisfacción, al duende. Entonces desapareció.
Cuando los niños comenzaron a recuperarse, ninguno parecía capaz de ofrecer una explicación a los profesores de lo que había ocurrido. Simplemente se convirtió en «El día en el que todo el mundo se desmayó». El incidente fue relatado en el Coventry Evening Telegraph y fue descrito como un caso de histeria colectiva.
De algún modo nadie relacionó el episodio con Sam.
Era un día que no tenía colegio aunque hubiera preferido que fuese un día normal. La vida en la Sociedad de Objetos Inusuales se estaba haciendo cada vez más interesante, y ahora iba a tener que perderse una sesión justo el día que Terry había prometido traer un cartucho sin explotar de la escopeta de dos cañones de su padre. Clive había formado la Sociedad de Objetos Inusuales la semana anterior, reclutó a Sam y a Terry como miembros y trajo un brazalete nazi: rojo con una esvástica negra bordada en un disco blanco; había caído en posesión de Eric Rogers durante la guerra. Las condiciones para ser miembro requerían mostrar, cada día, un objeto de igual o similar interés. Terry, el día que le tocó, blandió un reflector de carretera robado del taller de su padre. Sam entregó un símbolo de un templo egipcio, que, según su padre, había llegado de Dios sabía dónde. Terry había prometido traer un cartucho de escopeta el día que estaba programada la cita en la clínica oftalmológica.
Para llegar a la clínica había que realizar una modesta caminata hasta la parada del autobús, un viaje tedioso a la ciudad y luego otra caminata considerable hasta llegar. Después había que volver. La madre de Sam no estaba para tonterías. Cuando Sam protestó por quinta vez diciendo que no quería ir a la clínica, lo embutió en la trenca, le metió la cabeza en la capucha y la agitó hasta que la cabeza empezó a darle vueltas. Estaba de pie en la parada antes de que se diera cuenta.
Antes de que llegara el autobús, el MG trucado de Chris Morris pasó rugiendo. El tubo de escape soltó un gruñido desorbitado mientras se dirigía hacia la ciudad. A treinta metros de la parada, el MG se detuvo y se acercó hacia ellos marcha atrás a toda velocidad. La puerta del acompañante se abrió y Morris se inclinó para ofrecerles una sonrisa cadavérica. Jugueteando con el volante, pisó el acelerador con violencia. Connie parecía dudar.
– Nos quiere llevar -dijo Sam a su madre, como si la repentina aparición del coche deportivo fuese un portento que necesitase interpretación.
Sam se metió en la parte de atrás y su madre hizo todo lo posible por introducirse en el asiento del copiloto con algo de dignidad. Al salir Morris a toda velocidad, se vio impulsada contra el asiento y peleó con la falda mientras sus rodillas se elevaban. Estaban a medio camino de la ciudad cuando Morris habló por primera vez.
– Está loca, ¿sabes? -declaró en voz baja y controlada.
– ¿Quién? -dijo Connie.
– Ella. Totalmente loca. No hace más que gritar. Supongo que te habrá contado su versión. Es lo que hacen las mujeres, ¿no?
Morris se detuvo en un semáforo en rojo en el último momento. -No me ha dicho nada.
Sam se sentaba en la parte de atrás mirando la cara de su madre y la de Morris. Los adultos llevaban a cabo la conversación con los ojos pegados a la carretera. El semáforo cambió, Morris metió una marcha y las rodillas de Connie se elevaron de nuevo.
– Cualquier cosa que diga es mentira. Espero que lo sepas. Vosotras sabéis cómo son las personas.
Читать дальше