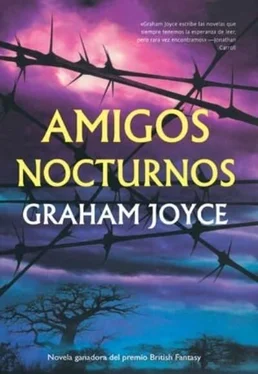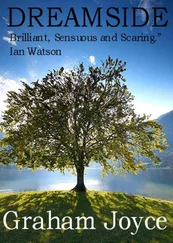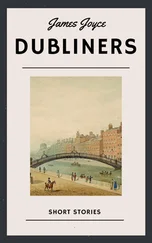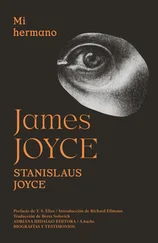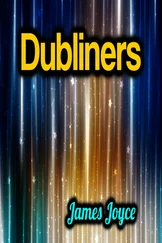– ¡La televisión! -fue todo lo que se le ocurrió decir a Sam.
– Pues bueno, puede ver la tele y después irse a casa.
– ¡No! Tiene que quedarse. ¡Es la primera noche con televisor!
Connie se quedó mirando a su hijo. Tenía los ojos húmedos y los puños apretados. Normalmente era un crío muy poco exigente. No podía entender por qué insistía tanto. Terry se echó atrás, pues sabía cuando tenía que evitar una discusión. Connie lo miró y sintió una oleada de simpatía por el hijo del vecino. Se pasaría la tarde haciendo tartas de manzana. Haría helados. Quizá fuese un día especial.
– Veré lo que dice el señor Morris.
Nev había arreglado más o menos la antena. Él, Connie, Sam y Terry contemplaron la pantalla aquella noche de sábado con asombro y en un silencio casi espiritual. Vieron, a través de una moderada neblina que hacía que pareciese que había un fantasma en la pantalla, un episodio antiguo de Doctor Who and the Daleks. Estaban tan asombrados por lo que habían visto que los dos chicos estaban convencidos de que el mundo exterior debía de haber cambiado. También estaban sorprendidos de que la madre de Sam hubiese tenido el valor de ir a la caravana de Terry para hablar con la señora Morris sobre si su hijo podía quedarse toda la noche. Cuando volvió, con su pijama y el cepillo de dientes, los chicos alzaron los puños en señal de alegría.
– Córtalo con un cuchillo -oyó Sam que su madre le decía a Nev.
A los chicos se les permitió estar despiertos para ver un concurso y la mitad de una película incomprensible antes de que los enviaran a la cama. Finalmente los acomodaron, uno con la cabeza a los pies del otro, en la cama de Sam, antes de que apagaran las luces. Hasta el dormitorio llegaban voces amortiguadas y sintonías de televisión. Era un sonido nuevo y consolador.
Sam se despertó sobre la una de la mañana. La ventana estaba abierta de par en par y la habitación estaba helada. Levantó la cabeza de la almohada. Al principio pensó que un Dalek había entrado en su habitación desprendiendo un brillo metálico, con un rayo mortal apuntándole a la cabeza. Al desprenderse el sueño de los ojos vio que se trataba del duende. En algún lugar de la noche, no muy lejano, oyó dos explosiones estruendosas. Miró a los ojos del duende.
El duende, de algún modo, se había reducido. Tenía el pelo, negro como el carbón, mojado y pegado a la cabeza, y tenía el rostro pálido como el marfil sucio. Temblaba y se abrazaba. Entonces se produjo una tercera explosión y una cuarta.
El duende asintió con la cabeza hacia Sam. Parecía estar llorando. Entonces se desvaneció.
– ¡Terry! ¡Terry!
Terry se despertó. Sus pestañas se movieron.
– Hace frío.
Sam cerró la ventana.
– ¿Lo has visto?
– ¿A quién?
– ¡Estaba aquí! -Sam nunca había mencionado el duende a Terry o a Clive.
Estaba muy nervioso pues el duende había aparecido en presencia de Terry. Que Terry no lo hubiese visto, no significaba que no pudiese verlo.
Oyeron que alguien se levantaba. Las explosiones también habían molestado al padre de Sam. Nev asomó la cabeza por la puerta.
– Volveos a dormir, jovencitos.
– He oído unas explosiones.
– Era el tubo de escape de un coche. Volved a la cama.
Por la mañana, mientras los niños desayunaban, Nev entró y gritó llamando a Connie. Lanzó una mirada a Terry mientras Connie descendía a toda prisa por las escaleras. Algo en los ojos de su padre aterrorizó a Sam. Nev condujo a su madre hasta el salón y cerró la puerta. Cuando salieron, Nev dijo:
– Coge tu abrigo, Terry. Te voy a llevar a casa de tu tía Dot.
– ¿Por qué?
Nev buscó las palabras adecuadas. Parecía espantado.
– Porque es una buena idea.
Sam fue hasta la ventana. Había un coche de policía aparcado frente a la cancela de la casa que estaba detrás de la caravana de Terry. Mientras miraba, una ambulancia llegó y giró en el jardín. Fue seguida por un segundo coche de policía.
Connie cogió el abrigo de Terry y se lo abotonó. Tenía los labios fuertemente apretados. Sam pudo ver que le temblaban los dedos al abrochar los botones. Abrazó a Terry antes de que Nev lo agarrase de la mano y se lo llevara.
– ¡Oh, Dios mío! -dijo Connie una vez que se fueron-. ¡Oh, Dios mío!
Estaba llorando. Aquella mañana no habría escuela dominical, le dijo a Sam. Entonces lo abrazó y con severidad innecesaria le ordenó que fuera a su habitación a ordenar su cuarto.
9. El interceptor de pesadillas
Pasaron tres semanas antes de que Sam se acercara a la caravana de Morris. Cuando por fin lo hizo, no se acercó por delante, sino por la extensión de solar que había en la parte trasera, de modo que el anciano que vivía en la casa no lo viera. No es que tuviera miedo del anciano, un octogenario amigable, de andar pesado, con quien había hablado muchas veces, sino que sentía vergüenza de convertirse en un carroñero.
Había habido muchos cotillas merodeando alrededor de la caravana las primeras dos semanas: fotógrafos de cara afilada que trabajaban para periódicos, crispados periodistas que habían llamado a su puerta, mirones ocasionales que merodeaban. Sam sabía que eran unos carroñeros porque así los había llamado su padre. Parecían personas normales, con gabardinas y zapatos brillantes, pero Sam sabía que bajo el disfraz humano a aquellos necrófagos les chorreaba baba gris de orejas y la nariz. No quería convertirse en un ser así, pero lo caravana le atraía.
Lo llamaba.
Dot, la tía de Terry, se lo había llevado con gran secretismo a la casa de otra tía en Cromer, en la Costa Este, y aún no había vuelto. Aquello había precipitado un debate en la casa de los Southall acerca de si se había hecho lo correcto o no con Terry.
– No está bien -declaró Connie-. El chico debería haber estado aquí.
– ¿Qué ganaría con eso? -discutía Nev-. ¿Por qué hacerle pasar por más preocupaciones aún? El pobrecito ya ha tenido bastante.
– Debería haber estado aquí para verlo con sus propios ojos. Eran su madre y su padre, ocurriese lo que ocurriese. Debería haber estado en el funeral para verlo, de principio a fin. Ahora siempre cargará con ello.
– No sé, cariño. No sé.
Connie se sorbió la nariz. Sí que sabía.
Las cortinas de la caravana estaban echadas. Al subirse a la barra de enganche, Sam pudo enfocar un ojo por una abertura de las cortinas y ver que el interior había sido limpiado y vaciado. Todas las superficies estaban impolutas. Saltó de la barra. Muchas pertenencias de Morris aún estaban tiradas por el jardín: la bicicleta de Terry, el bate de criquet apoyado contra un manzano, rodeado de rojizas frutas a medio pudrir, el tarro con la trampa para avispas, dentro del cual sus víctimas se habían convertido en secas cuentas pegadas al cristal.
La puerta que daba al taller de Morris estaba cerrada con candado. Entre un lateral del garaje y un seto próximo de alheña había un hueco de unos treinta centímetros. Sam se escurrió en el hueco y avanzó con trabajo hasta una ventana llena de telarañas. Terry le había mostrado en una ocasión cómo el marco entero de la ventana se giraba hacia fuera.
Probó. Al poner los ojos en el cristal Sam pudo ver que el taller no había sido tocado desde que estuvo allí la tarde antes de que Morris hiciera lo que hizo. Estaba a la espera de ser vaciado. Probablemente nadie sabía qué hacer con toda aquella parafernalia que Morris había amasado. Sam giró el marco de la ventana hasta abrirla y se coló en el interior.
El olor masculino de Morris impregnaba todo el taller: olía a virutas de tabaco, a güisqui o a cerveza y había un cierto olor indefinible a vestuario que Sam siempre había asociado con el entusiasmo de la mente de Morris cuando trabajaba a toda velocidad. Se presentaba siempre que Morris estaba nervioso o excitado, era como una descarga de aviso, un goteo peligroso. Se podía percibir allí en aquel instante.
Читать дальше