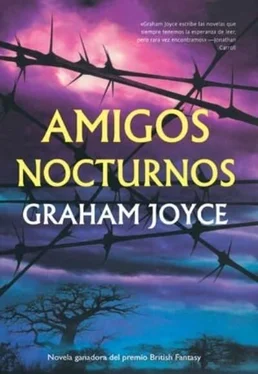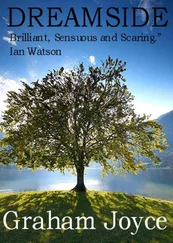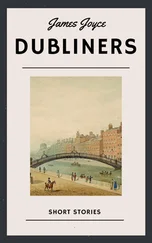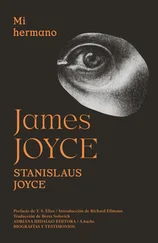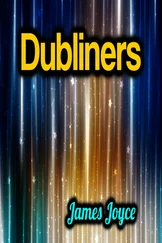– ¡Dios mío! ¡Un diente! ¡Dios mío!
Una enfermera que estaba junto a la cama se burló de él.
– No es tan raro -lo reprendió-. Es poco usual, pero no inaudito. Algunos dicen que es signo de buena suerte.
– Y otros dicen que es mala suerte -se rió Nev.
Connie también sonrió:
– Sam, te has puesto muy pálido.
– Mírala, Sam -dijo Nev atontado-. ¡Es una muñeca!
Sam miró. El bebé abrió los ojos de un azul brillante y lo miró como si estuviese conmocionada por la terrorífica belleza sensual del universo al que había entrado sin ser consultada. Allí, reflejada en el espejo de la diminuta pupila del bebé, estaba la duende de ojos amarillos, observándolo. El temor de Sam por la inocencia de su hermana era absoluto. Había hecho algo que le imponía una marca, le traía problemas y dificultades, invitaba a duendes malvadas a reunirse a los pies de la cama de la maternidad.
Toda la atención estaba concentrada en el bebé. Sam se giró y vio a la duende esperando, sin ser vista, detrás de todos ellos, con los brazos cruzados. Sam quiso preguntar a que se debía aquella novedad. Estaba preparado para hacer un trato que le permitiría sacrificarse para así poder proteger a su hermana.
– Paranoia -dijo la duende, y desapareció.
Más tarde Sam abandonó el hospital y fue a buscar a la duende. Nunca había podido hacerla aparecer a su antojo. Ella llegaba cuando le venía en gana y siempre bajo sus propias normas. No tenía manera de cambiarlo. La búsqueda lo llevó de nuevo al taller cerrado y abandonado de Chris Morris. Recordaba que la duende se había aparecido allí en una ocasión aunque con unas consecuencias desastrosas, y se preguntaba si lo haría de nuevo. Esperó hasta la noche, se deslizó sin ser visto por el lateral del garaje, abrió el marco de la ventana que estaba suelto y entró.
Terry estaba en lo cierto. Todo el material que podía ser remotamente valioso había sido vendido. Solo quedaba chatarra. Sam plegó una vieja sábana y se sentó en la oscuridad. El polvo se asentó y tras unos instantes sus ojos se ajustaron a la luz disponible.
El taller aún olía a la energía neurótica y áspera de Morris. Sam se imaginó que también podía oler el tabaco y la gomina del hombre. Pero había pasado casi una década desde que Morris había disparado con la escopeta a su familia. El gancho donde había estado colgada la escopeta aún estaba intacto.
– Odio este lugar. ¿Por qué me traes aquí? -La duende estaba acurrucada, temblando bajo la pinza para la escopeta.
– Tienes que dejarla en paz. A mi hermana. No puedo soportar que te acerques a ella.
– Tú la has puesto allí, Sam. Fue obra tuya.
– ¿Por qué el diente? ¿Por qué has hecho eso?
– Es uno que me diste hace mucho tiempo. Lo recuperaste. Nunca te desprendiste de él del todo, ¿verdad? ¿Por qué no te desprendiste de él, hace tantos años, en lugar de mantenerme aquí?
– Yo no soy el que te retiene aquí. Y si no te apartas de ella, tengo una solución.
La duende se quedó helada. Entonces sonrió.
– ¿Harías tal cosa? ¿Estás preparado para hacértelo a ti mismo para mantenerme alejada? Sam asintió.
– No entiendes nada-dijo la duende con lágrimas en los ojos-. Tú no me sueñas. Yo te sueño. Tú eres mi pesadilla. Por favor déjame marchar. Odio este lugar. Morris está aquí. Por favor, déjame marchar.
Exhausto, confuso, Sam cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la duende se había ido. Le recorrió un escalofrío. Estaba perdiendo la cabeza. Apenas sabía si la conversación había tenido lugar. Pero la duende tenía razón. El aliento de Morris estaba en aquel lugar. Tenía miedo de que si se quedaba, seguro se encontraba con el fantasma de Morris. De alguna manera muy específica, sabía que ya lo había hecho. De una manera precisa, Morris ya le había hablado.
Salió por donde había entrado. De vuelta a casa se dijo a sí mismo.
– Creo que deberíamos llamar a la niña Linda Alice.
En los momentos entre el sueño y el despertar, en el taller sin aire donde los pensamientos se convertían en palabras, le llegó a Sam una voz, que hablaba desde la oscuridad, íntima, tranquilizadora, razonable. «Suicidio», dijo la voz en la oscuridad; «suicidio».
Linda volvió a casa de nuevo la primavera siguiente. La gente comenzó a señalar que parecía un poco cansada. Había perdido peso, y apareció con un abrigo afgano, que Charlie detestaba. Charlie le preguntó si había matado al bicho que llevaba encima en alguno de los campos de alrededor e hizo otros comentarios hirientes sobre su apariencia, cuya verdadera intención era obvia. No le gustaba lo que veía. No estaba feliz de que su hija se estuviese convirtiendo en una especie de jipi. Tenía veintiún años y a Charlie le rompía el corazón que tuviese una vida propia.
Para Sam no era normal encontrar tanta tensión en aquella casa que por lo general era tan agradable, pero las relaciones se volvieron tirantes con cada visita.
– Sacadme de aquí -les dijo Linda a Sam y a Terry una noche-. Necesito una copa.
El grupo se reunió y llevaron a Linda de marcha por la ciudad. Para ellos la noche tenía un aire de gala. El nombre de Linda había sido relacionado de manera romántica en la prensa con Gregg Austen, el guitarrista y cantante de The Craft. La habían fotografiado con él, y Clive en particular estaba deseoso por plantear una batería de preguntas. Ella lo refrenó.
– Es una mierda, Clive. Algunas de esas personas no son tan interesantes como parecen. Dejémoslo ahí.
Y lo dejaron. Sam observó que las manos de Linda habían desarrollado un ligero temblor mientras le daba una fuerte calada al cigarrillo.
Les contó cosas de Londres y mencionaba de vez en cuando nombres de famosos, no para impresionarlos sino para ofrecerles cierto sabor del estilo de vida que llevaba, y todos se dieron cuenta de cuánto la echaban de menos. Terry aprovechó una oportunidad para darle un golpecito en la rodilla y ofrecerle un pequeño porro por debajo de la mesa.
– Dios mío -dijo al aceptarlo-, la civilización ha llegado a Redstone.
– No lo desprecies -dijo Terry.
– Creo que si tuviese que vivir aquí toda mi vida -dijo de forma despreocupada-, cogería una pistola y me volaría la cabeza.
Todos intentaron evitar mirar a Terry, cuyas pestañas aleteaban a toda velocidad. Luchaba por controlar el tic nervioso que había estado con él desde los siete años. Sam oyó en algún lugar distante el disparo de escopeta, y miró con desesperación a Linda.
– No me puedo creer que haya dicho eso -dijo Linda-. Después de todo este tiempo de… No me puedo creer que lo haya dicho.
Intentó recuperar la situación con una risa sin alegría, casi como una disculpa. Cogió una cajita pequeña y dorada del bolso, la abrió y la colocó sobre la mesa. Contenía alrededor de una docena de pastillas rosas.
– Por favor, coged una.
Las observaron pero no se atrevieron.
– ¿No? -dijo Linda mientras cogía una para ella y cerraba la cajita-. Escuchad, vamos a una discoteca. Vamos, yo pago.
En la discoteca Linda no paraba de bailar. Bailó de forma frenética con Sam, con Clive, con Terry y con Alice. No podían seguirle el ritmo. Pagó rondas de Buck's Fizz. Su estado de ánimo era muy alegre bajo las luces rosas y ultravioletas, mientras que en casa de sus padres se había mostrado triste. En repetidas ocasiones los besó a todos y les dijo, de manera individual y colectiva, lo mucho que los quería y cuánto los echaba de menos. Desapareció en el cuarto de baño con Alice y las dos salieron soltando carcajadas histéricas. Entablaba conversación fácilmente con cualquiera pero a la vez usaba al grupo de manera experta para evitar las atenciones fascinadas de otros hombres.
Читать дальше