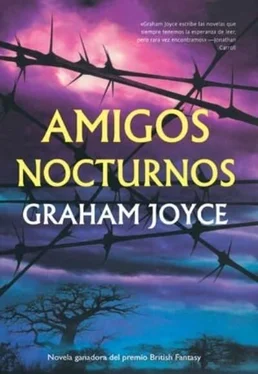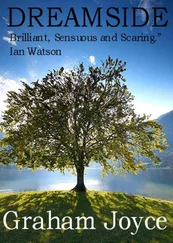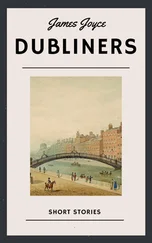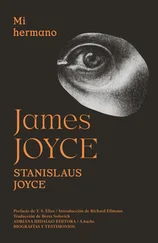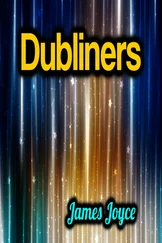Aquel verano Alice introdujo un nuevo elemento en los procedimientos. Estaban sentados alrededor de lo que quedaba del estanque. Parte de la flora y la fauna había revivido, pero no le quedaba nada de su carácter original. Había perdido la habilidad de destilar la atmósfera que lo rodeaba, de aspirar el aire y exhalar tranquilidad. El estanque aún estaba vivo, pero estaba en estado de choque. Descansaban sobre la cálida orilla de arcilla una tarde temprano después del colegio, y Alice sacó un paquetito de papel de plata.
– ¿Dónde has conseguido eso?
– Mi novio se lo dejó olvidado. No creo que vuelva a por él.
– ¿Lo has hecho ya?
– Claro que sí. No es para tanto.
Terry agitó la cabeza con dudas.
– No. No va conmigo.
– Ni conmigo -dijo Sam.
– Por supuesto que no -dijo Clive-. He oído demasiadas historias.
Alice se encogió de hombros.
– No os importa que yo lo haga, ¿no?
Nadie dijo nada. Observaron, como hipnotizados, mientras Alice pegaba tres papeles de liar juntos, partía un cigarrillo, desenvolvía el papel de plata que contenía lo que parecía un trozo reluciente de crema para limpiar las botas, lo chamuscaba con el mechero y desmigajaba parte del material en el porro. Lo acabó con cuidado creando un delgado y elegante producto tras introducir un trozo del cartón del librito del papel de fumar en el extremo del canuto. Era tan experta que parecía que lo había estado haciendo durante años. Algo borboteó, sin ser percibido, en el estanque. Alice se encogió de hombros mientras miraba a los chicos.
– Se los hago a mi madre.
– ¿Para tu madre?
Alice lo encendió.
– Le encantan.
Chupada, chupada, mueca. Retuvo el humo en los pulmones y dijo con voz ronca:
– Dice que le ayuda a escribir poemas románticos en las tarjetas de felicitación.
Entonces exhaló con fuerza mientras ofrecía el porro para que alguno de los otros lo probara.
– No -dijo Terry.
– No cuentes conmigo -dijo Sam.
– Ni lo sueñes -añadió Clive.
Clive se puso blanco como la leche y se acurrucó sobre la orilla, Terry vomitó violentamente en el estanque, y Sam, sonrojado, febril y con ganas de escapar de los otros para poner su cabeza en orden, se dio un paseo por el campo. Parecía como si sus pies se elevaran demasiado a cada paso que daba. Lo último que oyó antes de dejarlos fue a Alice diciendo:
– Supongo que no queréis que líe otro.
Sam encontró un montículo de hierba alta y de dulce olor y se tumbó sobre ella. Sentía nauseas y el corazón le latía con una fuerza desagradable. Pero se encontraba sobrecogido por el embriagador y fresco olor de la tierra: heno y diente de león, setas y rocío, mantillo y raíces y la hierba verde llena de gotitas brillantes.
– Te lo dije -dijo la duende-. Es peligrosa, esa Alice. Te advertí hace años. Tú piensas que yo atraigo los problemas, pero cuidado. Te va a llevar al borde del precipicio.
Sam entrecerró los ojos. La duende le sonreía, mientras masticaba una hoja de hierba. Estaba completamente desnuda, y tenía la piel teñida de verde, reflejando como en un escudo pulido la brillante claridad de la hierba.
– Y tú eres tan tonto como para seguirla con la esperanza de que te dé un beso en la caída.
Entonces Sam percibió que la duende estaba compuesta de hierba y que no estaba hecha en absoluto de huesos y piel. Estaba tumbada de espaldas, mezclándose perfectamente con los tallos secos de la hierba y las orejas en punta estaban hechas de hierba amarillo verdosa hasta que finalmente no podía distinguirse de la propia vegetación. Sam se incorporó al sentir que el vómito avanzaba desde lo más profundo de sus tripas. Cuando vomitó parecía como si hubiese estado comiendo hierba. La duende se había marchado, y oyó a Alice que gritaba su nombre.
– Increíble -dijo Give.
– Vaya tontería.
– Sin sentido.
– Es amor -dijo Alice-. Te agarra. Te hace hacer locuras. Quieres hacer cosas así cuando amas a alguien.
Sam sabía muy bien a lo que se refería. Aceptó la colilla chamuscada del flojo porro que le había ofrecido. Tras la primera experiencia con la resina de cannabis, fue sorprendente que quisiesen probar también la hierba. Pero Alice les aseguró que solo te hacía vomitar la primera vez, así que persistieron. Al menos, persistieron siempre que podían echarle el guante al asunto, lo cual era tan infrecuente que hablar de ello como una adicción era mucho exagerar. El «ex» de Alice hacía de vez en cuando una visita relámpago, y dejaba un paquetito de papel de plata tras su partida, y Alice a veces podía raspar una porción de los suministros de su madre. Alice y Clive siempre liaban los porros, Terry no podía por razones obvias, y cualquier cosa construida por Sam tendía a desintegrarse o a arder de manera alarmante en el proceso.
Los efectos, ha de admitirse, eran mucho más suaves de lo que todos habían anticipado y no eran más espectaculares que beber a toda velocidad botellas de sidra Woodpecker. Pero era diferente, era apacible. Excepto Sam, eso sí, que parecía extremadamente susceptible a sus mejores efectos, y le daba por ponerse a andar en los momentos más extraños y en ocasiones lo pillaban manteniendo conversaciones con entidades invisibles. En privado, Sam comenzó a desarrollar la noción de que el material podía mantener a raya a la duende, que a pesar de que se le aparecía cuando estaba ligeramente colocado, solía dejarlo solo en la mayoría de las ocasiones. Sam pensó en que podía compartir aquella idea con Skelton.
– ¿Así que estrelló el Mini contra una pared? -quiso saber Clive.
– Así es -dijo Terry-. Muerto en el acto.
Había pasado más de un año desde que Linda había dejado a Derek para irse a Londres. La había visto en tan solo un par de ocasiones desde aquel día, y su predicción de que lo dejaría fue totalmente acertada. Lo habían visto sentado solo una noche en el salón del Gate Hangs Well, bebiendo mucho. La dueña del bar, Gladys Noon, lo vio agarrando las llaves del coche a la hora del cierre y había intentado disuadirlo para que no condujera. Pero se había marchado, subió al coche y puso fin a todo.
– Qué extraño -dijo Nev Southall cuando su hijo le contó lo que le había dicho Terry-. Yo estuve bebiendo en el Gate Hangs Well aquella noche y lo vi salir con el coche. Pero llevaba a alguien dentro.
– ¿Estás seguro?
– Totalmente.
Sam de repente se sintió muy extraño.
– ¿Quién era?
– No sé. La vi arrimarse a él en el bar al final de la noche. Una chica de aspecto extraño. Parecía estar susurrándole todo el rato al oído. Entonces se levantaron y se fueron juntos.
– ¿Qué aspecto tenía?
– Baja. Pelo rizado, muy negro. Con aspecto de gitana y la boca repleta de dientes brillantes. Cuando me fui del bar salieron a toda velocidad del aparcamiento. Casi me atropellan. Ella iba en el asiento del pasajero y seguía hablándole al oído. Pero él miraba al frente muy fijamente, como si intentara ignorarla. Entonces salieron a toda prisa por la carretera.
Sam sintió un sudor frío que le recorría la espalda. No dijo nada.
– La cosa es -dijo Nev- que nadie mencionó nada de ningún pasajero cuando lo sacaron del amasijo.
Sam hizo una mueca de dolor.
– ¿Mataste a Derek? -le preguntó a la duende en mitad de la noche-. ¿Lo hiciste?
– ¿Qué te importa a ti Derek? -contestó con desdén.
– ¿Lo hiciste? ¿Lo mataste? Tengo que saberlo.
– Cuando Linda estaba aquí, te pasabas todo el tiempo deseando que Derek desapareciera. Tú y tus amiguetes no parabais de hacerle la vida imposible. Odiabas a Derek. Lo hiciese yo o no, ¿qué significaba Derek para ti? Si lo hice, te estaba haciendo un favor.
Читать дальше