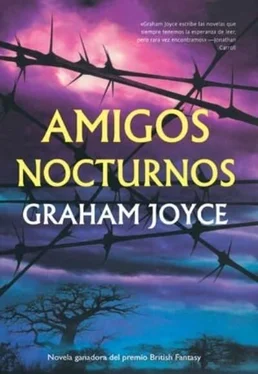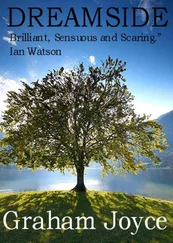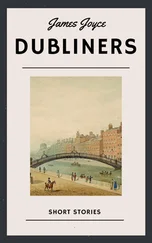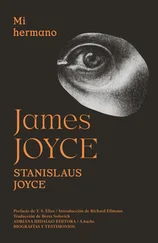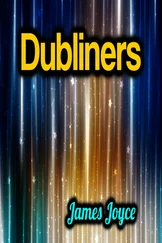Aún hiperventilando, con cada respiración como si fuese un resoplido lloroso, Sam se incorporó de un salto en la cama, y se arrancó las pinzas de cocodrilo de la nariz.
El estanque fue excavado como estaba previsto. Un día dos enormes excavadoras amarillas llegaron, asustaron a la fauna, apisonaron el campo y vertieron un enorme montón de tierra en el pantano, reduciéndolo a un tercio de su tamaño. Lo hicieron todo en un día. Los Depresivos fueron para inspeccionar los daños.
Lo contemplaron en un silencio descorazonador. Tuvieron una sensación inadmisible de violación personal. Como si alguien les hubiera robado algo íntimo mientras dormían. Como un órgano vital, como un pulmón. O quizá un diente.
Incluso su viejo escondite había sido destruido. El lugar donde habían pasado tantas tardes, con buen o mal tiempo, ahora era una explanada de arena roja en la que se veían gruesas huellas de ruedas de oruga. Los árboles que antes se alzaban sobre las aguas habían sido arrancados de raíz y estaban apilados para ser quemados. El viejo asiento del Mini, en el que los muelles asomaban a través del cuero rajado, lo había lanzado con descuido sobre lo alto de la pira. El agua removida tenía el color del té hervido. Parecía imposible que aún pudiese albergar la miríada de formas de vida acuática que había tenido durante años: garzas, pollas de agua, vencejos, percas, lucios, ranas, tritones, libélulas, barqueros, caracoles, renacuajos, lentejas de agua, algas.
– ¡Se suponía que solo iban a rellenarlo hasta la mitad! -La voz de Alice, aunque atenuada, estaba llena de indignación-. ¡No pueden salirse con la suya!
– ¿Qué sugieres que hagamos? -dijo Clive con amargura-. ¿Sacar la tierra de nuevo?
Nadie dijo nada acerca de usar bombas.
De algún modo era algo más que el estanque lo que les habían quitado. Ninguno sabía decir qué era exactamente, pero el suceso fue como una alarma en cada uno de ellos que anunciaba una nueva etapa en una carrera temible. Algo parecido a un susurro, como una señal de aviso más que una voz, salía de la tierra apisonada, agrietada y surcada por huellas que decía: «Así es la cosa, así será, puedo cambiarlo todo cuando me venga en gana, y nunca jamás habrá marcha atrás».
– Oye, Clive -dijo Terry-. Este es tu blues.
Clive se había convertido en una autoridad en cuestiones de música pop. Había descubierto que era más aceptable desde un punto de vista social fardar acerca de los antecedentes de los Rolling Stones y los Yardbirds en la música rhythm and blues que exhibir unos conocimientos profundos del cálculo y la teoría atómica. No se contenía. Trazaba líneas de influencia que llegaban hasta el blues del delta del Misisipi y a las canciones de recolecta. Cualquier cosa que produjese Cream o sobre la que estuviesen trabajando los John Mayal's Bluesbreakers, Clive sabía el origen. «Sí, pero ¿ves?, eso fue compuesto por Blind Lemon Jefferson…» «Sí, claro, la canción de Robert Johnson…» «Ajá, Josh White lo hizo primero…» «¿Quién?… No, probablemente estés pensando en Howlin' Wolf.»
Era exasperante para Sam y Terry escuchar que estaban pensando erróneamente en alguien del que ni siquiera habían oído hablar previamente. Howlin' ¿qué? Pero sabían que era mejor no discutir. Clive nunca se equivocaba en esas cosas, y tenía toda una tesis en la cabeza. Comenzó a comprarse revistas de música, Melody Maker y Musical Express, por el solo hecho de comenzar discusiones con los periodistas de rock. Mandaba cartas vitriólicas y sarcásticas a aquellas publicaciones cada semana, sin desanimarse porque nunca jamás se las publicaran. También coleccionó de manera febril, llegando a tener un impresionante número de discos de blues. Se puso a trabajar en una gasolinera después del colegio para pagarse la afición. Clive se convirtió en el chico al que nunca veías sin un disco bajo el brazo.
De los demás, era Alice la que estaba más impresionada por los conocimientos enciclopédicos sobre el género. Le prestaba los discos, y discutían sobre el material durante horas, mientras tarareaban melodías, y repetían líneas una y otra vez. Era muy irritante para Sam y Terry.
– Es puro estado de ánimo -condescendió en explicarles a los demás-. Por eso nos gusta a Alice y a mí. Es profundo. Es música de Redstone.
La referencia casual a «Alice y a mí» se repetía con frecuencia.
El acné de Clive no había desaparecido. El Tomás de Aquino no consiguió producir el milagro deseado. En cualquier caso había remitido dejándole un rostro permanentemente inflamado y envejecido de forma prematura. Cuando Terry le dijo, mientras miraban el estanque a medio llenar, «Oye, Clive, este es tu blues» y Clive alzó el rostro con gesto irónico, fue Sam el que pensó lo viejo que parecía Clive. Y cuando inspeccionó a Terry y a Alice, de repente ellos también parecían envejecidos. No demasiado, y no más de lo que solían parecer los adolescentes. Pero le pareció a Sam que en un momento todos habían sido niños de caras dulces y que la vida había sido irresponsable y llena de aventuras, llena de largos veranos calurosos e implacables, y de inviernos inconsolablemente breves y fríos, y ahora de repente todo lo que decías o hacías contaba para algo.
No estaba seguro de estar contento con el cambio.
– Se acabó -anunció con indiferencia Alice un día al volver del colegio en el autobús refiriéndose a su novio-. Lo hemos dejado.
Sentado detrás de Sam y Alice, las orejas de Clive se pusieron a la escucha. La atención de Sam estaba fijada en Alice, de modo que no pudo ver las orejas de Clive, a pesar de ello supo de manera instantánea que se habían aguzado por el interés. Quizá el aire alrededor de Clive se movió ligeramente y subió o bajó un grado de temperatura. Era una de esas cosas que se pueden saber.
Sam no estaba menos interesado. Quería preguntar si aquello significaba que la madre de Alice también lo había dejado con aquel novio de Londres que conducía un deportivo. Pero en su lugar preguntó:
– ¿Lo dejaste tú o te dejó él?
– Fue un acuerdo mutuo -dijo Alice mirando por la ventana-. Ambos sabemos que así es mejor.
Entonces lo miró con una mirada que le dijo a las claras que había sido abandonada.
Sam pensó que lo justo era pronunciar algunas palabras de apoyo, pero no podía pues su corazón estaba indeciblemente contento. La sangre comenzó a cantar en sus venas. Se reajustó las gafas en la nariz e intentó disimular las débiles muecas de una sonrisa.
– Estás mejor sin él. Era demasiado viejo para ti.
Alice no dijo nada. Clive no sabía que Sam había conocido en una ocasión al novio de Alice.
– ¿Lo conociste?
– Sí.
– ¿Cómo es?
– ¿Cómo era?, querrás decir. Una rata. Una comadreja. Alice no dijo nada.
– Nunca me habías dicho que lo conociste -protestó Clive.
– No -dijo Sam-. Nunca te lo he contado.
Había sido su secreto. Coleccionaba secretos sobre Alice igual que algunas personas coleccionan cajas de cerillas. Acumulaba escrupulosamente todas las pequeñas intimidades y confidencias que se referían a ella pero a veces les daba pequeños ejemplos de información privada a Terry y a Clive, para confirmar su relación superior con Alice. Nunca les contó que había conocido al novio de Alice, o que en una ocasión había leído trozos de una carta, o que había encontrado evidencias de una sustancia delicada o, de hecho, de la extraña relación triangular, que ni siquiera él podía entender, que incluía a la madre de Alice.
– ¿Qué hay de tu madre?
El interés de Clive se aguzó de nuevo. Sobre los ojos de Alice se formó una película húmeda y homicida.
Читать дальше