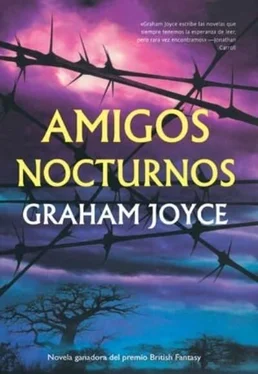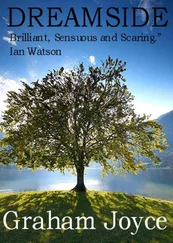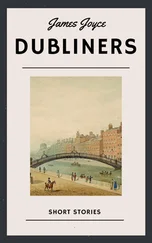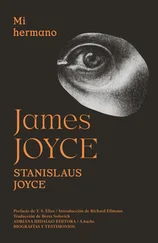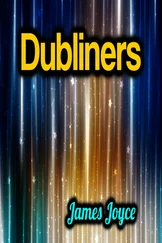– No le des más vueltas -le dijo la duende-. Ya te dije que te haría daño.
Sam estaba tumbado en la cama contemplando el techo. Era una cálida tarde de domingo. Los otros debían de estar en el estanque, fumando cigarrillos, contando chistes. Quería estar allí, estar cerca de Alice, pero no soportaba ver su relación en ciernes con Terry. Se sentía muerto cada vez que la mano de Terry se permitía campar libremente por sus ropas, o acariciarle el pelo, o la piel expuesta de sus brazos. Hasta entonces había sido capaz de ocultar sus sentimientos por completo. Nadie sabía lo que estaba sufriendo.
Excepto la duende.
– Al menos ahora sabes lo que es -dijo ella-. Ahora sabes lo que es sentir celos.
– ¿Celos? -dijo Sam con amargura-. ¿Por qué habrías de sentirte tú celosa?
– Porque eres todo lo que tengo. Me haces venir y luego ¡quieres a otra! Nunca quiero venir, es como un mal sueño para mí. Y cuando quieres a Alice o a Linda en lugar de a mí, me siento morir. Me pone enferma. Me atraganto. Lloriqueo. Sufro por ti. La vida se me escapa. ¿Qué esperas que haga? ¡Eres todo lo que tengo aquí!
Sam no podía entenderla cuando hablaba así de él.
Se suavizó.
– ¿Estoy perdonada?
El aspecto femenino de la duende había vuelto. Se sentaba en la cama con sus largos dedos sobre los muslos. Estaba revitalizada, renovada. Aquellos ojos negros brillaban de nuevo como el caparazón de un escarabajo; su pálida piel era clara y sin manchas. Mientras esperaba una respuesta humedeciéndose los labios con la lengua, la masa de negros rizos parecía llena de estrellas.
De repente se le ocurrió algo.
– Usas los dientes para curarte, ¿verdad? -dijo Sam-. Así funciona. Tomas algo de mí y eso te ayuda.
– De ti o de algún otro. Lo siento. No pretendía hacerte daño. No es ni siquiera algo que pueda controlar. Tienes que entenderme. La primera vez, el primer diente, se supone que lo cierra todo. Pero me viste, no sé cómo. Me viste, y los dos estamos condenados.
Se levantó y apuntó con el telescopio al bosque. Mientras jugueteaba con el anillo de enfoque dijo:
– Siempre he tenido tus intereses como los míos, Sam.
– Joder, qué generosa eres. -Cada vez era más descarado en sus tratos con la duende-. No sé por qué te preocupas.
– Esto no es una relación que va en una sola dirección, ¿sabes? Puede que pienses que soy tu pesadilla, pero tú también eres para mí una pesadilla. Es tu estado de ánimo el que me atrae hasta aquí. De modo que ¿es demasiado pedir que me ames en lugar de a Alice? ¿Es demasiado? ¡Allí! ¡Lo encontré!
– ¿Qué has encontrado?
– Deja de jugar con tu polla y ven a echar un vistazo.
Sam se levantó de la cama y se arrastró hasta el telescopio. Miró por el ocular mientras la duende mantenía el telescopio quieto. Lo había dirigido a un lugar entre los árboles del bosque de Wistman. Todo lo que Sam pudo ver era un borrón de ramas y una sombra pardusca en el centro de la lente.
– ¿Qué es?
– Sigue mirando.
Por fin los árboles se hicieron más definidos, y la sombra parda comenzó a asumir una forma, cambiando de color al hacerlo. Finalmente se hizo nítida. Sam observaba una extraña planta de largo tallo con una flor púrpura en forma de trompeta. Parecía vagamente venenosa. Dentro de la siniestra trompeta púrpura había un estambre grueso y erecto, blanco y parecido a un tubérculo, que se agitaba ligeramente con la brisa.
– Muy extraña -dijo la duende-. De hecho tales plantas solo crecen allí donde hay un cadáver en el mantillo que las fertilice. En serio.
Sam miró fijamente la base de la planta. Crecía de un tronco hueco lleno de ramas y helechos.
– ¿Qué clase de planta es?
– Tiene muchos nombres. La llamamos planta carroñera -se rió-. Pero creo que la llamaré La venganza de Tooley.
Sam la apartó y volvió a su cama. Se tumbó y pensó en el brazo de Terry alrededor de Alice y su mano sobre el hombro.
– No le des más vueltas -dijo la duende-. Me duele cuando lo haces.
La campaña de bombas sufrió una escalada en las semanas que condujeron a la partida de Linda. Los vestuarios del club de fútbol fueron el objetivo de dos bombas más (una llamada «Enchufe» y la otra llamada «Mofeta», sin ninguna explicación). Otras fueron detonadas en lugares diferentes, como debajo del puente ferroviario, en el buzón de sugerencias del campo ecuestre y, la más señera de todas, en un tanque de aceite a medio llenar que flotaba en el estanque.
Sam mantuvo un ojo alerta por si notaba señales de una aceleración en la relación entre Terry y Alice. Lo que vio era difícil de interpretar. La mano, la temible mano de su amigo, a veces se escabullía entre sus hombros y se quedaba allí todo el rato que Alice lo permitía. Y en aquellos momentos no había duda de la especial relación que se desarrollaba entre ambos. Pero en otras ocasiones Alice se apretaba contra Sam, y colocaba un dedo de marfil sobre su muslo para compartir de manera provocativa un cigarrillo. Era como si le dijese que no estaba excluido o quizá que aún tenía que hacer la elección. Solo Clive parecía estar fuera de aquella problemática fórmula, y entonces, incluso la resolución de este se desvaneció.
Con la intención de librarse del carácter estrafalario y el aire de empollón con el que le había marcado la Fundación Epstein, Clive solía llevar vaqueros azules y zapatillas de béisbol, fumaba más que los otros tres y realizaba todo tipo de gamberradas para demostrar lo malo que era. Como por ejemplo introducir cuchillas de afeitar en las ramas de los árboles para poder salvaguardar su guarida de los niños de la urbanización que habían arrasado el lugar. Alice se opuso a aquello, y ella y Terry fueron más tarde para sacar todas las que pudieron encontrar. Y no fue coincidencia, dado el profundo interés de Alice por la música pop, que Clive se entusiasmara por la materia y se convirtiera en voz autorizada sobre ella. Intercambiaba discos con Alice y dejaba caer nombres como Syd Barrett y Captain Beefheart, nombres que Sam y Terry nunca habían oído antes. Pero cuando un día apareció con una bomba casera y una chaqueta de cuero con flecos como la de Alice, Sam supo que a Clive le había dado igual, si no peor.
– ¡Vaya! ¡Qué chaqueta más chula! -dijo Alice-. ¿Me la puedo probar?
Así que Alice y Clive intercambiaron chaquetas por un par de horas. Sam sabía lo que aquello significaba. Habían intercambiado pieles. Clive olería el olor de Alice. Y ya siempre aquella bomba glandular que provocaba la locura continuaría detonando bajo su nariz aunque no pudiese alcanzarla.
Clive había cruzado la raya, y desde aquel día Alice podría elegir arrimarse, o cogerse del brazo, incluso rozar su rostro contra cualquiera de ellos tres. Los llamaba sus tres protectores y distribuía sus favores de manera casi equitativa. Pero si alguien recibía un favor extra, ese era Terry. Sam se preguntaba, en el fondo secreto y doloroso de su corazón, si Alice le había mostrado a Terry el secreto de la Telaraña.
Una mañana de sábado, Sam creyó que se revivía un episodio de su vida. La única diferencia era que Connie y Nev estaban comprando cuando sonó el timbre y Sam encontró al abrir dos rostros extrañamente familiares.
– ¡Buenos días! -dijo uno de ellos mientras recogía una botella de leche junto a la puerta-. ¿Están tus padres?
Los dos habían engordado, y uno tenía canas en las patillas, pero Sam reconoció a los dos detectives de la policía que se habían presentado en la casa algunos años atrás para investigar sobre ciertas gamberradas.
– No. Están de compras.
– ¿Podemos entrar?
Pero el segundo detective intervino.
– Es un menor -dijo en voz baja.
Читать дальше