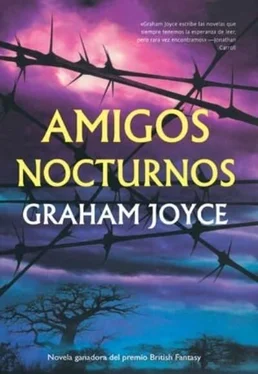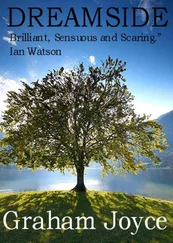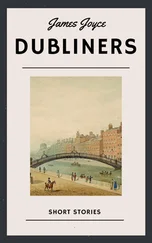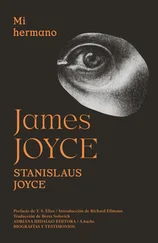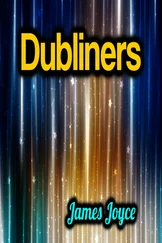Era doloroso para ella, que se tambaleaba en el umbral de la madurez, tener que acompañar a cuatro mocosos feos y gritones al colegio y traerlos también de vuelta, de modo que la perspectiva del comienzo y del final del día y de todo lo que sucedía en medio quedaba estropeada. Era como un castigo exquisito asignado por los dioses de la Grecia clásica. Los chicos siempre estaban diez o quince metros detrás de ella, como un lastre, gritando insultos, mancillando la deslumbrante pureza de sus blanquísimos guantes.
– ¡Vais a llegar tarde! -gritó Linda-. ¡Llegamos tarde al colegio!
Una niebla de principios de otoño cubría los campos, los setos y las aceras como una muselina. Las casas, las paradas de autobús y los postes de telégrafos habían perdido definición. Aquel mundo gris metálico carente de sangre necesitaba una transfusión de color. Pero los setos estaban llenos de telas de araña a modo de lentejuelas y joyas, tenues redes que goteaban esferas plateadas de rocío. Aquella mañana, Linda cometió el error de doblar una ramita para hacer un lazo. Se trataba de una herramienta para recoger telarañas de los setos. -Mirad -dijo-. Alas de hadas.
Los tres chicos se quedaron impresionados por aquel truco. Linda se sintió tan animada de que los chicos se hubiesen dado cuenta de todo el saber que podía ofrecer, que les enseñó a fabricar aros con ramitas de modo que pudiesen recoger las telas de hada ellos mismos.
– ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Llegaréis tarde!-gritó de nuevo.
Tenían la clara intención de extirpar de manera concienzuda las telarañas de un tramo de setos de doscientos metros. Entre ellos se implantó una especie de competición mientras se daban codazos, se giraban, se daban golpes y se tambaleaban. La escena parecía una revuelta o un saqueo, en el que los chicos eran responsables de una catástrofe ecológica local.
– ¡Basta! -bramó Linda.
Ellos la ignoraron.
– ¡Bastaaaaa! ¡Bastaaaaaaaaa!
Pararon. Linda estaba roja. Los chicos la miraron asombrados. Pero ahora que había conseguido llamar su atención no sabía qué decirles.
– Si cogéis demasiadas telarañas -dijo-, ya sabéis lo que pasa.
– ¿Qué? -preguntó Sam-. ¿Qué pasa? Era obvio que Linda estaba improvisando.
– Alas de hada. No quedará nada, para las hadas… con lo que hacérselas.
– ¡Ja! -soltó Terry y lanzó una pequeña bola blanca de escupitajo a la alcantarilla.
– Y -continuó Linda casi gritando- las arañas atrapan moscas.
– ¿Y? -dijo Clive.
– Que habrá una epidemia de moscas. Millones y millones de moscas. Y ya sabéis lo que eso significa.
– ¿El qué? -dijo Sam.
– ¿El qué? -dijo Terry.
– Una plaga. -Linda se giró y avanzó hacia el colegio. Se detuvo tras unos cuantos metros y se dio la vuelta. Los tres chicos la miraban con los ojos abiertos como platos.
Clive fue el que rompió el silencio. Clive, en momentos como aquel, tenía una sonrisa parecida al cordón de un balón de rugbi antiguo. A cualquiera se le perdonaría que quisiese patearla.
– ¿Estás segura? -dijo con aire desafiante.
Linda sintió cómo le ardían las mejillas. Con celeridad se colocó los guantes blancos de encaje sobre el rostro. Entrecerró los ojos y sonrió con maldad.
– La peste bubónica. Si no me creéis, probad a ver qué pasa. Vamos.
Había conseguido ganar la discusión. Linda se giró de nuevo y avanzó a paso rápido. Los chicos se apresuraron tras ella, escarmentados y en silencio. Una vez llegaron hasta la tienda de caramelos, un momento antes del colegio, abandonaron los aros llenos de telarañas grises. En cualquier caso las telas habían perdido toda su belleza. Ya no eran plateadas, delicadas, ni brillaban. Justo cuando se oyó la campana que sonaba en el patio, fueron abandonadas en la cuneta junto a los sucios envoltorios de caramelos y a las hojas muertas.
Sam se despertó por el frío. La ventana del dormitorio estaba abierta y el frescor del otoño se había instalado en la habitación como una cobertura de azúcar glasé. En el exterior, las estrellas estaban esparcidas sobre la negra oscuridad, y la luna se consumía en su cuarto decreciente. La habitación se vio inundada por exuberantes fragancias nocturnas, el olor de las frutas maduras caídas de los ciruelos del jardín, de hojas podridas por la lluvia. Estos olores se habían adherido a las botas de la figura que estaba en cuclillas al otro extremo de la habitación.
Sam sintió un escalofrío. Pero el duende parecía exhausto. Él o ella, Sam aún no era capaz de decidirse, se agarraba una rodilla. Uno de los pies sobresalía de los conocidos pantalones a rayas mostaza y verde, mostrándole la suela grabada de una enorme bota. La débil luz de la luna danzaba en los brillantes ojos que habían estado observando a Sam durante un tiempo.
– Tenemos problemas.
Sam se incorporó.
– ¿Por qué?
Siempre que intentaba hablarle al duende el corazón se le hinchaba y la lengua se le pegaba al paladar.
– ¿Has tenido alguna vez problemas?
Sam pensó la respuesta. Sabía lo que era escuchar una voz que le gritaba. Incluso sabía lo que era sentir un tortazo tan vigoroso como para dejarle una enorme huella rojiza en la parte trasera de la pierna.
– Sí.
– Me refiero a un problema grave. Me refiero a estar de mierda hasta el cuello.
Cuando los otros chicos en el colegio utilizaban la palabra «mierda», no significaba nada. Cuando a veces había oído a adultos utilizar tal lenguaje, y la criatura de la habitación hablaba como un adulto aunque no lo pareciera, entonces la palabras asustaban. Se volvían reales.
– No he hecho nada.
La criatura resopló.
– «No he hecho nada» -lo imitó con crueldad.
El duende tenía el hábito de sofocarse con su propio humor cínico, de modo que algunas palabras se escurrían con una leve tos.
– ¿Quieres saber lo que has hecho? Me has visto, eso es lo que has hecho. Aún me ves. Eso es suficiente, mocosete. Ya has hecho bastante.
– No puedo evitarlo.
– Joder.
Al decir «joder», los dientes de la criatura quedaron al descubierto. Como antes, pudo ver una hilera de dientes perfectos acabados en punta. El esmalte brilló con una mortecina luminosidad azul. El duende lanzó un pequeño escupitajo sobre la moqueta.
– ¿Eres un chico o una chica?
El duende lo miró fijamente durante largo tiempo.
– ¿Quieres que te haga daño?
– Solo quería saberlo.
– Si me preguntas eso otra vez te arrancaré la cara de un mordisco. Lo digo en serio.
El duende estaba sentado entre él y la puerta. Sam sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quiso llamar a su madre, pero tenía demasiado miedo de la bestia que había en la habitación.
– Tranquilo. Simplemente fingía el cabreo. Joder. Lo siento. Cálmate. Tengo que pensar en cómo podemos salir los dos de esta. Iba en serio cuando te dije que estamos en un apuro. Ocurrirán cosas malas si no tenemos cuidado. Cosas malas.
El duende se puso en pie. Estaba nervioso, se movía de acá para allá mientras tocaba las cosas de Sam. Deslizó un largo y elegante dedo lleno de anillos por el balón de fútbol. Le dobló la oreja a su conejo de peluche.
Al tropezar con el castillo de plástico de las cruzadas que había en el suelo, el duende lo pateó con saña, lanzándolo por el suelo mientras los soldados de juguete salían despedidos de sus puestos.
– Encontré los seis peniques -dijo Sam sin convicción-. Bajo la almohada, la mañana después de tu visita.
El duende dejó escapar un débil aullido de rabia y exasperación, mientras clavaba las uñas de una mano en la palma de la otra. Sam se horrorizó al ver que el duende había hecho que brotara sangre.
Читать дальше