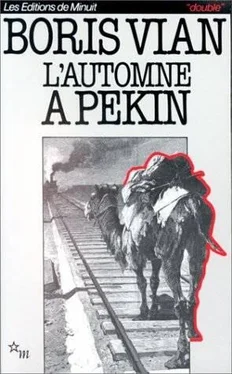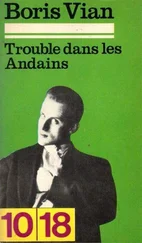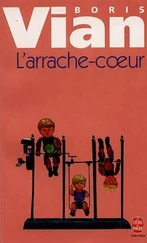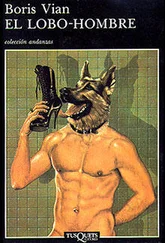– Jamás podrá volar -musitó.
– ¿Cómo dice usted? -preguntó cortésmente Angel.
Al profesor le costaba mucho desprenderse de su modorra. Hizo un gran esfuerzo, de varios kilos, y consiguió decir algo:
– Jamás un Ping 903 tendrá bastante espacio en este país para volar. ¡Como me llamo Mascamangas…! Hay demasiados árboles.
– Pero ¿no viene usted con nosotros? -dijo Angel.
– ¿Con quiénes nosotros?
– Con Ana y conmigo. Y con Rochelle.
– ¿Adónde?
– A Exopotamia.
El manto de Morfeo se entreabrió encima de la mollera de Mascamangas y el propio Morfeo soltó un guijarro exactamente sobre su fontanela. El profesor despertó por completo.
– ¡Maldita sea, pero Exopotamia es un desierto…!
– Sí -dijo Angel.
– Eso es lo que necesito yo.
– Entonces de acuerdo, ¿no?
– Pero ¿de acuerdo en qué mierda? -dijo el profesor, que no comprendía nada.
– Veamos, ¿el señor Onte no le ha hecho ninguna proposición?
– Al señor Onte no me lo puedo quitar de encima -dijo Mascamangas-. Y, desde hace ocho días, hago que le inyecten evipán para que me deje tranquilo.
– Pero si quería simplemente ofrecerle a usted una colocación en Exopotamia… Médico jefe del campamento.
– ¿De qué campamento?, ¿cuándo?
– El campamento del ferrocarril que allí se va a construir. Dentro de un mes. Mañana tenemos que partir Ana y yo. Y Rochelle.
– ¿Quién es Rochelle?
– Una amiga.
– ¿Guapa?
Mascamangas se irguió, rejuvenecido.
– Sí -respondió Angel-. Por lo menos, a mí me lo parece.
– Usted está enamorado de ella -afirmó el profesor.
– ¡Oh, no! Rochelle está enamorada de Ana.
– Pero usted, ¿ama a Rochelle?
– Sí -dijo Angel-. Por eso Ana tiene también que amar a Rochelle, puesto que Rochelle le ama, y así Rochelle estará contenta.
Mascamangas se frotó la nariz.
– Bueno, eso es asunto suyo. Pero desconfíe usted de esa clase de razonamientos. Entonces, ¿cree usted que habrá espacio para que pueda volar un Ping 903?
– Todo el que usted quiera.
– ¿Cómo lo sabe?
– Soy ingeniero -dijo Angel.
– ¡Maravilloso! -el profesor pulsó el timbre que estaba a la cabecera de la cama de Cornelius-. Espere. Vamos a despertarlos.
– ¿De qué manera?
– Es muy fácil -aseguró Mascamangas-. Con una inyección.
Reflexionó, en silencio.
– ¿En qué piensa usted? -le preguntó Angel.
– Haré que mi interno me acompañe -dijo Mascamangas-. Es un muchacho honrado… -se sintió incómodo sobre aquella silla, pero continuó-: Espero que haya también una vacante para Cruc, que es un excelente mecánico.
– Seguramente -dijo Angel.
Y, después, entró la enfermera con todo lo necesario para las inyecciones.
Procede ahora parar, aunque sea un minuto, ya que esto se va a ir tramando y en capítulos normales. Se puede decir por qué: hay ya una muchacha, una muchacha guapa. Y aparecerán otras. En tales condiciones, nada podía seguir siendo igual.
Con mayor frecuencia, si no fuese así, el asunto resultaría más alegre; pero con las muchachas hace falta la nota triste; no es que la tristeza les guste -por lo menos, eso dicen-, pero aparece con ellas. Con las guapas. De las feas no hay nada que decir, ya es suficiente con que existan. Por otra parte, todas son guapas.
Una se llamará Cobre, otra, Lavándula, y los nombres de algunas más los sabremos después, pero no en este libro, ni en esta misma historia.
En Exopotamia habrá mucha gente, porque se trata de un desierto. A las gentes les gusta reunirse en el desierto, debido a que hay mucho sitio. Intentan rehacer las mismas cosas que hacían en cualquier otro lugar y que allí les parecen nuevas, ya que el desierto constituye un decorado en el cual las cosas salen bien, sobre todo si el sol está dotado, hipotéticamente, de propiedades especiales.
Frecuentemente el desierto está bajo explotación. Arthur Eddington ha encontrado el sistema de obtener todos los leones que contiene. Basta con tamizar la arena y los leones se quedan en el cedazo. Esto representa una de las fases -la más interesante-, la fase de agitación. Al final, todos los leones quedan sobre la rejilla del tamiz. Pero Eddington olvidó que también quedan los guijarros. Creo que, de vez en cuando, hablaré de guijarros.
"Se trata de un procedimiento muy ventajoso, cuya economía, unida a la calidad de las fibras, lo convierten en un método particularmente interesante."
(René Escourrou, El papel. Librairie Armand Colin. 1941, página 84.)
Como tenía hambre, Atanágoras Pórfirogeneta dejó el martillo arqueológico y, fiel a su divisa (sit tibi terra levis), entró bajo su tienda para almorzar, dejando allí la vasija túrcica que acababa de desincrustar.
Después, para comodidad del lector, cumplimentó la siguiente ficha de identificación, que más abajo se reproduce in extenso, pero únicamente con caracteres tipográficos:
Talla: 1 m. 65.
Peso: 69 kilogramos fuerza.
Cabellos: entrecanos.
Sistema piloso residual: poco desarrollado.
Edad: dudosa.
Rostro: alargado.
Nariz: de una rectitud innata.
Orejas: tipo universitario, de la especie asas de ánfora.
Ceremonia de toma de hábitos: desastrados y con los bolsillos deformados por un relleno sin escrúpulos.
Caracteres secundarios: sin ningún interés.
Costumbres: sedentarias, fuera de los períodos de transición.
Una vez cumplimentada esta ficha, la rompió, ya que no le hacía ninguna falta a causa de que practicaba, desde su más temprana edad, la pequeña máxima socrática, designada vulgarmente como:

La tienda de Ata estaba formada por un pedazo de tienda de campaña especialmente idónea, provista de agujeros en ciertos puntos sensatamente elegidos, y se apoyaba en el suelo por medio de pértigas de madera de bazuca cilindrada, que le daban una estabilidad firme y suficiente.
Por encima de este pedazo de tienda de campaña había sido tendido otro pedazo de tienda de campaña, a distancia adecuada, afianzado gracias a la mediación de cordeles repetidamente atados a estacas metálicas, que unían el conjunto a tierra para evitar ronquidos desagradables.
El montaje de esta tienda, excelentemente realizado gracias a los cuidados de Martín Lardier, el factótum de Atanágoras, proporcionaba al visitante, siempre contingente, un conjunto de sensaciones en relación con la calidad y la agudeza de las facultades intrínsecas del visitante, al tiempo que dejaba abiertas futuras posibilidades. En efecto, sólo ocupaba una superficie de seis metros cuadrados (con algunos decimales, ya que la tienda procedía de América del Norte y los anglosajones expresan en pulgadas y en pies lo que los demás ciudadanos miden por metros, lo cual hacía exclamar a Atanágoras: «En esos países, en los que el pie impera como señor absoluto, estaría bien que el metro pusiese pie») y todavía quedaban los alrededores llenos de espacio libre.
Martín Lardier, que, por aquellos parajes, se dedicaba a enderezar la montura de su lupa torcida a causa de un aumento demasiado grande, se reunió bajo la tienda con su maestro. Cumplimentó, a su vez, una ficha y la rompió desgraciadamente demasiado de prisa para que diese tiempo a transcribirla, pero a vuelta de página será castigado al rincón. Bastaba una ojeada para percatarse de que tenía el pelo negro.
Читать дальше