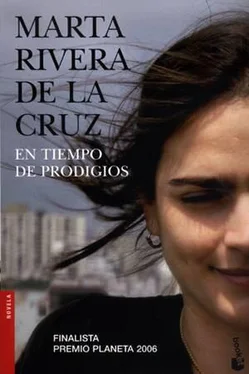Me volví a Carmen y, con cierto embarazo, le expliqué la oferta de Hudal. Ni siquiera pareció sorprenderse; dijo que estaría encantada de ver el museo y que luego almorzaría por su cuenta en el restaurante hotel.
– No te preocupes por mí. Además -sonrió- será divertido comer sola. Acabo de darme cuenta de que no lo he hecho nunca.
La besé en la frente antes de marcharse, y ella se giró para saludarme otra vez. Hudal, que había adoptado una expresión de esfinge mientras yo hablaba con Carmen -a quien apenas había mirado mientras estuvo con nosotros-, me pidió que le siguiera hasta una pequeña habitación escasamente amueblada, de un elocuente rigor conventual.
– Ahora nos servirán. ¿Quiere beber vino?
– Si va a tomarlo usted…
– No, sólo bebo agua. Cuénteme, ¿le ha gustado Roma?
– Mucho. En realidad, ya había estado aquí. Quería traer a mi esposa, acabamos de casarnos y le hacía ilusión.
– Habla usted muy bien el alemán.
– Lo suficiente para entenderme… y para haber resultado de utilidad en su momento.
Hudal no me miraba. Tenía los ojos fijos en la mesa, mientras tamborileaba en ella con sus dedos que eran largos, finos y tan blancos como si los hubiesen pasado por cal viva.
– Ha trabajado usted para la red española.
– Como intérprete y traductor. Aunque últimamente mi concurso ya no es tan necesario.
– Por culpa nuestra. -El obispo sonrió al fin-. El Camino de Roma se ha convertido en el mejor trayecto para los refugiados alemanes.
Una monja de toca impecable entró a disponer la mesa. Hudal no la miró. Me pareció una situación algo incómoda, pues actuaba como si ella no existiera.
– Me han hablado de su labor aquí -le dije-. Confieso que estoy impresionado.
– Con la ayuda de Dios…
– Y, si me lo permite, con la eficacia de su trabajo… no sea modesto, excelencia. Por cierto… espero que no se ofenda… ¿cuentan con bastante ayuda económica?
El rostro de Hudal se contrajo levemente.
– No nos falta de nada, si eso es lo que quiere decir.
– No, yo… bueno, me gustaría hacer una pequeña contribución a su causa.
Me llevé la mano a la guerrera y extraje un sobre que entregué al obispo. Revisó el contenido sin ningún disimulo, me dirigió una mirada de aprobación y en ese momento se relajó. Sus manos adoptaron otra postura, dibujó una sonrisa por fin clara e incluso cambió de posición en la silla.
– Cualquier donación es bienvenida. Por supuesto que no podemos quejarnos de nuestros benefactores. Cáritas colabora con nosotros, y también la Cruz Roja internacional.
Hice lo que pude para disimular mi sorpresa. La Cruz Roja, radicada en la muy neutral Suiza, adalid del respeto a la vida humana, trabajaba con los herederos de Hitler. Hudal, que ya había abandonado toda reticencia con respecto a mí, me contó que la organización fundada por Henri Dunant les había facilitado, sobre todo, pasajes gratuitos para distintos países hispanoamericanos.
– Algunos alemanes han decidido radicarse allí. Brasil, Argentina, Paraguay y Chile son buenos lugares para empezar otra vida.
Hudal empezó a contarme con pelos y señales la huida de algunos de los prohombres del régimen nazi y su paso por el Camino Romano. Sabía que no podría memorizar todos aquellos nombres, así que decidí elegir sólo algunos de ellos para seguir su trayectoria e informar después a la Organización. Puse en alerta mis cinco sentidos cuando Hudal citó a un personaje del que había escuchado hablar: Adolf Eichmann, uno de los principales impulsores del exterminio de los judíos, y al que se había facilitado una nueva identidad. Eichmann se movía por el mundo con pasaporte croata bajo el nombre de Ricardo Klement, y Caritas acababa de pagarle el viaje a Argentina. Se habló también de Walter Rauff, de Franz Stagl… a veces me pregunto qué hubiera pasado si aquel día, en el Vaticano, se me hubiese permitido tomar notas escrupulosas de toda la conversación que mantuve con Hudal.
Nos sirvieron un almuerzo muy frugal: macarrones con tomate y un plato de carne de vaca guisada con zanahorias. De postre, una naranja. Hudal comió muy poco.
– No suelo almorzar, ¿sabe? Hoy he hecho una excepción en honor a su visita.
Lo decía con orgullo, satisfecho de su ejercicio de dominio de una pasión tan baja como el apetito. Han pasado casi sesenta años, pero recuerdo con repugnancia a aquel hombre melifluo y cortés que revolvía los macarrones como si le diesen asco y masticaba una docena de veces cada trocito de carne, como alardeando de la austeridad que dominaba su vida. Me despedí de él en torno a las cuatro y media de la tarde, cuando ya la conversación había dado un giro hacia temas que no tenían que ver con el Camino Romano, y entendí que nada más iba a sacar de aquel almuerzo miserable. Hudal pidió un coche para mí y me acompañó a la salida. Volví a besar su anillo antes de despedirnos.
– Gracias por todo, excelencia. Ha sido usted muy amable conmigo.
– Un placer conocerle. Que Dios le bendiga, teniente.
Dejamos Roma al día siguiente, por la mañana. Los Caserta y los Corradini nos acompañaron al aeropuerto, y allí les hice entrega de nuestros regalos de despedida: mantones de Manila para las señoras y más tabaco para Gaetano y Enzo. La imagen de las dos parejas diciéndonos adiós, emocionadas, frente a la sala de embarque, es la última imagen que guardo de mi falsa luna de miel.
Ya en España, no tardé ni veinticuatro horas en reunirme con Zachary West para pasarle toda la información que había conseguido obtener. La magnitud de la operación italiana era muy superior a lo que se había previsto, como también el grado de implicación de la Iglesia y de algunas organizaciones humanitarias. Zachary se llevó los informes que traía escondidos en mi maletín de aseo, y se entusiasmó al conocer las noticias sobre Eichmann.
– Llevamos meses buscándole. El conocer su nueva identidad nos allanará el camino. -Me dio un abrazo-. Silvio, no sabes el valor que tiene la información que has traído.
– Sí que lo sé. Vale dos mil pesetas. -Zachary me miró sin entender-. Lo siento, pero fue la limosna que tuve que dar a Hudal para soltarle la lengua.
Seguro que te preguntarás si los datos que proporcioné a la Organización sirvieron para algo, y la respuesta es sí, aunque todos esperábamos mucho más. Los servicios secretos americanos se implicaron en la operación, hubo detenciones y se frustraron algunas salidas de Italia. Franz Stangl, comandante del campo de concentración de Treblinka, fue detenido en Brasil varios años después. Y, en 1962, la inteligencia israelí capturó en Buenos Aires a Adolf Eichmann, que fue trasladado a Jerusalén, juzgado y ejecutado. Y ¿sabes? Yo, que no creo en la pena de muerte, brindé con champán el día que le ahorcaron. Sé que es terrible, pero para entonces ya sabía lo suficiente como para asumir que algunas reglas, incluso las que tocan a la moral y a la ética, pueden transgredirse en contadísimas ocasiones. A mi juicio, Eichmann merecía la muerte. Otro castigo, Cecilia, no habría sido suficiente para él.
En cuanto a las fugas de los nazis por el Camino Romano, se interrumpieron definitivamente a finales del año 1949. Al parecer, la vía que protegían Hudal y los suyos había dejado de ser segura.
Sueño con mi madre muchas noches. Al principio, en mis sueños, mi madre estaba viva pero enferma, y yo era consciente de la inminencia de su muerte, de lo irremisible de su pérdida. Por eso me despertaba agotada y triste, como al regresar de cualquier pesadilla. Luego dejé de soñar con mi madre, y fue un alivio escapar de la tortura de verla cada noche desvaneciéndose ante mí, confinada en su silla de ruedas, víctima del miedo y el dolor.
Читать дальше