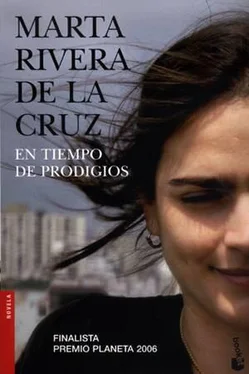He escuchado demasiadas veces que la gente es mala, pero no estoy segura de que sea verdad. Porque me he cruzado en el camino con muchas personas buenas. Y no hablo de mis amigos, de mi familia, de cuya bonhomía no he dudado nunca, pues tengo de ella suficientes pruebas. Hablo del corazón de los demás, de los desconocidos que pasan por nuestra vida y dejan en ella una reserva de ternura gratuita que no nace del interés, ni de la conveniencia, ni de la obligación. Surge de algo limpio y misterioso: de la bondad humana.
Lo comprobé cuando salía con mi madre, en su silla de ruedas. No soy capaz de determinar cuántas personas nos ofrecieron su ayuda para bajar una acera, para subir un escalón, para atravesar una puerta incómoda, para entrar en un autobús o en un taxi. Aquellos hombres, aquellas mujeres a los que no conocíamos, nos brindaban su colaboración siempre con una sonrisa, con algún ademán tranquilizador para quitar importancia a su esfuerzo, o más aún, para dejar claro que lo que estaban haciendo no suponía un engorro, sino un motivo de satisfacción. No sólo estaban echándonos una mano: intentaban demostrarnos su afecto, solidarizarse con nosotros, transmitirnos un poco de calor. Ojalá pudiera hacerles saber cuánto agradecí aquellos gestos de amistad anónima, de cariño espontáneo.
El portero de casa de mi hermana -un hombretón más bien rudo, a quien todos habíamos catalogado como un bruto que no tenía remedio- se precipitaba a manejar la silla de ruedas en cuanto nos acercábamos al portal, y por unos segundos se volvía un ser extremadamente delicado y cortés que empujaba el vehículo como si estuviese hecho de cristal y pudiera quebrarse mientras hablaba a mi madre en tono de voz que parecía haber pedido prestado especialmente para usarlo con ella. Una noche, en un restaurante, un camarero organizó una auténtica revolución de mesas y sillas para buscar a mi madre un sitio más cómodo donde nadie pudiera molestarla. Aquel chico ejecutó la tarea con la pericia de un ingeniero y la alegría natural de quien está disfrutando con lo que hace. Hubiera querido abrazar a aquel muchacho, que intentaba procurarnos una comodidad que no era tan importante como el significado último de su gesto. Recolocar aquellas mesas y aquellas sillas, organizar un pequeño caos en mitad del restaurante, era una forma de hacernos saber que no estábamos solos, que había mucha gente deseando hacer más liviana nuestra carga.
El farmacéutico al que compraba todo el arsenal de medicinas que precisaba mi madre no quiso cobrarme un paquete de toallitas desmaquilladoras, «bastante estás gastando ya en todo esto», me dijo. Un día, en la Puerta del Sol, un auténtico ejemplar de macarra veló nuestro camino por un paso de peatones. Una señora mayor nos cedió un taxi. Una adolescente intercambió conmigo una sonrisa de cálida complicidad cuando me vio conduciendo la silla de mi madre por una exposición de pintura. Hubo tantos gestos de amabilidad, de compasión respetuosa, de simpatía, que no puedo recordar cada uno de ellos, pero sí el poso de gratitud que fueron dejando en mi interior. Por eso no puedo pensar que la gente es mala. Me he encontrado con demasiadas personas buenas a las que ni siquiera tuve tiempo de preguntar su nombre.
La enfermedad de mi madre me brindó también la ocasión de descubrir el valor extraordinario de los seres físicamente más débiles, el incalculable coraje de los enfermos de cáncer. Es difícil describir el ambiente de mutua solidaridad que se respira entre los que aguardan para hacerse un análisis, para pasar consulta o para recibir tratamiento de rayos. Existe un respeto escrupuloso hacia la privacidad ajena, pero también una intención unánime de ayudar a otros con la experiencia que la enfermedad va dejando a cada uno. Los enfermos y sus familiares intercambian recetas, trucos, remedios caseros para combatir las náuseas, para abrir el apetito, para dormir mejor. Se habla de libros que leer, de música para escuchar, de cremas corporales, de platos de cocina, de infusiones. En esas reuniones improvisadas, ni los enfermos ni las familias se quejan de su suerte. Dedican más tiempo a interesarse por el malestar de los otros que a lamentar el suyo propio.
En la sala de espera del oncólogo coincidimos alguna vez con una mujer de poco más de treinta años. Se llamaba Cristina. Tenía tres niños, un cáncer de mama con metástasis en el hígado y además de una esperanza ciega en su curación, la voluntad de infundir ánimos a todas las pacientes con las que se encontraba. Había que verla en acción: con sólo una mirada era capaz de detectar a la enferma más nerviosa, a la más preocupada, a la más triste de todas, y entablaba conversación con ella. Era prodigioso escucharla. Utilizaba las palabras radioterapia, metástasis o ciclo de quimio con una naturalidad pasmosa, de forma que sólo necesitaba unos minutos para prestar consuelo a la paciente que más lo necesitaba. Aclaraba a todo el mundo que su espléndida melena rubia era en realidad una peluca y facilitaba las señas de la tienda donde la había comprado, contaba que estaba siguiendo un régimen vegetariano para preservar su hígado maltrecho, que había explicado a sus hijos que iba a perder el pelo «para que no se asusten cuando tengo que lavar el postizo». Se reía mucho, era guapa y alegre, y joven, y estaba enferma, y quería ayudar a otros, y no tenía miedo, y contagiaba su serenidad y su optimismo y sus ganas de estar viva. No sé qué habrá sido de Cristina, pero deseo de todo corazón que siga ahí, repartiendo a manos llenas el valor envidiable que tantas veces sirvió de asidero a muchas personas asustadas.
En el caso del cáncer, el miedo puede ser peor que la enfermedad misma. Yo, ya lo he dicho, tuve mucho miedo cuando diagnosticaron a mi madre. Luego se me pasó, cuando comprendí que la única forma de serle útil era sacando el coraje de cualquier sitio. El desconsuelo paraliza todo, pero luego nos da una fuerza desconocida que nos lleva, incluso, a olvidar la aflicción para concentrarnos en ayudar a quien verdaderamente importa. Hay algo particularmente hermoso en esa entrega a alguien querido. Cuidar de un ser amado encierra una belleza única y proporciona una paz que es imposible conocer de otra forma. Eso era lo que yo sentía cuando ayudaba a mi madre a vestirse, cuando tenía que lavarla o llevarla al baño: una emoción intensa que no había experimentado antes, similar al orgullo, pero mucho más puro y más noble, algo que me aligeraba el alma y me hacía sentir, por primera vez en mi vida, que lo que estaba haciendo era realmente valioso e importante y que tenía sentido en sí mismo.
Sé que es inútil explicárselo a alguien que no lo haya vivido, pero cuando estaba cuidando físicamente de mi madre, a pesar de la gravedad de su estado, a pesar de que se acercaba la muerte, sentía algo parecido a la felicidad. En el preciso instante en que hacía caer agua tibia por su cuerpo maltrecho, mientras la secaba o le daba un masaje en las piernas, le estaba haciendo llegar a ella todo el inmenso caudal de cariño que habíamos acumulado juntas durante treinta y cuatro años. Ojalá nunca hubiera tenido que lavar a mi madre. Ojalá nunca hubiera tenido que hidratarle la piel, que sostenerle la cabeza mientras vomitaba, que sujetarle la mano o acariciarle el pelo durante una crisis de dolor. Pero qué infinita suerte tuve al brindárseme la ocasión de hacerlo. Qué experiencia grandiosa la de poder cuidar de alguien a quien se ama tanto.
No siempre fuimos completamente infelices durante las semanas que precedieron a la muerte de mi madre. Lo cierto es que luchamos con uñas y dientes por procurarnos algunos momentos de alegría. Recuerdo algo que ocurrió una noche con mi sobrina, que entonces tenía ocho meses. Yo jugaba con ella y empezó a reírse. Creo que nunca he escuchado carcajadas tan imponentes en un bebé. Se reía con fuerza, con ganas, como si quisiese jalear mis payasadas y mis muecas. La pequeña se escacharraba, literalmente, y mi madre y yo nos contagiamos de su risa ignorante. Acabamos riéndonos con ella, y ella con nosotras. No puedo explicar la carga de dicha, la invaluable carga de dicha fugaz que nos transmitió la niña en aquel momento. Me pregunté de dónde estábamos sacando fuerzas para reírnos así en medio de una situación como la nuestra. Ahora lo sé: la risa venía del profundo amor que nos profesábamos, del deseo de sentirnos vivas, de imaginar, por unos segundos, que teníamos verdaderos motivos para reír.
Читать дальше