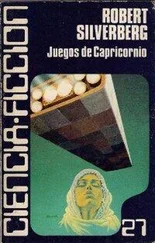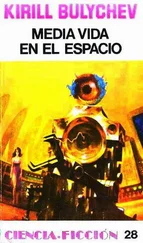El tráfico se hace más disperso y deja, finalmente, de existir. Nos dirigimos a Kalvebod Brygge.
Llegamos hasta el malecón lentamente y con las luces apagadas. A unos cien metros delante de nosotros, sobre el mismo malecón, se apagan unas luces traseras. El mecánico aparca junto a una valla oscura.
El calor relativo del mar ha creado una neblina que absorbe la luz del espacio. La visibilidad no supera, tal vez, cien metros. El otro lado del puerto desaparece en la oscuridad. Se oye un batir dilatado del oleaje contra el malecón.
Y se produce un movimiento. No se percibe ningún sonido, sino la cristalización negra de un punto en la oscuridad. Un cuadrado de negritud que se desplaza sistemáticamente entre los coches aparcados. A unos veinticinco metros de donde nos encontramos, el movimiento cesa. Hay un hombre junto a un camión frigorífico. Encima de la silueta se percibe una claridad en el espacio, que se asemeja a un sombrero blanco o a una aureola. La inmovilidad se prolonga. La neblina se adensa un poco. Cuando ésta finalmente se diluye, la silueta ha desaparecido.
– Pa-palpaba los capós de los coches. Para saber si estaban calientes.
Susurra como si su voz pudiera oírse en la noche.
– Un hombre ca-cauteloso.
Estamos sentados en silencio, dejando que el tiempo nos atraviese. A pesar del lugar, a pesar de lo desconocido que aguardamos, el tiempo es como un río de felicidad para mí.
En su reloj, ha transcurrido tal vez media hora.
No oímos el coche. Surge de la misma niebla con las luces apagadas y pasa a nuestro lado con un ruido de motor que sólo es un susurro. Sus cristales están oscuros.
Nos bajamos del coche y caminamos hasta llegar al muelle. Las dos formas negras que antes sólo podíamos percibir, son dos barcos. El más próximo es un barco de vela. Han quitado la pasarela y está a oscuras. Una plancha blanca sobre la cubierta nos explica en alemán que se trata de un buque escuela polaco.
El otro barco tiene un casco enorme y alto. Unas escaleras de aluminio llevan al centro del barco, pero todo da la impresión de estar desierto y abandonado. El barco se llama Kronos . Tiene aproximadamente unos ciento veinticinco metros de largo.
Volvemos al coche.
– Quizá deberíamos subir a bordo -dice el mecánico.
Soy yo la que debe tomar la decisión. Por un momento, me siento tentada. Entonces me asalta el temor y el recuerdo de la silueta ardiente de La Aurora Boreal contra Islands Brygge. Sacudo la cabeza. En este momento, ahora mismo, la vida me parece demasiado valiosa.
Llamamos a Lander desde una cabina telefónica. Todavía está trabajando.
– ¿Y si el barco se llamara Kronos? -le digo.
Desaparece y vuelve un instante después. Transcurre el tiempo, mientras pasa las hojas.
– El Lloyd's Register of Ships tiene cinco: un buque tanque de productos químicos con base en Frederiksberg, una draga en Odense, un remolcador en Gdansk y dos General Cargo, uno en el Pireo y otro en Panamá.
– Los dos últimos.
– El tonelaje del barco griego es de mil doscientos; el otro de cuatro mil.
Le paso el bolígrafo al mecánico. Sacude la cabeza, rechazándolo.
– Ta-tampoco soy bueno con los números -me susurra.
– ¿Tienes alguna foto?
– No sale en el Lloyd's. Pero sí, en cambio un montón de cifras. Ciento veintisiete metros de largo, construido en Hamburgo en el 57. Reforzado para el hielo.
– Los propietarios.
Vuelve a abandonar el teléfono. Contemplo al mecánico. Su rostro se esconde en la oscuridad; de vez en cuando, las luces de los coches lo hace despuntar: blanco, preocupado, sensible. Y debajo de la sensibilidad, algo inamovible.
– En el Lloyd's Maritime Directory consta como armador «Plejada», registrado en Panamá. Sin embargo, el nombre parece danés. Una tal Katja Claussen. Nunca había oído hablar de ella.
– Yo sí -le digo-. El Kronos es nuestro barco, Lander.
Estamos sentados en la cama, con las espaldas apoyadas en la pared. Las cicatrices que rodean sus muñecas y sus tobillos son, bajo esta luz, en contraste con su desnudez blanca, negras como abrazaderas de hierro.
– ¿Tú crees que decidimos nuestras propias vidas, Smila?
– Sólo los detalles -le contesto-, Pero las cosas grandes, importantes, vienen por sí mismas.
Suena el teléfono.
Quita la cinta adhesiva y escucha un corto mensaje. Entonces vuelve a colgar.
– Quizá deberías ponerte los zapatos de tacón esta noche. Birgo quiere reunirse con nosotros.
– ¿Dónde?
Se ríe, con aire de misterio.
– En un gran lugar, Smila. Pero ponte tus mejores ropas.
Me sube en volandas por las escaleras. Pataleo entre sus brazos y nos reímos silenciosamente para no llamar la atención. En Qaanaaq, cuando era niña, el novio arrastraba a la novia hasta el trineo en la noche de bodas y juntos partían en la oscuridad seguidos por los gritos de los convidados. Siguen haciéndolo de vez en cuando. La hora que deberé pasar sola mientras me cambio de ropa se me hace larguísima de antemano. Preferiría pedirle que se quedara donde lo pudiera ver todo el tiempo. Para mí todavía no pertenece del todo a la realidad. Su ruda dulzura, su presencia voluminosa y su torpe cortesía son todavía como un sueño transparente. Pero sólo un sueño. Me estiro, me agarro al marco de la puerta y me resisto a ser depositada en el suelo. Deslizo los dedos por la bisagra superior de la puerta. Los dos trozos de cinta adhesiva están rotos, noto los cantos deshilachados en mis yemas.
Tomo sus manos y las paso por la cinta. Su rostro se pone muy serio. Acerca su boca a mi oído.
– Nos vamos…
Niego con la cabeza. Mi casa es inviolable y sagrada. Me pueden quitar lo que quieran. Pero un rincón de paz, eso sí lo exijo.
Pruebo la puerta. Está abierta. Entro. Se ve obligado a seguirme. Pero no está nada contento de tener que hacerlo.
El piso está frío. Se debe a que siempre bajo la calefacción cuando salgo. Soy huraña con la energía. Aíslo las ventanas. Cierro las puertas. Me viene de Tule. De una experiencia saludable que me dice que el petróleo es caro y escasea.
Por eso apago todas las luces cuando salgo de casa. Y, en general, no las dejo encendidas más tiempo que el estrictamente necesario. Ahora una luz ilumina el salón y la entrada, y yo no la he encendido.
Alguien ha arrastrado la silla del despacho hasta la ventana. Sobre el respaldo cuelga un abrigo de hombros anchísimos. Justo encima de los hombros flota un sombrero. Sobre la repisa de la ventana descansa un par de zapatos negros recién lustrados.
No creo que hayamos hecho ruido. Sin embargo, alguien baja los zapatos de la repisa y gira la silla lentamente hacia nosotros.
– Buenas noches, señorita Smila -dice-. Buenas noches, señor Foejl.
Es Ravn.
Su rostro tiene un tono ceniciento de cansancio y sobre sus mejillas ha aparecido la sombra de una barba que no puedo imaginarme sea del agrado del fiscal especial para delitos monetarios. Su voz se enturbia, como la de alguien que no ha dormido en muchos días.
– ¿Sabe usted cuál es la condición sine qua non para ascender en el Ministerio de Justicia? -pregunta.
Miro a mi alrededor. Pero parece haber venido solo.
– La primera condición es la lealtad . También es necesaria una buena nota media en los exámenes. Y la voluntad de trabajar más de lo normalmente exigido. Pero lo que, a la larga, se ha vuelto imprescindible e indiscutible es ser leal. En cambio, el sentido común no constituye una condición imprescindible. Al contrario, a veces puede llegar a suponer un obstáculo.
Me siento en una silla. El mecánico se apoya en el escritorio.
Читать дальше