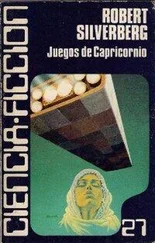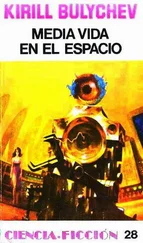Nos conduce a través del restaurante. Es una sala grande y circular en cuyo centro se abre una pista de baile. En el fondo hay una barra larga suavemente iluminada. Sobre una tarima está tocando un cuarteto de jazz, dulce y anónimamente. Los manteles son de color amarillo claro; las paredes de color crema; la barra, de acero inoxidable. Todas las paredes están adornadas con remaches y los marcos de las puertas tienen un grosor de un metro y están provistas de pernos. Todo está hecho para que parezca una enorme caja de caudales y es sólido, caro, tristemente frío y extraño, como un baile de fin de curso celebrado en una caja fuerte. Parte de una de las paredes está provista de grandes ventanales que dan al estrecho. Se vislumbran las luces de Suecia y la prolongación del casino; las salas de juego que, como arcos de cristal iluminados, se extienden en el agua. Debajo de los ventanales se percibe el hielo gris flotante en el borde helado de la playa.
El mecánico se queda atrás. Lander me coge del brazo. A nuestro lado se deslizan mujeres con vestidos escotados y hombres en esmoquin; con camisas violeta y americanas blancas; con camisetas de gamuza, luciendo Rolex y peinados con mechas al estilo marinero.
Es una sala oval cerrada por una pared acristalada que da al mar y que ahora parece un muro negro; la única luz en el salón proviene de las lámparas que iluminan con suavidad las mesas de juego. Hay cuatro mesas arqueadas de Black Jack y dos grandes ruletas. Una cuerda que se desliza entre las mesas crea un reservado. Dentro del apartado están sentados tres croupiers jefes; uno para las mesas en las que se juega a las cartas; dos, cada uno sobre su silla alta, al final de las ruletas francesa y americana respectivamente. Por cada dos mesas hay un inspector; en cada mesa, un croupier. Bulle tal gentío alrededor de las mesas que es imposible ver las cartas. Los únicos ruidos que se distinguen son las voces de los croupiers y el suave clic de las fichas cuando son amontonadas.
Todos los jugadores son hombres. Unas cuantas mujeres asiáticas los acompañan a la mesa. Las mujeres europeas, muy pocas, observan el juego sin tomar parte en él. La atmósfera de la sala vibra en una profunda concentración. Los rostros de los jugadores están pálidos bajo la luz; absortos; embelesados.
De vez en cuando, una figura logra despegarse de la mesa y desaparece. Algunos afligidos, otros con los ojos brillantes; pero la gran mayoría, neutrales, concentrados. Algunos saludan a Lander; a mí nadie me ve.
– No me ven -digo.
Me da un apretón en el brazo.
– Tú has ido al colegio, amorcito. Supongo que recordarás el aspecto que tienen los hombres por dentro. Corazón, cerebro, hígado, riñones, estómago, testículos. Cuando entras en este lugar, se produce un cambio. En el momento que cambias tus fichas, un pequeño animal empieza a ocupar tu interior, un pequeño parásito. Al final, no queda más en tu interior que el intento de recordar qué cartas han salido ya, el intento de percibir dónde se detendrá la bola, la probabilidad de diversas combinaciones de cartas y el recuerdo de lo que llevas perdido.
Observamos las caras alrededor de la mesa a la que me ha llevado. Son como cáscaras. Vistos así, no creo que pueda concebirse que tengan vida fuera de esta sala. Tal vez no la tengan.
– Ese parásito es el tahúr, amorcito. Uno de los animales de presa más feroces y hambrientos del mundo. Y sé perfectamente de qué estoy hablando. Lo he perdido todo más de una vez. Sin embargo, me he recuperado. Ésta es la razón por la que me vi obligado a participar en esta empresa. Ahora que soy propietario, que lo he podido observar desde dentro, todo ha cambiado para mí.
Se abre una pequeña brecha entre el conjunto de espaldas y aparece el fieltro verde. El croupier es una joven rubia, de largas uñas rojas y un inglés perfecto, aunque un poco nasal.
– Buying in? 45.000 goes down. One, two, three…
Algunos clientes tienen un agua mineral delante de ellos. Nadie bebe alcohol.
– Este tahúr puede ser de diversos tamaños y tener varias apariencias. En algunos, es como un canario. En mí, es un pato cebado. En él, es un avestruz…
Ha estado susurrándome al oído, y no ha señalado a nadie, pero, sin embargo, no tengo la menor duda. El hombre del que está hablando está sentado a nuestro lado. Tiene un perfecto rostro eslavo, como si fuera uno de aquellos bailarines prófugos de los setenta. Pómulos altos, pelo negro y tieso. Sus manos descansan sobre montones de fichas de diversos colores. No mueve ni un solo músculo. Su atención está concentrada en la baraja de cartas que la croupier ha dejado sobre la mesa, como si estuviera intentando, con todas sus fuerzas, influir en el desenlace de la jugada.
– Thirteen, Black Jack, insurance, sir? Sixteen. Do you want to split, sir? Seventeen, too many, nineteen…
– Un avestruz que lo ha devorado por dentro y que ahora ocupa más espacio que su propio ser. Viene cada noche, y permanece aquí hasta que se lo ha jugado todo. Entonces trabaja durante medio año. Y vuelve, volviéndolo a perder todo.
Aproxima su boca a mi oído.
– El capitán Sigmund Lukas. La semana pasada perdió todo lo que le quedaba. Tuve que prestarle dinero para que pudiera comprar un paquete de tabaco y coger un taxi que le devolviera a casa.
Es imposible adivinar su edad. Podría estar en los treinta, en los cuarenta. Tal vez tenga cincuenta. Mientras le observo, gana y con un gesto arrastra hacia sí todas las fichas.
– Cada ficha es de cinco mil coronas. Las encargamos la semana pasada. Cada mesa tiene tarifas distintas. Esta mesa es la más cara. La apuesta mínima es de mil coronas; la máxima, de veinte mil. Con derecho a doblar y con un tiempo medio de juego de minuto y medio por ronda, lo cual significa que puedes llegar a ganar o perder cien mil coronas en cinco minutos.
– Si está sin blanca, ¿con qué dinero está jugando hoy?
– Hoy juega con el dinero del tío Lander, amorcito.
Me lleva consigo. Nos ponemos de espaldas a la barra. Depositan un vaso largo y mate a su lado. Lo han sacado del congelador y está cubierto de una fina capa de hielo que ahora se derrite y empieza a despegarse. El vaso está lleno de un líquido transparente de color ámbar.
– Bullshot, cariño. Ocho centilitros de vodka y ocho centilitros de consomé de buey.
Está considerando algo.
– Echa un vistazo a nuestros clientes. Es gente muy diversa. Aquí vienen muchos abogados. Bastantes pequeños y medianos empresarios. Algunos niños bien que reciben pagas elevadas en casa. La artillería pesada del submundo danés. Pueden pasarse por aquí, sin más, y cambiar cualquier cantidad en fichas. Y no hemos dado nuestro brazo a torcer ante la exigencia de la brigada especial para delitos monetarios de anotar los números de los billetes. Así, este pequeño negocio que tenemos montado funciona como una de las centrales más importantes para blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas. También están las pequeñas damas amarillas que dirigen la prostitución organizada de chicas tailandesas y birmanas. Hay un considerable número de hombres de negocios, también de médicos. Algunos dan la vuelta al mundo, jugando en todos los casinos. La semana pasada tuvimos a un armador noruego. Quizás hoy esté en Travemünde. La semana que viene, en Montecarlo. Un día ganó cuatro millones y medio. Los periódicos dieron la noticia.
Vacía su vaso y lo deja sobre la barra. Lo sustituyen por uno lleno.
– Gente muy diversa. Sin embargo, todos tienen una cosa en común. Pierden, Smila. A la larga, todos pierden. Este negocio tiene dos ganadores. Nosotros, los propietarios, y el Estado. Tenemos a ocho funcionarios de Hacienda rondando por aquí constantemente. Hacen turnos, como nuestros croupiers, en day y evening shifts y, al final de la noche, un count shift , cuando hacemos las cajas de tres de la madrugada en adelante. Aparte, tenemos a los policías vestidos de paisano y a los controladores civiles de la delegación de Hacienda, quienes, tal como también hacen nuestros guardias de seguridad, se aseguran de que los croupiers no hagan trampas, no marquen las cartas, no jueguen compinchados con uno de nuestros clientes. Tributamos de acuerdo con el volumen de negocio en un país con la legislación más dura del mundo sobre juegos de azar. Sin embargo, tenemos, sólo en las salas de juego, doscientos noventa empleados, entre managers, dealers, croupiers jefes, guardianes de seguridad, personal técnico e inspectores. En el restaurante y en la sala de fiestas hay doscientos cincuenta más, entre cocineros, camareros, personal de bar, anfitrionas, porteros, guardarropa, managers, inspectores y las putas fijas que también controlamos. ¿Sabes cómo nos podemos permitir pagar a tanta gente? Nos lo podemos permitir porque, dicho entre nosotros, le sacamos mucho dinero a la gente que juega, sumas exorbitantes. Para el Estado, esta cloaca representa el mayor negocio desde los derechos de aduana del Oresund. El armador noruego perdió lo que había ganado al día siguiente. Pero no dejamos que se filtrase a la prensa la semana pasada. Una madama tailandesa perdió quinientas mil coronas tres veces. Viene cada noche. Cada vez que me ve, me suplica que cerremos el local. Mientras exista, no tendrá paz. Tiene que venir. Antes de que nos estableciéramos nosotros, claro, existían lugares de juego ilegales, las timbas. Pero no era lo mismo. Se jugaba, más que nada, al póquer, que, de todas maneras, es más lento y exige ciertos conocimientos combinatorios. La legalización lo ha cambiado todo. Es como una epidemia que, hasta entonces, estaba limitada pero que ahora se ha liberado, extendiéndose a todos lados. Hasta aquí llega el joven que ha conseguido construir una pequeña empresa de pinturas. Nunca había jugado antes, hasta que alguien, lo trajo. Ahora lo está perdiendo todo. Ha costado cien millones construir y decorar esto. Pero es una mierda dorada.
Читать дальше