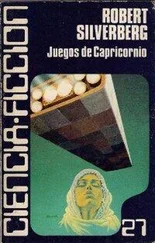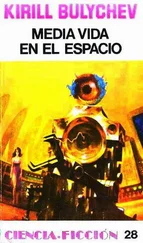– Pero tú tienes dinero invertido en ella -le digo.
– Quizá yo mismo esté podrido.
Siempre me he sentido fascinada por el descaro melancólico con el que los daneses aceptan la enorme distancia que hay entre su conciencia y sus actos.
– Es un negocio como éste el que crea casos como el de Lukas. Un marinero muy, pero que muy competente. Estuvo navegando en su propio barco de cabotaje por las costas de Groenlandia durante muchos años. Posteriormente, fue el responsable de la creación de una flota pesquera en Mbengano, en el océano Indico, en las costas de Tanzania, que fue el mayor proyecto escandinavo en el Tercer Mundo. Nunca bebe. Conoce como nadie el Atlántico Norte. Hay quien dice que incluso lo ama. Pero es un jugador empedernido. El pequeño tahúr lo ha vaciado por dentro. Ya no le queda familia, ni hogar. Y ahora ha llegado hasta el punto de venderse a sí mismo. Mientras la cantidad de dinero sea lo suficientemente grande.
Nos arrimamos a la mesa. Al lado del capitán Lukas está sentado un hombre que parece un carnicero. Nos quedamos allí, de pie, durante aproximadamente unos diez minutos. En ese espacio de tiempo llega a perder cerca de ciento veinte mil coronas.
Un nuevo croupier se pone detrás de la chica de las uñas rojas, golpeándole ligeramente en el hombro de su frac negro. Sin darse la vuelta, termina el juego. Sigmund Lukas gana. Por lo que puedo ver, unas treinta mil coronas. El carnicero pierde las últimas fichas que tenía sobre la mesa. Se levanta sin apenas pestañear.
Las uñas rojas presentan a su sucesor. Un joven provisto del mismo encanto y cortesía superficiales que ella misma.
– Ladies and Gentlemen. Have a new dealer. Thank you.
– ¿Te apetece jugar, tesorito?
Sostiene una pila de fichas entre el dedo pulgar y el índice.
Pienso en las ciento veinte mil coronas que acaba de perder el carnicero. Un sueldo neto de todo un año para uno de nosotros, daneses normales y corrientes. Un sueldo anual multiplicado por cinco, para uno de nosotros, esquimales polares, normales y corrientes. Nunca antes había tropezado con semejante falta de respeto por el dinero.
– Puedes tirarlas al retrete -le digo-. Al menos así podrás disfrutar del estruendo del agua en la taza.
Se encoge de hombros. El capitán Lukas alza por primera vez sus ojos gatunos del fieltro y nos mira. Reúne sus fichas, se levanta de la mesa y se va.
Lo seguimos tranquilamente.
– ¿Estás haciendo todo esto por mí? -le pregunto a Lander.
Me coge del brazo y, esta vez, su rostro está serio.
– Me gustas, tesorito. Pero amo a mi mujer. Esto lo hago por Foejl.
Se queda pensativo.
– No hay gran cosa que decir a mi favor. Bebo demasiado. Fumo demasiado. Trabajo demasiado. No me ocupo de mi familia. Ayer, mientras estaba en la bañera, se me acercó el mayor y me dijo: «Papá, ¿tú dónde vives?». Mi vida no tiene mucho valor. Pero el valor que todavía sigue teniendo, se lo debo al pequeño Foejl.
El capitán Lukas nos espera en un pequeño mirador de cristal que, sobresaliendo un poco del edificio, queda suspendido sobre el mar. Me dejo caer sobre el banco al otro lado de la mesa. El mecánico se materializa, saliendo de la nada, y se sienta a mi lado en un movimiento fluido. Lander se queda de pie apoyándose contra la mesa. Detrás de él, una camarera cierra una puerta corredera. Estamos solos en una cajita de cristal que parece flotar sobre el Oresund. Lukas se ha sentado, de espaldas a nosotros. Delante de él hay una taza con un líquido denso y negro que huele a café concentrado. Fuma un cigarrillo detrás de otro. No nos mira ni una sola vez. Las palabras gotean amargas y reacias, como el zumo de una lima que todavía no ha madurado. Tiene un poco de acento al hablar. Estoy casi segura de que proviene de Polonia.
– Vinieron a verme aquí, una noche, este invierno. Quizá fuera a finales de noviembre. Un hombre y una mujer. Me preguntaron qué tal me llevaba con el mar al norte de Godthaab en el mes de marzo. «Como todo el mundo», contesté, «fatal.» Así que nos separamos. La semana pasada volvieron. Mi situación ha cambiado. Me vuelven a preguntar. Intento hablarles de las masas de hielo. Del Cementerio de los Icebergs. De las aguas costeras, repletas de hielos flotantes y de icebergs que zozobran, y de los aludes de hielo que, desde los glaciares, caen directamente al mar, de manera que, ni siquiera el rompehielos nuclear de los americanos, el Northwind de la base de Tule, se arriesga a atravesarlos más que cada tres o cuatro inviernos. No me escuchan. Ya lo saben todo de antemano. ¿Qué cree que podría soportar?, me preguntan. «Lo que su talonario crea poder soportar», contesto yo.
– ¿Algún nombre, alguna empresa?
– Sólo el barco. Un barco de cabotaje. Cuatro mil toneladas. El Kronos . Está atracado en el puerto Sur. Lo han comprado y han hecho que lo reconstruyeran. Acaba de salir del astillero.
– ¿La tripulación?
– Diez hombres que yo debo encontrar.
– ¿La carga?
Mira a Lander. El consignatario no se mueve. La situación no está nada clara. Hasta este momento, había creído que me contaba esto porque Lander lo había presionado. Ahora que lo tengo tan de cerca, abandono la idea. Lukas no recibe órdenes de nadie. A no ser que se trate del pajarito interno, revolviéndose en sus tripas.
– No conozco la carga.
Una especie de amargura rayana en odio hacia sí mismo le hace sacudirse, hacia delante y hacia atrás, durante unos instantes.
– ¿Equipamiento?
Es el mecánico quien, de repente, habla.
Deja pasar un buen rato antes de contestar.
– Un LMC -dice-. He comprado uno de los desechados por el ejército para ellos.
Apaga su colilla en el café.
– El astillero lo ha provisto de grandes botalones. Una grúa. Refuerzos especiales en la bodega de delante.
Se levanta. Yo le sigo. Quiero tenerle fuera del alcance de los oídos de los demás, pero la jaula de cristal es tan pequeña que pronto nos encontramos contra la pared. Estamos tan cerca del cristal que nuestro aliento deposita discos blancos y fugaces sobre su superficie.
– ¿Puedo subir a bordo?
Se lo piensa. Cuando finalmente me contesta, me doy cuenta de que ha interpretado mal mi pregunta.
– Todavía me falta una camarera.
La puerta corredera se abre. En el vano hay un hombre de anchos hombros grises con un abrigo que un visitante de menos autoridad hubiera tenido que abandonar en el guardarropa.
Es Ravn.
– Señorita Smila, ¿podría intercambiar unas palabras con usted?
Todos posan sus ojos en él y él soporta sus miradas como supongo que soporta todo lo demás: con una delicadeza dura como una piedra.
Le sigo a unos pasos. Nadie adivinaría que nos conocemos. Me lleva a través de un ancho pasillo, con plantas y pequeños grupos de sofás de piel. Al final del pasillo entramos en una sala con máquinas tragaperras. Están todas ocupadas.
Un hombre joven nos cede su máquina. Se coloca a cierta distancia de nosotros y se queda allí de pie.
Ravn extrae un cilindro de monedas de veinte coronas de un bolsillo de su abrigo.
– Me haría feliz devolviéndome mi cartera.
Está de espaldas a mí, jugando.
– Cada dos semanas tengo un día de guardia -dice.
Su voz me llega con dificultad por encima del zumbido de las máquinas.
– ¿Nos han seguido hasta aquí?
Primero no me contesta.
– La buscan. La notificación llegó hace un cuarto de hora.
Ahora me toca a mí no decir nada.
– Siempre hay una docena de agentes de servicio en este lugar. Además de nuestros propios representantes. Si permanece aquí, sólo dispone de cinco minutos de libertad. Si se marcha inmediatamente, puede que logre retrasar las cosas un poco.
Читать дальше