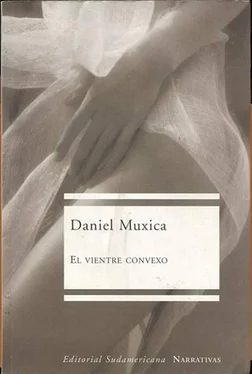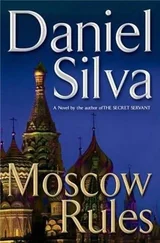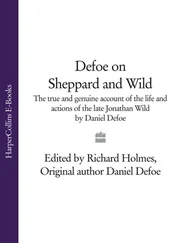El alma estaba protegida, la silueta sombría de una fábrica abandonada era un signo desvanecido en la orilla, un castillo deshabitado, un tórax sin carne.
– ¿En qué piensa, profesor?
– Nuestras calles están tan desiertas que imagino que podemos conducir a los locos por ellas.
El boticario sonrió.
– El desierto es lo que más se asemeja a lo anónimo. El nombre de la persona le da propiedad definitiva sobre el cuerpo, mis vísceras superan el nombre científico de cada una para reunirse en un juego superior al de la biología; la gente escapa a las dos cosas, a la biología y a la cultura.
Zarza escuchaba atento y, raramente, sin contradecir.
– El cuerpo es naturaleza, el yo es cultura que aviva o mata ese cuerpo -dijo el profesor-; el río, un cuerpo que desmontó sus corrientes y la quietud, que por tanto tiempo mantuvo ese lecho cenagoso, es el mejor registro de que el oro aún está allí.
– ¿Usted cree?
– Siempre están los valientes y los cobardes, los soñadores y los pragmáticos, pero nunca supe cuál de los dos, en su fuero más íntimo, apuesta a ganar o apuesta a perder. La civilización se sostiene con las dos apuestas; el hombre, cuando puede, para la mera estadística, apenas sostiene una.
– Exagera, profesor.
– La historia busca demostrar lo que su azaroso recorrido produce en nuestro sistema nervioso -dijo Serrao.
– Su argumento es para provocar alguna conducta distinta de mi parte, pero fíjese en Valentín Alsina, esta ciudad; por más que nos auxiliemos de las ciencias y la mejor literatura, nadie puede amar un lugar como éste -contestó el boticario.
– Mi amigo Zarza -dijo benévolo el profesor-, la intemperie también es una herencia.
Serrao se tanteó los bolsillos del pantalón y sacó una carta amarillenta y arrugada, en cuyo encabezamiento se leía "Isla de los Estados".
– ¿Qué es?
– Un papel que lleva escrito, como en los verdaderos secretos, algo de lo que siempre se duda.
– ¿Es un documento importante?
– No sé.
La levantó entre los dedos y la colocó debajo del encendedor.
– ¿Qué va a hacer, profesor?
– De todas maneras hay una copia en Stuttgart -dijo, acercándola a la llama.
El pequeño chispeo en la inmensidad de la noche los reconoció más solitarios; ambos se fascinaban con el reflejo del fuego en el río. El viento dejó de susurrar, sólo se escuchaban los aletazos agónicos de un pez plateado que boqueaba en la orilla…
– ¿Y el escritor?, ¿cómo se llamaba?
– No sé, firma con pseudónimo.
– ¡Pseudónimo! -protestó Zarza.
– El nombre verdadero de la luna está grabado en la cara posterior -ironizó Serrao.
– No hay detrás, profesor, el mundo es lo que se ve.
– ¿Qué es lo que a un viejo carcamán como usted lo vuelve tan seguro? -preguntó el profesor Serrao.
La inseguridad de un "no sé" hizo que ambos rieran a carcajadas.
Estoy sentado en mi escritorio con las luces apagadas; demasiada sombra, sin duda, es compañía. No tengo una relación natural con las cosas del mundo, su destino no está en mi deseo como sujeto, sino en el destino de los objetos. Desde aquella visita, como escribió Thomas Mann sobre su tiempo, pasaron "algunos cortos años criminales" y algunos interrogantes fueron dilucidados o quedaron en el olvido.
Las protoguerrillas tanto urbanas como rurales iniciaron el camino y fueron consecuencia de un intenso debate acerca de la conveniencia u oportunidad de formar focos guerrilleros en el campo o la ciudad. El porqué de la decisión de muchos hombres y mujeres de incorporar sus vidas a la lucha armada es mucho más complejo.
La historia hace intentos por escapar a su sentido de fracaso y también intenta llegar con formas mitigables a conclusiones aceptables. Por cartas del profesor Serrao me enteré de la caída del Uturunco: los informes del servicio de inteligencia daban cuenta de que Manuel Enrique Mena alias el Gallego, Félix Francisco Serravalle alias el Puma y Juan Carlos Díaz alias el Uturunco fueron detenidos. Supe con posterioridad que Mena escapó de un hospital carcelario y se instaló en La Habana hasta su muerte, que Serravalle cumplió su condena y vivía en Santiago del Estero; y que Díaz, amnistiado, cayó más tarde detenido formando parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. También me enteré de la desaparición de un alias Gauderio, Felipe Valiese, considerado luego el primer detenido desaparecido, quien quizá no sea el héroe de esta novela porque desconozco sus últimas palabras; porque, como otros muchos, no tuvo posibilidad de réplica.
Para los hombres que administran, miden el curso de las cosas, dividen, cuentan, clasifican sus unidades, la realidad es la secuencia de hechos excesivos y el tiempo carece de energía moral. Valentín Alsina no es el Gdansk, ni el puerto de Montevideo; es un lugar perdido en un país austral, los barcos conquistadores quedaron atrás, en la niebla; la modernidad y el progreso demasiado adelante.
Nunca tendré certeza de cuándo este escrito verá la luz. Andrés Raveri, mi editor, acaba de rechazar la novela; dice que es pretenciosa y que el recurso del autor como personaje carece de originalidad, que mejor olvidarse. Debo admitir que nunca encontré equilibrio para describir los sucesos que conmueven mínimos el mundo o máximos la historia personal. Además aún me queda abierta la posibilidad, invocando a don Grimaldo Schmidl, de enviar los originales al doctor Klüpfel.
La luz del fósforo ilumina, lenta, el cigarro que llevo a mis labios; dejo la sombra, consiento que estas deliberaciones íntimas hacen que cualquier espera sea menos violenta. Enciendo la lámpara del escritorio dispuesto a trabajar; el trato ligero, despreocupado, comprueba la inútil objetividad de las cosas, se vuelve otro asunto cuando se quiere saber o decir qué pasa. Tomo en mis manos la foto de una joven muy bella, llamada Esther, que levanta su pollera europea mientras esconde dans la poitrine las delicadezas más oscuras de sus pequeñas prominencias.
Parece que se mueve, que viene hacia mí.
El tiempo no se queda quieto.
Praga, 19…¿?
A Roberto Bascchetti por la información cedida sobre los Uturuncos.
***

Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу