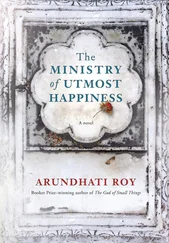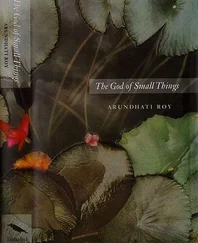Ammu vio que los ojos de su hijo brillaban, como si tuviera fiebre.
– Tenemos que irnos -dijo-. Espero que no se haya puesto enfermo. Su prima llega mañana -le explicó a aquel hombre que mostraba tanta amabilidad como si fuera tío suyo, y luego añadió, sin darle importancia-: De Londres.
– ¿De Londres?
Un destello nuevo, de respeto, brilló en los ojos de aquel hombre ante una familia con conexiones londinenses.
– Estha, quédate aquí, con este señor. Voy a buscar a Bebé Kochamma y a Rahel -dijo Ammu.
– Ven -dijo el hombre-. Ven y siéntate conmigo en un taburete.
– ¡No, Ammu, no! ¡No, Ammu, no! ¡Quiero ir contigo!
Ammu, sorprendida por la vehemencia de su hijo, que, por lo general, era un niño tranquilo, se disculpó ante el Hombre de la Naranjada y la Limonada.
– Normalmente no es así. Vamos, Esthappen.
El olor de la sala al volver a entrar en ella. Sombras de ventiladores. Nucas. Cuellos. Collares. Pelo. Moños. Trenzas. Colas de caballo.
Una fuente con un «amor-en-Tokio». Una niñita y una ex monja.
Los siete hijos mentolados del capitán Von Trapp se habían dado su baño mentolado, estaban en una hilera mentolada con el pelo repeinado y cantaban con voces mentoladas y obedientes a la mujer con la que su padre estaba a punto de casarse. La rubia baronesa que brillaba como un diamante.
Las montañas cobran vida
con el son de la música.
– Tenemos que irnos -les dijo Ammu a Bebé Kochamma y a Rahel.
– ¿Por qué, Ammu? -dijo Rahel-. ¡Si todavía no ha llegado lo más importante! ¡Si todavía no la ha besado! ¡Si todavía no ha hecho trizas la bandera nazi! ¡Si todavía no los ha traicionado Rolf, el cartero!
– Estha está malo -dijo Ammu-. Vamos.
– ¡Si todavía no han llegado los soldados nazis!
– Vamos -dijo Ammu-. Levántate.
– ¡Si todavía no han cantado Allá arriba, en la colina, había un cabrero solitario. …!
– Estha tiene que estar bueno para cuando llegue Sophie Mol, ¿no es verdad? -dijo Bebé Kochamma.
– Pues no -dijo Rahel, más bien para sí.
– ¿Qué has dicho? -preguntó Bebé Kochamma, que había captado el sentido, pero no había entendido las palabras.
– Nada -contestó Rahel.
– Te he oído -dijo Bebé Kochamma.
Fuera de la sala, aquel hombre tan amable que parecía tío de Ammu estaba reorganizando sus mugrientos tarros. Limpiaba con su trapo de color mugre los cercos que había dejado el agua que rezumaba de los refrescos en su mostrador de mármol. Lo preparaba todo para el intermedio. Era un Hombre de la Naranjada y la Limonada muy Limpio. Tenía un corazón de azafata de línea aérea atrapado en un cuerpo de oso.
– Así que ya se van -dijo.
– Sí -contestó Ammu-. ¿Dónde podemos coger un taxi?
– Al salir, calle arriba, a la izquierda -dijo mirando a Rahel-. Ah, no me había dicho que también tenía una chiquilla. -Entonces cogió un caramelo y añadió-: Toma, guapa, es para ti.
– Toma los míos -dijo Estha vivamente, porque no quería que Rahel se acercara a aquel hombre.
Pero Rahel ya había empezado a caminar hacia él. Al acercársele, el hombre le sonrió, y algo en aquella sonrisa de piano portátil, algo en aquella mirada fija que le dirigió, hizo que se detuviera. Era la cosa más espantosa que había visto jamás. Se volvió a mirar a Estha.
Y se alejó del hombre peludo.
Estha le apretó la mano al darle sus caramelos Parry, y Rahel notó que tenía los dedos calientes por la fiebre y las yemas frías como la muerte.
– Adiós, guapo -le dijo el hombre a Estha-. A lo mejor nos veremos en Ayemenem.
Así que, de nuevo, los rojos escalones. Esta vez Rahel se resistía a marcharse. Despacio. No, no quiero irme. Una tonelada de ladrillos atada con una correa.
– ¡Qué amable es el Hombre de la Naranjada y la Limonada! -dijo Ammu.
– ¡Bah! -dijo Bebé Kochamma.
– Aunque no parezca simpático, ha sido extraordinariamente amable con Estha -dijo Ammu.
– ¿Por qué no te casas con él, pues? -dijo Rahel, enfurruñada.
En la roja escalera el tiempo se detuvo. Estha se detuvo. Bebé Kochamma se detuvo.
– ¡Rahel! -dijo Ammu.
Rahel se quedó helada. Lamentaba profundamente lo que había dicho. No sabía de dónde habían brotado aquellas palabras. No sabía que las tenía dentro. Pero ahora habían salido, y ya no volverían a entrar. Se paseaban por aquella escalera roja como los funcionarios por una oficina gubernamental. Algunas estaban de pie y otras sentadas, balanceando las piernas.
– Rahel -dijo Ammu-, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?
Unos ojos llenos de miedo y una fuente miraron a Ammu.
– No te voy a hacer nada. No tengas miedo -dijo Ammu-. Sólo contéstame: ¿te das cuenta?
– ¿De qué? -dijo Rahel con la voz más suave que tenía.
– ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? -dijo Ammu.
Unos ojos llenos de miedo y una fuente miraron a Ammu.
– ¿Sabes lo que pasa cuando le haces daño a alguien? -dijo Ammu-. Cuando le haces daño a alguien, empieza a quererte menos. Eso es lo que pasa cuando dices palabras que ofenden. Haces que la gente te quiera un poco menos.
Una fría mariposa con un pelambre dorsal de una densidad inusual se posó ligera sobre el corazón de Rahel. En los puntos en que la tocaron sus patitas heladas se le puso la carne de gallina. Seis puntos con carne de gallina en su corazón que ofendía.
Su Ammu la quería un poco menos.
Y salieron y fueron calle arriba, a la izquierda. La parada de taxis. Una madre dolida, una ex monja, un niño acalorado y una niña helada. Seis puntos con carne de gallina y una mariposa.
El taxi olía a sueño. A ropa vieja enrollada. A toallas húmedas. A sobaco. Después de todo, era la casa del taxista. Donde vivía. El único sitio que tenía para almacenar sus olores. Los asientos habían sido asesinados. Destripados. Una franja de gomaespuma amarilla sucia sobresalía y temblaba en el respaldo como un gran hígado con ictericia. El conductor tenía ese aire de vigilancia constante de los pequeños roedores. Tenía la nariz aguileña y llevaba bigotito. Era tan bajo que miraba la calle a través del volante. A los coches que se cruzaban con aquel taxi debía de parecerles que llevaba pasajeros, pero no conductor. Conducía deprisa, de manera agresiva, se metía como una flecha en cualquier espacio libre y obligaba a los demás coches a salirse de su carril. Aceleraba en los pasos de cebra y se saltaba los semáforos.
– ¿Por qué no se pone una almohada, o un cojín, o algo así? -le sugirió Bebé Kochamma con su tono de voz más simpático-. Vería mejor.
– ¿Por qué no se mete en sus asuntos, señora? -le sugirió el taxista con su tono de voz menos simpático.
Al pasar junto al mar, de agua color tinta, Estha sacó la cabeza por la ventanilla. Sintió el gusto cálido y salado de la brisa en la boca. Sintió cómo le levantaba el pelo. Sabía que si Ammu se enteraba de lo que había hecho con el Hombre de la Naranjada y la Limonada, también le querría menos. Mucho menos. Sintió otra vez la náusea de la vergüenza arremolinándose, oprimiéndole, revolviéndole el estómago. Echaba de menos el río. Porque el agua siempre ayuda.
La pegajosa noche de neón pasaba a toda velocidad por la ventanilla del taxi. Dentro hacía calor y todo estaba en silencio. Bebé Kochamma parecía excitada y feliz. Le encantaba que hubiera malestar, pero no causarlo. Cada vez que un perro callejero bajaba a la calzada, el conductor hacía sinceros esfuerzos por matarlo.
La mariposa del corazón de Rahel extendió sus aterciopeladas alas, y un escalofrío la estremeció hasta los huesos.
Читать дальше