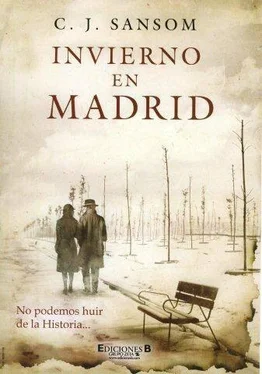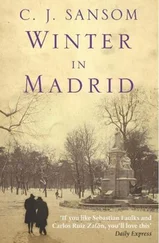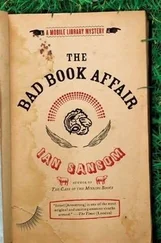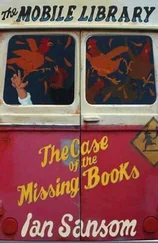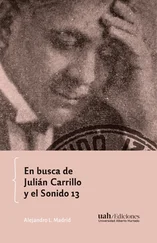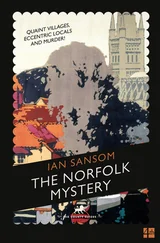Aranda salió de su barraca. Sostenía en la mano su fusta de montar y se golpeaba la pierna con ella. Aquella tarde estaba sonriendo y, al verlo, todos los prisioneros se tranquilizaron ligeramente. Subió a la plataforma y empezó a pronunciar nombres con su voz clara y enérgica.
La tarea de pasar lista duró media hora, en cuyo transcurso los hombres se mantuvieron en la rígida posición de firmes. Hacia el final, alguien de unas filas más allá se desplomó. Unos compañeros se inclinaron para ayudarlo.
– ¡Dejadlo! -gritó Aranda-. ¡Vista al frente!
Al final, el comandante levantó el brazo e hizo el saludo fascista.
– ¡Arriba España!
Los primeros días del cautiverio de Bernie en San Pedro muchos prisioneros se negaban a responder; pero, tras el fusilamiento de unos cuantos, optaron por obedecer y contestar con voz áspera y apagada. Bernie había revelado a sus compañeros una palabra inglesa que sonaba casi como «arriba», así que ahora muchos contestaban «Grieve -es decir, "pobre", "triste"- España».
Los prisioneros recibieron la orden de romper filas. El hombre que se había desplomado fue levantado del suelo por sus compañeros y conducido de nuevo a su barraca. Era uno de los polacos. Se movía levemente. Al otro lado de la alambrada de púas, una figura borrosa envuelta en largas y negras vestiduras contemplaba la escena.
– El padre Eduardo -musitó Vicente-. Viene por su presa.
Los prisioneros observaron cómo el joven sacerdote cruzaba la verja y se acercaba a la barraca del polaco mientras su larga sotana levantaba pequeños remolinos de polvo en el patio. El último rayo de sol brillaba en los cristales de sus gafas.
– Hijoputa -murmuró Vicente-. Viene a ver si puede aterrorizar a otro buen ateo, amenazándolo con las penas del infierno para que acepte recibir la extremaunción.
Vicente era un viejo republicano de izquierdas, miembro del partido de Azaña. Había ejercido la abogacía en Madrid, ofreciendo ayuda casi gratuita a los pobres de Madrid hasta su incorporación a la milicia en 1936. «Fue un gesto romántico -le había dicho a Bernie-. Era demasiado viejo. Pero hasta los españoles más racionalistas como yo son románticos en su fuero interno.»
Como todos los miembros del partido, Vicente sentía un odio visceral hacia la Iglesia. Era casi una obsesión para los republicanos de izquierdas; una distracción liberal burguesa, decían los comunistas. Vicente despreciaba a los comunistas y decía que habían destruido la República. Eulalio, jefe de los comunistas en la barraca de Bernie, no aprobaba la amistad entre Bernie y Vicente.
– En este campo sólo tus convicciones te ayudan a seguir adelante -le había advertido Eulalio a Bernie en cierta ocasión-. Si se te las comen, pierdes también la fuerza, te rindes y mueres.
Bernie se había encogido de hombros y le había dicho a Eulalio que acabaría convirtiendo a Vicente, pues en el abogado maduraban las semillas de una visión clasista. No sentía el menor respeto por Eulalio, y tampoco lo había votado cuando los veinte comunistas de la barraca lo habían elegido como jefe. Eulalio estaba obsesionado por el control y no soportaba la disidencia. Durante la guerra, la presencia de aquellas personas había sido necesaria, pero allí la situación era otra. Al término de la Guerra Civil, los partidos que integraban la República se odiaban los unos a los otros, pero en el campo los prisioneros tenían que colaborar para sobrevivir. Sin embargo, Eulalio procuraba mantener la identidad propia de los comunistas. Les decía que seguían siendo la vanguardia de la clase obrera y que algún día volverían a tener su oportunidad.
Un par de días atrás, Pablo, uno de los comunistas, le había susurrado al oído a Bernie:
– Procura no mantener demasiado trato con el abogado, compañero. Eulalio se lo está tomando muy a pecho.
– Que se vaya a tomar por culo. De todas maneras, ¿quién es él para impedírmelo?
– ¿Por qué arriesgarte, Bernardo? Es obvio que el abogado no tardará en morir.
Treinta prisioneros entraron arrastrando los pies en la desnuda barraca de madera y se tumbaron en los jergones que cubrían las tablas de madera de sus camas, cada uno de ellos envuelto en una manta marrón del ejército. Bernie había elegido la litera situada al lado de la de Vicente al morir su último ocupante. Lo había hecho, en parte, como desafío a Eulalio, el cual permanecía tumbado en su litera de la fila del otro lado, mirándolo fijamente.
Vicente volvió a toser. Se le congestionó la cara y se reclinó hacia atrás entre jadeos.
– Estoy muy mal. Mañana tendré que decir que estoy enfermo.
– No puedes. Ramírez está de servicio y sólo conseguirás que te den una paliza.
– No sé si podré trabajar un día más.
– Vamos, si aguantas hasta que vuelva Molina, él te encomendará una tarea más fácil.
– Lo intentaré.
Guardaron silencio un instante, después del cual Bernie se incorporó sobre un codo y habló en voz baja.
– Oye, antes el guardia Agustín me ha dicho algo muy raro.
– ¿Ese taciturno de Sevilla?
– Sí.
Bernie repitió las palabras del guardia. Vicente frunció el entrecejo.
– ¿Qué habrá querido decir?
– Vete tú a saber. ¿Y si los monárquicos hubieran derribado la Falange? Nosotros no nos habríamos enterado.
– No estaríamos mejor bajo los monárquicos. -Vicente reflexionó un momento-. ¿Ya vendrán tiempos mejores? ¿Para quién? A lo mejor, se refería sólo a ti y no a todo el campo.
– ¿Y por qué me iban a hacer un favor a mí?
– No lo sé. -Vicente volvió a tumbarse con un suspiro que inmediatamente se transformó en un acceso de tos. Se le veía muy enfermo y desdichado.
– Mira -dijo Bernie para distraerlo-, yo le planté cara al muy hijoputa del matasanos. Me dijo que era un degenerado porque no se me podía convertir al catolicismo. ¿Recuerdas la escena de las pasadas Navidades? La del muñeco.
Vicente emitió un sonido a medio camino entre una carcajada y un gruñido.
– ¿Cómo iba a olvidarla?
Había sido un día muy frío, con nieve acumulada en el suelo. Los prisioneros fueron obligados a salir al patio donde el padre Jaime, el mayor de los dos sacerdotes que prestaban servicio en el campo, permanecía de pie envuelto en una capa pluvial de color verde y amarillo. Con todas sus galas en medio de aquel desolado patio nevado, parecía un visitante de otro mundo. A su lado, el joven padre Eduardo, vestido con su sotana negra como de costumbre, parecía sentirse algo incómodo, con su rostro redondo enrojecido por el frío. El padre Jaime sostenía entre sus manos un muñeco infantil de madera envuelto en un pañolón. El muñeco llevaba un círculo plateado pintado alrededor de la frente que, por un instante, desconcertó a Bernie hasta que éste se dio cuenta de que pretendía simular una aureola.
Como siempre, el rostro del padre Jaime mostraba una expresión contrariada y arrogante; y su nariz aguileña, con los tiesos pelillos encima, aparecía arrugada, como si le molestara algo más que el olor a rancio que despedían los hombres. Aranda ordenó a los hombres formar en trémulas filas y después subió a la plataforma, golpeándose la pierna con la fusta.
– Hoy celebramos la Epifanía -anunció mientras su aliento formaba unas nubes grises en la gélida atmósfera-. Hoy adoramos al Niño Jesús que vino a la Tierra para salvarnos. Si le rendís homenaje, puede que el Señor se compadezca de vosotros e ilumine vuestras almas con su luz. Cada uno de vosotros besará la imagen de Cristo Jesús que el padre Jaime sostiene en sus manos. No os preocupéis si la persona que tenéis delante está enferma de tuberculosis, el Señor no permitirá que os contagiéis.
Читать дальше