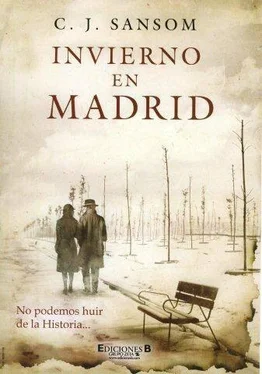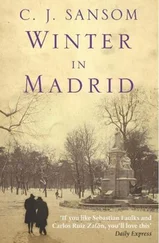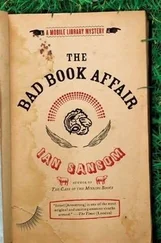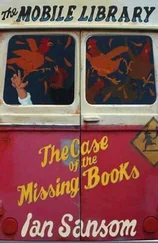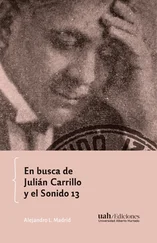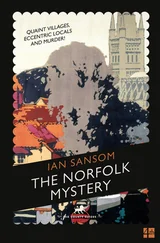– Sí. Y espero que lo consiga.
– Yo también. -Luis inclinó un momento la cabeza, cerró los ojos y después los volvió a abrir con una sonrisa en los labios-. Hasta la semana que viene, señora.
– Para entonces ya habré conseguido el dinero como sea.
Aquella noche, a la hora de cenar, Sandy le dijo que había reservado mesa en el Ritz para celebrar su aniversario la noche del día siguiente.
– Ah -dijo ella, sorprendida.
– ¿Qué tiene eso de malo? -le preguntó él. Aún no le había perdonado el olvido-. Es el hotel más caro de Madrid.
– Lo sé, Sandy. Sólo que estará lleno de alemanes y de sus compinches italianos. Y tú sabes que no soporto verlos.
– Una oportunidad para hacer acto de presencia -dijo Sandy sonriendo.
Barbara se preguntó si Sandy habría elegido deliberadamente el Ritz para provocar su enfado. Lo miró y recordó su ternura la primera vez que se habían visto. ¿Adónde habría ido a parar todo aquello? Se dio cuenta de que lo que disgustaba a Sandy era su malestar ante la vida que él había elegido para ella, un malestar que llevaba mucho tiempo creciendo en su interior pero que, en realidad, sólo había aflorado a la superficie a partir de aquella cena con Markby.
– ¿Recuerdas la primera Navidad después de nuestro primer encuentro? -le preguntó Sandy, mirándola con una expresión dura y burlona en los ojos.
– Sí. Cuando te fuiste por un asunto de negocios y no pudiste regresar hasta pasada la Navidad.
– Exactamente -dijo Sandy sonriendo-. Sólo que sí hubiera podido. Pero comprendí que, si no regresaba, tú te darías cuenta de lo mucho que me necesitabas. Y no me equivoqué.
Ella lo miró, sintiéndose primero escandalizada, y después, tremendamente furiosa.
– O sea que me manipulaste -dijo muy despacio-. Manipulaste mis sentimientos.
El la miró desde el otro lado de la mesa, ahora con la cara muy seria.
– Yo sé lo que quiere la gente, Barbara, lo intuyo. Es un don muy útil en los negocios. Veo lo que hay bajo la superficie. A veces, eso es muy fácil. Los judíos, por ejemplo, sólo quieren sobrevivir, tiemblan y se estremecen en su desesperado afán de sobrevivir. Lo que quieren las personas con quienes yo trabajo suele ser dinero, aunque a veces es otra cosa. Yo trato de complacerlas en lo que sea. Tú me querías a mí y querías seguridad, lo que ocurre es que no acababas de darte cuenta. Yo te ayudé a que lo sacaras a la superficie. -Sandy inclinó la cabeza y levantó su copa.
– ¿Y tú, Sandy? ¿Qué es lo que quieres?
Él la miró sonriendo.
– Éxito, dinero. Saber que puedo estar a la altura de las circunstancias y conseguir que la gente me dé lo que yo quiero.
– A veces eres una mierda, Sandy. ¿Lo sabes? -dijo ella.
Jamás le había hablado en semejantes términos, y él la miró momentáneamente desconcertado. Después, la expresión de su rostro se endureció.
– Últimamente no cuidas mucho tu aspecto, ¿sabes? Estás hecha un desastre. Espero que el hecho de trabajar en ese orfelinato te ayude a serenarte un poco.
Las palabras la azotaron con fuerza y ella se dio cuenta de que Sandy las había elegido para golpearla donde más le dolía. Algo frío y duro acudió a su mente mientras pensaba, «no contestes, hay que guardar las apariencias de momento». Se levantó, dejando cuidadosamente la servilleta sobre la mesa, y abandonó la estancia. Le temblaban las piernas.
PRINCIPIOS DE VERANO
El psiquiatra era un hombre alto y delgado, con gafas y cabello plateado. Vestía un traje gris de raya diplomática. Bernie llevaba tres años y medio sin ver a nadie vestido con traje de calle, sólo los monos de los prisioneros y los prácticos uniformes de los guardias, ambos de un triste color verde aceituna.
Al médico lo habían instalado en el cuarto situado bajo la barraca del comandante, detrás de una mesa rayada procedente de los despachos de arriba. Bernie pensó que no le habían dicho para qué se usaba aquel cuarto. El hecho de haberlo colocado allí era muy propio del macabro sentido del humor de Aranda.
Agustín, uno de los guardias, estaba esperando a Bernie cuando su cuadrilla de trabajo regresó de la cantera, con órdenes de conducirlo ante el comandante.
– No tienes por qué preocuparte, no hay ningún problema -le dijo el guardia en voz baja, mientras cruzaban el patio. Bernie había inclinado la cabeza para darle las gracias. Agustín era uno de los mejores, un joven desaliñado que sólo aspiraba a vivir tranquilo. El sol brillaba muy bajo y un frío viento soplaba desde las montañas. Bernie llevaba la cuenta de los días y sabía que estaban a uno de noviembre; el invierno ya se les estaba echando encima y los pastores empezaban a bajar sus rebaños desde los altos pastos. Trabajar en la cuadrilla de la cantera resultaba muy duro, pero por lo menos uno podía captar un poco el sentido de los ritmos del mundo exterior. Se estremeció, envidiándole a Agustín la gruesa capa que llevaba sobre el uniforme.
El comandante Aranda permanecía sentado tras su escritorio. Levantó los duros ojos hacia Bernie, mientras una expresión burlona se dibujaba en su rostro alargado y hermoso adornado con un poblado bigote negro.
– Ah, Piper -le dijo-, tengo una visita para usted.
– ¿Señor? -Bernie se cuadró rígidamente, como Aranda esperaba que hiciera. -Un espasmo de dolor le traspasó el brazo; le dolía la vieja herida tras haberse pasado el día acarreando piedras.
– ¿Recuerda que, en San Pedro de Cardeña, un psiquiatra efectuó una evaluación de su estado?
– Sí, mi coronel.
Había sido una farsa grotesca, una broma de mal gusto. San Pedro de Cardeña era un abandonado monasterio medieval situado a las afueras de Burgos. Miles de presos republicanos habían sido amontonados allí dentro después de la batalla del Jarama. Un día les habían entregado unos largos cuestionaros para que los rellenaran. Les dijeron que era para un proyecto sobre la psicología del fanatismo marxista. Doscientas preguntas que oscilaban entre su reacción a ciertos colores y su grado de patriotismo.
El comandante encendió un cigarrillo y lo estudió con sus fríos ojos color avellana a través de una espiral de humo. Aranda llevaba casi un año al frente del campo de Tierra Muerta. Era un coronel veterano de la Guerra Civil y antes lo había sido en la Legión. Disfrutaba siendo cruel, y ni siquiera Bernie se habría atrevido a mostrarse insolente con él. Como siempre, el comandante vestido iba impecablemente, el uniforme planchado y las rayas del pantalón rectas como el filo de una navaja. Los prisioneros conocían todas las arrugas y las curvas de su rostro hermoso y bronceado con bigote encerado. Cuando fruncía el entrecejo o hacía pucheros como un chiquillo, seguro que alguien estaba a punto de recibir una tanda de azotes.
Aquella tarde, sin embargo, mostraba un semblante risueño. Le arrojó a Bernie una bocanada de humo, y éste experimentó de inmediato su antigua ansia de fumar y se inclinó ligeramente hacia delante para respirar otra vaharada.
– Están haciendo un estudio complementario sobre algunos prisioneros de especial interés. El doctor Lorenzo le espera abajo. Por cierto, Piper, procure colaborar con él, ¿vale?
– Sí, mi comandante.
El corazón de Piper latía con fuerza cuando Agustín lo acompañó al cuarto del sótano y abrió una pesada puerta de madera. Bernie jamás había estado allí, pero había oído describir gráficamente la estancia.
El rostro del psiquiatra era frío.
– Puede retirarse -le dijo éste a Agustín.
– Estaré fuera, señor.
El psiquiatra señaló con la mano una silla de acero colocada ante el escritorio.
Читать дальше