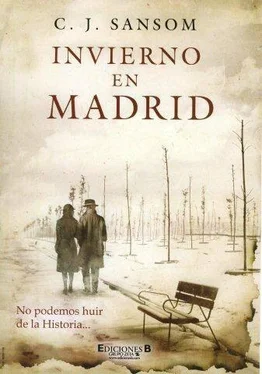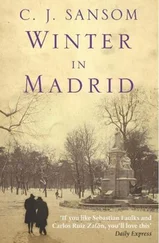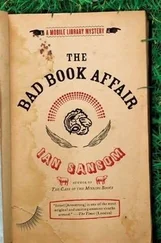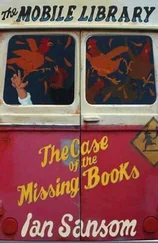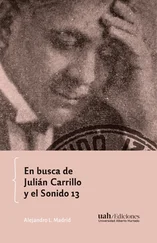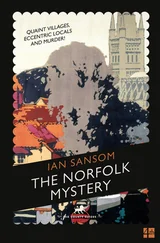Se acercó una mujer envuelta en un abrigo de piel con un niño de unos ocho años al lado que vestía el uniforme de un pequeño «flecha», la sección más joven de la Falange Juvenil. Al ver los leones marinos, se apartó de su madre y se dirigió corriendo al foso, apuntando a los animales con su fusil de madera.
– ¡Bang! ¡Bang! -gritó-. ¡Muerte a los rojos, muerte a los rojos!
Barbara se estremeció. Sandy le había dicho que los de la Falange Juvenil eran una especie de boy-scouts españoles, pero a veces ella tenía sus dudas.
Al verla, el niño se acercó ella y levantó el brazo haciendo el saludo fascista.
– ¡Buenos días, señora! ¡Viva Franco! ¿La puedo ayudar en algo?
– No, gracias, estoy muy bien -repuso Barbara.
La mujer tomó al niño de la mano.
– Vamos, Manolito, el elefante está por allí. -Sacudió la cabeza, mirando a Barbara-. Qué agotadores son los niños, ¿verdad?
Barbara sonrió con recelo.
– Pero son el regalo que nos hace Dios -añadió la mujer.
– ¡Vamos, mamá, a los elefantes, a los elefantes!
Barbara los vio alejarse. Sandy no quería tener hijos; a sus treinta años, probablemente ya no los tuviera jamás. Hubo un tiempo en que habría deseado tener un hijo de Bernie. Su mente regresó a aquellos días de otoño con él, en el Madrid rojo. Sólo habían pasado cuatro años, pero parecía otra era.
Aquella primera noche en el bar, Bernie se le había antojado una criatura extraordinaria y exótica. No era sólo su belleza. La incongruencia entre su refinado acento de ex alumno de colegio privado y su tosco uniforme de soldado había contribuido a acrecentar la sensación de irrealidad.
– ¿Cómo se hizo esa herida en el brazo? -le preguntó ella.
– Me alcanzó un francotirador en la Casa de Campo. Se me está curando muy bien; no es más que una muesca en el hueso. Estoy de permiso por enfermedad, vivo en casa de unos amigos en Carabanchel.
– ¿No es el barrio que bombardean los nacionales? Tengo entendido que ha habido combates por allí.
– Sí, en la zona más apartada de la ciudad. Pero la gente que vive más allá no quiere irse. -Bernie sonrió-. Son extraordinarios y tremendamente fuertes. Conocí a la familia cuando estuve aquí hace cinco años. El hijo mayor está con la milicia de la Casa de Campo. Su madre le lleva comida caliente todos los días.
– ¿Nunca le han entrado deseos de volver a casa?
– ¿A mí? No. Me quedaré hasta que todo termine -respondió Bernie con expresión seria-. Hasta que convirtamos Madrid en la tumba del fascismo.
– Parece ser que los rusos van a enviar más pertrechos.
– Sí. Conseguiremos repeler a Franco. Y usted, ¿qué está haciendo aquí?
– Trabajo en la Cruz Roja. Ayudo a localizar a personas desaparecidas, negocio intercambios. Sobre todo, de niños.
– Cuando yo estuve en el hospital, el material sanitario procedía de la Cruz Roja. Sólo Dios sabe lo mucho que lo necesitaban. -La miró fijamente a los ojos y añadió-: Pero ustedes también facilitan material a los fascistas, ¿verdad?
– Tenemos que hacerlo. Estamos obligados a ser neutrales.
– No olvide cuál fue el bando que se levantó para acabar con un gobierno libremente elegido.
Ella cambió de tema.
– ¿En qué parte del brazo lo alcanzaron?
– Por encima del codo. Me han asegurado que pronto quedará como nuevo. Y entonces volveré al frente.
– Un poco más arriba y le habrían dado en el hombro. Ahí la cosa ya podría ser más complicada.
– ¿Es usted médico?
– Enfermera. Aunque llevo años sin ejercer. Ahora soy una burócrata -respondió Barbara, y soltó una carcajada.
– No lo desprecie, el mundo necesita organización.
Ella volvió a reír.
– Me parece que eso jamás se lo he oído decir a nadie. No importa lo útil que sea el trabajo que haces, la palabra burocracia siempre inspira recelo.
– ¿Cuánto tiempo lleva en la Cruz Roja?
– Cuatro años. Ahora no voy mucho a Inglaterra.
– ¿Tiene familia allí?
– Sí, pero hace dos años que no los veo. No tenemos demasiadas cosas en común. Y usted, ¿a qué se dedicaba antes de venir a España?
– Bueno, antes de irme trabajaba como modelo de escultor.
Barbara estuvo a punto de derramar el vino.
– ¿Como qué?
– Posaba para algunos escultores de Londres. No se preocupe, no es nada vergonzoso. Es un trabajo como cualquier otro.
– Se debe de pasar mucho frío -comentó ella por decir algo.
– Sí. Hay estatuas con piel de gallina por todo Londres.
En ese momento se abrió la puerta ruidosamente y entraron unos milicianos vestidos con monos de trabajo, entre ellos varias chicas del Batallón de Mujeres. Todos se agruparon alrededor de la barra entre gritos y empujones. Bernie se puso muy serio.
– Nuevos reclutas que mañana mismo marcharán hacia el frente -dijo-. ¿Quiere ir a algún otro sitio? ¿Qué le parecería ir al Café Gijón? Tal vez coincidamos con Hemingway.
– ¿No es ese que está cerca de la central telefónica que los nacionales tratan constantemente de bombardear?
– No tema, es un sitio bastante seguro.
Se acercó una miliciana que no debía de tener más de dieciocho años y pasó un brazo por los hombros de Bernie.
– ¡Salud, compañero! -Lo estrechó con más fuerza y dijo a sus camaradas algo que los hizo reír y vitorearla. Barbara no entendió nada, pero Bernie se ruborizó.
– Mi amiga y yo tenemos que irnos -dijo en tono de disculpa.
La miliciana puso cara de decepción. Bernie cogió a Barbara por el brazo con la mano sana y la condujo hacia la salida, abriéndose paso entre la gente.
Fuera, en la Puerta de Sol, siguió sujetándola por el brazo. Barbara notó que se le aceleraba el pulso. El sol poniente arrojaba un resplandor rojizo sobre los carteles de Lenin y Stalin. Los tranvías cruzaban ruidosamente la plaza.
– ¿Ha entendido lo que decían? -preguntó Bernie.
– No, mis conocimientos de español no dan para mucho.
– Pues quizá sea mejor así. Los milicianos son bastante desinhibidos. -Bernie se echó a reír un tanto avergonzado-. ¿Cómo se las arregla en su trabajo si no domina el idioma?
– Bueno, tenemos intérpretes. Y mi español ya mejorando. Me temo que en el despacho formamos una pequeña Babel. Franceses y suizos, en su mayoría. Yo hablo francés.
Entraron en la calle Montera. Un tullido alargó la mano desde un portal.
– Por solidaridad -dijo.
Bernie le entregó una moneda de diez céntimos.
Mientras cruzaban la Gran Vía, oyeron un rugido sordo por encima de sus cabezas. Alarmada, la gente miró hacia arriba. Algunas personas dieron media vuelta y echaron a correr. Barbara miró muy nerviosa alrededor.
– ¿No tendríamos que buscar un refugio antiaéreo?
– No se preocupe. Es sólo,un avión de reconocimiento. Venga.
El Café Gijón, un lugar de reunión de bohemios radicales antes de la guerra, era un local extremadamente moderno, con su típica decoración estilo art déco. Casi todas las paredes estaban revestidas de espejos. Junto a la barra se apretujaban los oficiales.
– No veo a Hemingway -dijo ella con una sonrisa.
– No importa. ¿Qué va a tomar?
Barbara pidió una copa de vino blanco y se sentó a una mesa. Mientras Bernie se acercaba a la barra, movió la silla buscando una posición donde no hubiera espejos, pero los muy condenados estaban por todas partes. No soportaba ver su imagen reflejada. Bernie regresó, sosteniendo en el brazo sano una bandeja con dos copas.
– Sujétela, si es tan amable.
– Sí, perdón.
– ¿Le ocurre algo?
– No. -Barbara jugueteó con sus gafas-. Es que no me gustan demasiado los espejos.
Читать дальше