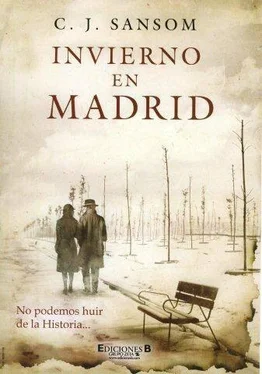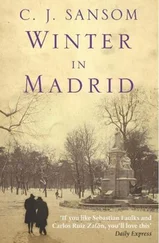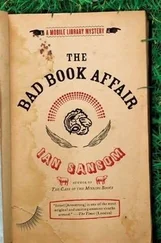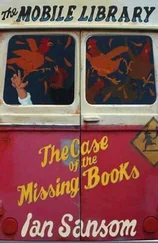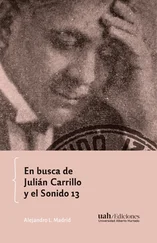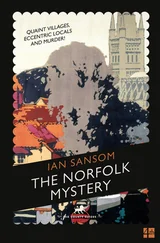De pronto, el chófer gritó:
– ¡Miren allí!
Harry volvió la cabeza y distinguió algo que volaba por los aires. Sintió un fuerte golpe en el cuello y se tambaleó. Él y Hillgarth levantaron los brazos, mientras un objeto de color blanco giraba alrededor de sus cabezas casi asfixiándolos en medio de los gritos de júbilo de la multitud. Por un instante, Harry vio volar una especie de arena roja por el aire.
Se abrió la puerta de la embajada y Hillgarth entró agachado. Tolhurst tendió la mano, cogió a Harry del brazo y lo atrajo hacia el interior con una fuerza sorprendente. Cerró nuevamente la puerta y los miró boquiabierto. Harry se pasó las manos por el cuello y los hombros pero no encontró heridas ni magulladuras, sólo un polvillo blanco. Se apoyó contra un escritorio y respiró hondo. Hillgarth se olfateó la manga y soltó una carcajada.
– ¡Harina! ¡No es más que harina!
– ¡Desvergonzados hijos de puta! -exclamó Tolhurst.
– ¿Está Sam al corriente de todo eso? -El rostro de Hillgarth reflejaba una intensa emoción.
– Ahora mismo está llamando al Ministerio del Interior, señor. ¿Están ustedes bien?
– Sí. Vamos, Brett, tenemos que limpiarnos.
Soltando otra risita, Hillgarth se encaminó hacia una puerta interior. Fuera, la multitud seguía riéndose de su hazaña y el enloquecido joven insistía en sus desvaríos. Tolhurst miró a Harry.
– ¿Se encuentra bien?
Harry todavía temblaba.
– Sí… sí, perdón.
Tolhurst lo cogió del brazo.
– Venga, lo acompañaré a mi despacho. Allí tengo un cepillo para la ropa.
Harry se dejó llevar.
El despacho de Tolhurst era aún más pequeño que el de Harry. Sacó un cepillo del cajón de su escritorio.
– De todos modos, aquí tengo un traje de recambio. Le irá un poco grande, pero creo que lo ayudará a salir del paso.
– Gracias.
Harry eliminó con el cepillo buena parte de la harina. Se encontraba mejor y había recuperado la calma, aunque seguía oyendo los gritos procedentes de la calle. Tolhurst miró por la ventana.
– Vendrá la policía y los dispersará enseguida. Serrano Súñer ha conseguido dejar clara su postura. Y sir Sam le está echando una bronca por teléfono.
– ¿La manifestación no le ha provocado una crisis de pánico?
Tolhurst sacudió la cabeza.
– No, hoy está en plena forma, no hay ni rastro de pánico. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar.
– Yo he sufrido un amago de pánico al caérseme encima toda esta harina -dijo Harry, mirando tímidamente alrededor-. No sabía lo que era. Por un instante me vi de nuevo en Dunkerque. Lo siento, habrá pensado que soy un cobarde.
Tolhurst pareció sentirse un tanto incómodo.
– No -dijo-. De ninguna manera. Sé lo que es la neurosis de guerra, mi padre la sufrió al final de sus días. -Vaciló por un instante y agregó-: El año pasado no permitieron que el personal de la embajada se alistara, ¿sabe? Me temo que suspiré aliviado. -Encendió un cigarrillo-. No soy precisamente lo que se dice un héroe. Me encuentro más a gusto sentado detrás de un escritorio, si he de serle sincero. No sé cómo me las habría arreglado con lo que usted tuvo que sufrir.
– Uno nunca sabe lo que es capaz de hacer hasta que llega el momento.
– Supongo que es así.
– El capitán Hillgarth parece muy valiente.
– Sí, creo que le encanta el peligro. Hay que admirar semejante valor, ¿no cree?
– Ésta fue una pequeña crisis de pánico comparada con la que tuve hace un par de meses.
Tolhurst asintió con la cabeza.
– Bien. Muy bien. -Se volvió hacia la ventana-. Vamos a ver qué hacen. No hay pan y, sin embargo, arrojan harina. Apuesto a que la han sacado de los almacenes del Auxilio Social; la Falange es la responsable de la alimentación de los pobres.
Harry se situó a su lado y contempló el agitado mar de camisas azules.
– Menos mal que no hay patatas, ¿eh?
– ¿Sabe que enviamos a Londres unas muestras del pan del racionamiento para que las analizaran? Los científicos dijeron que no eran aptas para el consumo humano; la harina estaba adulterada nada menos que con serrín. Y, sin embargo, ellos se permiten el lujo de arrojarnos a nosotros harina blanca de la buena.
– Seguro que los peces gordos de la Falange no comen serrín.
– Eso por descontado.
– Gritaban consignas antisemitas. No sabía que la Falange fuera partidaria de todo eso.
– Ahora sí. Lo hacen, como Mussolini, para complacer a los nazis.
– Cabrones -masculló Harry con repentina furia-. Después de Dunkerque solía preguntarme qué sentido tenía seguir adelante con los combates; pero luego ves estas cosas… El fascismo es así. Arroja a unos matones que son prácticamente críos contra personas inocentes. Después bombardea a la población civil y ametralla a los soldados que se baten en retirada. Santo Dios, cuánto los aborrezco.
Tolhurst asintió con la cabeza.
– Pues sí. Pero aquí no tenemos más remedio que tratar con ellos. Por desgracia. -Señaló hacia abajo con un dedo-. Mire a ese idiota.
El chico que profería insultos en inglés se había apoderado de una de las pancartas que rezaban «Gibraltar español» y paseaba arriba y abajo por delante de la embajada con jactanciosa arrogancia militar, mientras la multitud lo jaleaba. Era un muchacho alto y apuesto, perteneciente probablemente a una familia de clase media.
Se abrió la puerta e irrumpió la figura nervuda del embajador. Parecía furioso.
– ¿Está usted bien, Brett?
– Sí, señor, gracias. Sólo era harina.
– ¡No toleraré que mi personal sea atacado! -La voz de Hoare temblaba de cólera.
– Estoy bien, señor, lo digo en serio.
– Sí, sí, sí, pero es el principio. -El embajador respiró hondo-. Creo que Stokes lo anda buscando, Tolhurst -añadió, señalando la puerta con la cabeza.
– Sí, señor. -Tolhurst se marchó de inmediato.
El embajador miró a través de la ventana, soltó un bufido y se volvió de nuevo hacia Harry. Lo observó de manera calculadora.
– Hillgarth me ha hablado de la reunión de esta mañana. Maestre es un bocazas. Las cosas que ha dicho acerca de Juan March y los Caballeros de San Jorge no debe usted comentarlas con nadie. Lo que hacemos aquí tiene multitud de facetas. Constituyen la base de lo que necesitamos saber, ¿comprende?
– Sí, señor, ya le he dicho al capitán que no comentaría nada.
– Buen chico. Me alegro de que esté bien. -Hoare le dio a Harry una palmada en el hombro y contempló con desagrado la harina que le había quedado en la mano-. Dígale a Tolhurst que mande limpiar todo esto.
Una vez a solas, Harry se sentó. Se sentía terriblemente cansado y le zumbaban los oídos. Volvió a recordar Dunkerque, después de que la bomba cayera a su lado. Había tratado de incorporarse. La arena que lo cubría estaba caliente y húmeda. No podía pensar debidamente, no podía ordenar sus pensamientos. Notó que alguien le tocaba el hombro y abrió los ojos. Un pequeño y vigoroso cabo permanecía inclinado sobre él.
– ¿Se encuentra bien, señor?
Harry apenas podía oírlo, algo raro le ocurría en los oídos. Se incorporó. Tenía el uniforme cubierto de arena ensangrentada y, a su alrededor, toda una especie de grumos rojos. Se percató de que era Tomlinson.
Dejó que el cabo lo arrastrara por la playa hasta el agua. El agua estaba helada, y él se puso a temblar de la cabeza a los pies.
– Tomlinson -dijo. Apenas podía oír su propia voz-. Qué trocitos tan pequeños…
El cabo lo cogió por los hombros, lo obligó a dar la vuelta y lo miró a los ojos.
– Vamos, señor, vamos al bote.
El cabo lo obligó a adentrarse un poco más en el agua. Otros hombres vestidos de caqui chapoteaban a su alrededor. Después, Harry levantó los ojos y vio el casco de madera marrón del bote. Le parecía muy alto. Dos hombres se inclinaron hacia abajo y lo agarraron por los brazos. Notó que volvía a elevarse en el aire y se desmayó.
Читать дальше