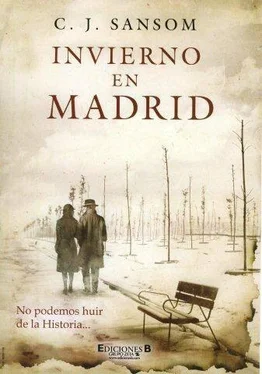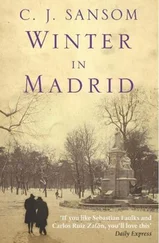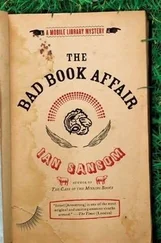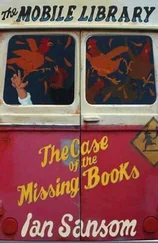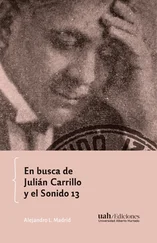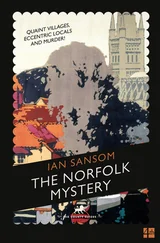– Muy bien -le dijo Harry-, muchas gracias -añadió, depositando unas monedas en el sombrero.
El corpulento sujeto que tenían al lado les dijo algo en español.
– ¿Qué ha dicho? -le preguntó Bernie a Harry en voz baja.
– Dice que cantan sobre la opresión de los terratenientes.
El obrero los estudiaba con divertido interés.
– Eso está muy bien -le dijo Bernie en un titubeante español.
El corpulento individuo asintió con la cabeza en un gesto de aprobación. Después les tendió la mano. Era dura y callosa.
– Pedro Mera García-dijo el hombre-. ¿De dónde son ustedes?
– Inglaterra. -Bernie se sacó del bolsillo la tarjeta del partido-. Partido Laborista inglés.
Pedro esbozó una amplia sonrisa.
– Bienvenidos, compañeros.
Así empezó la amistad entre Bernie y la familia Mera. A éste lo consideraban un camarada, mientras que el apolítico Harry les parecía un primo ligeramente retrasado. Hubo una noche de principios de septiembre que Harry recordaría en particular. Había refrescado al caer el sol y Bernie estaba sentado en el balcón en compañía de Pedro, su mujer Inés y su hijo mayor, Antonio, que tenía la misma edad que Harry y Bernie y que, como su padre, era un activista del sindicato de la construcción. En el salón, Harry le había estado enseñando a la pequeña Carmela, de tres años, unas cuantas palabras en inglés. Su hermano Francisco, de diez años, delgado y tuberculoso, lo observaba todo con sus cansados ojos pardos, mientras que Carmela permanecía sentada en el brazo del sillón de Harry repitiendo aquellas extrañas palabras con fascinada solemnidad.
Al final, la niña se cansó y se fue a jugar con sus muñecas. Harry salió al pequeño balcón y miró hacia el otro lado de la plaza, donde una agradable brisa levantaba el polvo del suelo. De abajo le llegó el sonido de unas voces. Un vendedor de cerveza pregonaba su mercancía. Las palomas, que volaban en círculo bajo un cielo cada vez más oscuro, eran como destellos blancos recortándose contra las tejas rojas de los techados.
– Échame una mano, Harry -le pidió Bernie-. Quiero preguntarle a Pedro si el Gobierno ganará mañana el voto de confianza.
Harry hizo la pregunta y Pedro asintió con la cabeza.
– Tendría que ganarlo. Pero el presidente busca cualquier pretexto para echar a Azaña. Está de acuerdo con los monárquicos en que hasta la más miserable de las reformas que el Gobierno trata de llevar adelante constituye un ataque a sus derechos.
Antonio soltó una carcajada amarga.
– ¿Qué harán si alguna vez los desafiamos de verdad? -El muchacho sacudió la cabeza-. La propuesta de ley para una reforma agraria carece de fondos que la respalden, porque Azaña no quiere subir los impuestos. La gente está furiosa y se siente decepcionada.
– Ahora que en España tenéis la República -dijo Bernie-, no puede haber vuelta atrás.
Pedro asintió con la cabeza.
– Creo que los socialistas tendrían que abandonar el Gobierno, celebrar elecciones y ganar por amplia mayoría. Entonces ya veremos.
– Pero ¿las clases dirigentes os permitirían gobernar? ¿No sacarán el ejército a la calle?
Pedro le pasó un cigarrillo a Bernie, que había empezado a fumar desde su llegada a España.
– Que lo intenten -dijo Pedro-. Que lo intenten y ya veremos lo que les damos nosotros.
Al día siguiente, Harry y Bernie decidieron asistir a la votación de confianza en las Cortes. Había mucha gente en los alrededores del edificio de las Cortes; pero, gracias a Pedro, ambos habían conseguido unos pases. Un asistente los acompañó por una escalera de mármol hasta una tribuna situada encima del hemiciclo. Los bancos azules estaban llenos de diputados con traje y levita. El líder de la izquierda liberal, Azaña, hablaba con voz sonora y apasionada mientras agitaba uno de sus cortos brazos. Dependiendo de cuáles fueran sus tendencias políticas, los diarios lo retrataban como un monstruo con cara de rana o como el padre de la República; pero Harry pensaba que su aspecto era de lo más vulgar. Hablaba con ardor y pasión. Insistió en un dato y después se volvió hacia los diputados que tenía a su espalda, quienes aplaudieron y expresaron a gritos su aprobación. Azaña se pasó la mano por el cabello ralo y blanco y siguió adelante, enumerando los logros de la República. Harry miró hacia abajo e identificó a los políticos socialistas cuyos rostros había visto en los periódicos: el rechoncho y obeso Prieto; Largo Caballero, con su aspecto sorprendentemente burgués. Por una vez, Harry se dejó arrastrar por la emoción.
– Menudo entusiasmo el suyo, ¿verdad? -dijo en voz baja a Bernie.
– Todo es un maldito embuste -replicó Bernie con expresión de desprecio-. Míralos. Millones de españoles quieren una vida digna y ellos les montan… este circo. -Contempló el agitado mar de cabezas del hemiciclo-. Hace falta algo más fuerte que todo esto si queremos que se imponga el socialismo. Venga, salgamos de aquí.
Aquella noche se fueron a un bar del centro. Bernie estaba tan cínico como furioso.
– Lo que hace la democracia -dijo en tono de enfado- es atraer a la gente hacia el corrupto sistema burgués. Lo mismo ocurre en Inglaterra.
– Pero tendrán que pasar muchos años para que España se convierta en un país moderno -apuntó Harry-. Y ¿cuál es la alternativa? ¿La revolución y el derramamiento de sangre como en Rusia?
– Los obreros tendrán que asumir el mando de la situación. -Bernie miró a Harry, luego suspiró-. Vamos -añadió-, será mejor que volvamos al hostal. Ya es muy tarde.
Subieron por la calle dando trompicones, ambos con unas cuantas copas de más.
La habitación era sofocante, por lo que Bernie se quitó la camisa y salió al balcón. Las dos prostitutas, envueltas en unas batas vistosas, bebían en la casa de enfrente. Lo llamaron.
– ¡Eh, inglés! ¿Por qué no vienes a jugar con nosotras?
– ¡No puedo! -contestó Bernie alegremente-. ¡No tengo dinero!
– ¡Nosotras no queremos dinero! ¡Siempre decimos: «si el rubio viniera a jugar»!
Las mujeres rieron, Bernie también rió y se volvió hacia Harry.
Harry se sentía incómodo y algo avergonzado.
– ¿Te apetece?
Llevaban varias semanas bromeando sobre la posibilidad de salir con alguna furcia española, pero había sido un simple farol y al final no lo habían hecho.
– No. Por Dios, Bernie, podrías pillar algo.
Bernie lo miró sonriendo.
– ¿Tienes miedo? -Se pasó una mano por el espeso cabello rubio, flexionando el brazo musculoso.
Harry se ruborizó.
– No quiero hacerlo con un par de putas borrachas -dijo-. Además, es a ti a quien llaman, no a mí.
Los celos aletearon en su interior como hacían algunas veces. Bernie tenía algo que a él le faltaba: energía, audacia, pasión por la vida. No era sólo su aspecto.
– También te habrían llamado a ti si hubieras salido al balcón.
– No vayas -insistió Harry-. Podrías pillar algo.
Los ojos de Bernie brillaban de emoción.
– Ya lo creo que iré. Venga. Es tu última oportunidad. -Bernie soltó una carcajada y después lo miró sonriendo-. Tienes que aprender a vivir, Harry, muchacho. Aprende a vivir.
Dos días después abandonaron Madrid. Antonio Mera los ayudó a llevar el equipaje a la estación.
Hicieron transbordo de tranvías en la Puerta de Toledo. Era media tarde, la hora de la siesta, y las calles soleadas estaban desiertas. Un camión pasó lentamente con la capota de lona alegremente pintada y las palabras «La Barraca» escritas en el lateral.
– El nuevo teatro de García Lorca para el pueblo -explicó Antonio. Era un joven alto y moreno, tan corpulento como su padre. Esbozó una sonrisa y añadió-: Quiere llevar a Calderón a los campesinos.
Читать дальше