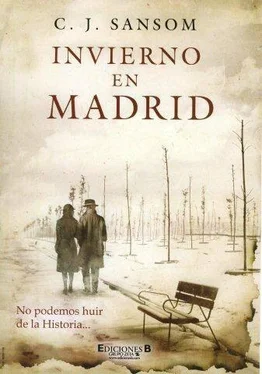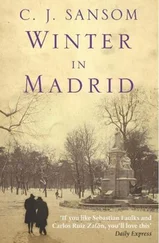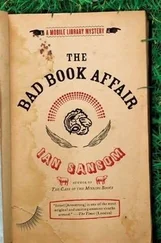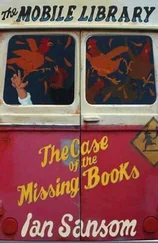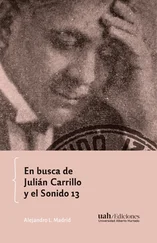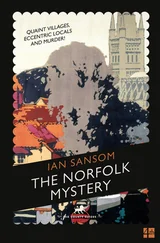– Eso es bueno, ¿no? -dijo Harry-. Yo pensaba que la educación era lo único que la República había reformado.
Antonio se encogió de hombros.
– Han clausurado los colegios de los jesuitas, pero los nuevos no son suficientes. La historia de siempre: los partidos de la burguesía no quieren cargar con impuestos a los ricos para sufragarlos.
Un poco más adelante se oyó una especie de estallido semejante al petardeo de un automóvil. El sonido se repitió otras dos veces, más cerca. Un muchacho no mayor que Harry y Bernie salió corriendo de una calle lateral. Vestía pantalón de franela y camisa de color oscuro, ambas prendas de aspecto demasiado caro para Carabanchel. Su rostro, deformado por una expresión de terror, estaba empapado de sudor, y tenía los ojos desmesuradamente abiertos. Bajó a toda prisa por la calle y se perdió en una callejuela.
– ¿Qué ha sido eso? -preguntó Harry.
Antonio respiró hondo.
– Quién sabe. Podría ser uno de los fascistas de Redondo.
Aparecieron otros dos jóvenes vestidos con camiseta y pantalones de obrero. Uno de ellos sostenía un pequeño objeto de color oscuro en una mano. Harry se quedó mirándolo boquiabierto al percatarse de que era una pistola.
– ¡Allí abajo! -gritó Antonio, indicando el lugar por donde el joven había huido-. ¡Se fue por allí!
– ¡Gracias, compañero!
El muchacho levantó la pistola a modo de saludo y los dos se alejaron a toda prisa. Conteniendo la respiración, Harry esperó más disparos, pero no hubo ninguno.
– Lo iban a matar -susurró, escandalizado.
Antonio lo miró por un instante con expresión de culpa y frunció el entrecejo.
– Era de las JONS. Tenemos que impedir que los fascistas echen raíces.
– ¿Quiénes eran los otros?
– Comunistas. Han jurado acabar con ellos. Que tengan suerte.
– Tienen razón -convino Bernie-. Los fascistas son unas sabandijas, lo peor de lo peor.
– Era sólo un muchacho que corría -protestó Harry-. No iba armado.
Antonio soltó una carcajada amarga.
– ¡Pero vaya si tienen armas! Lo que ocurre es que los obreros españoles no se rendirán como los italianos.
Llegó el tranvía, el habitual tranvía con su tintineo de todos los días, y los tres subieron a bordo. Harry estudió a Antonio. Parecía cansado; aquella noche tenía otro turno de trabajo en la fábrica de ladrillos. «Bernie tiene más cosas en común con él que conmigo», pensó Harry con tristeza.
Harry se tumbó en la cama con lágrimas en los ojos. Recordó que, en el tren de regreso, Bernie le había dicho que no pensaba volver a Cambridge. Se había hartado de vivir al margen del mundo real y quería volver a Londres, donde estaba la verdadera lucha de clases. Harry pensaba que cambiaría de idea, pero no lo había hecho; en otoño ya no regresó a Cambridge. Mantuvieron correspondencia durante un tiempo, pero las cartas de Bernie acerca de las huelgas y las manifestaciones antifascistas le eran en cierto modo tan ajenas como las de Sandy Forsyth sobre las carreras de galgos; por lo que, al cabo de algún tiempo, las cartas también fueron disminuyendo paulatinamente.
Harry se levantó. Estaba inquieto. Necesitaba salir de la habitación porque el silencio le atacaba los nervios. Se lavó, se cambió de camisa y bajó por la escalera húmeda.
La plaza seguía tan tranquila como antes. Se respiraba en el aire un ligero olor que él recordaba, orina procedente de los desagües en mal estado. Pensó en el cuadro que tenía en la pared, en el barniz romántico que éste otorgaba a la pobreza y la necesidad. En 1931 era joven e ingenuo, pero su aprecio por el cuadro había perdurado a lo largo de los años, la muchacha que miraba sonriendo al gitano de abajo; al igual que Bernie, confiaba en que España progresara. Pero la República se había hundido en el caos, después había estallado la Guerra Civil y ahora el fascismo había alcanzado el poder. Harry dio varias vueltas por el barrio y se detuvo en una panadería. Apenas había nada a la vista, sólo unas cuantas barras de pan, pero no aquellos pastelitos pegajosos que tanto les gustaban a los españoles. Una tarde Bernie se había zampado cinco, después se había comido una paella y, por la noche, se había puesto espectacularmente enfermo.
Un par de obreros pasaron por su lado mirándolo con hostilidad. Fue consciente de su chaqueta de corte impecable y su corbata. Vio una iglesia en la esquina de la plaza; también la habían quemado, probablemente en 1936. La fachada ornamentada todavía se mantenía en pie, pero el techo había desaparecido; a través de las ventanas cubiertas de maleza se podía ver el cielo. Un letrero de gran tamaño escrito a lápiz decía que la misa se celebraba en la casa parroquial de la puerta de al lado y que las confesiones se oían en el mismo lugar. El anuncio terminaba con un «¡Arriba España!».
Harry ya se había orientado. Subiendo la cuesta, llegaría a la Plaza Mayor. De camino se encontraba El Toro, el bar donde él y Bernie habían conocido a Pedro. Un antiguo local frecuentado por socialistas. Siguió adelante, mientras sus pisadas resonaban en la angosta calle y una brisa agradable y vespertina lo refrescaba. Se alegró de haber salido.
El Toro seguía donde siempre, con el rótulo de la cabeza de toro colgando todavía en el exterior. Harry vaciló un momento antes de entrar. En los nueve años transcurridos, el local no había cambiado: cabezas de toro en las paredes, viejos carteles en blanco y negro de corridas manchados de amarillo por la nicotina y los años. Los socialistas eran contrarios a las corridas de toros, pero el tabernero era muy aficionado y su vino era muy bueno, por lo que ellos se lo perdonaban.
Sólo había unos cuantos parroquianos, unos ancianos tocados con boina. Éstos miraron a Harry con cara de pocos amigos. Ya no estaba el joven y dinámico tabernero que Harry recordaba, yendo incansablemente de un lado a otro detrás de la barra. Su lugar lo ocupaba ahora un fornido individuo de mediana edad de rostro cuadrado y macizo. El hombre ladeó la cabeza con expresión inquisitiva.
– ¿Señor?
Harry pidió una copa de vino tinto y rebuscó en el bolsillo las desconocidas monedas en las que figuraba grabado, como en todo lo demás, el emblema falangista del yugo y las flechas. El barman le colocó la copa delante.
– ¿Alemán? -preguntó.
– No. Inglés.
El hombre enarcó las cejas y se volvió. Harry fue a sentarse en un banco. Tomó un ejemplar abandonado del Arriba, el periódico de la Falange, editado en papel fino y arrugado. En la primera plana, un guardia de fronteras español estrechaba la mano a un oficial alemán en una carretera de los Pirineos. El artículo hablaba de eterna amistad, de cómo el Führer y el Caudillo decidirían juntos el futuro del Mediterráneo occidental. Harry bebió un sorbo de vino; era más áspero que el vinagre.
Estudió la imagen, la impresionante celebración del Nuevo Orden. Recordó que en una ocasión le había dicho a Bernie que él defendía los valores de Rookwood. Probablemente sus palabras habían sonado un tanto ampulosas. Bernie rió con impaciencia y dijo que Rookwood era un campamento de instrucción para la élite capitalista. Quizá lo fuera, pensó Harry, pero en cualquier caso se trataba de una élite mejor que la de Hitler. No obstante, sus palabras seguían siendo ciertas. Recordó un noticiario que había visto acerca de las cosas que ocurrían en Alemania: unos ancianos judíos limpiaban las calles con cepillos de dientes en medio de las burlas de la gente.
Levantó los ojos. El barman conversaba tranquilamente con un par de ancianos que lo miraban sin disimulo. Hizo un esfuerzo por apurar el contenido de la copa y se levantó.
– Adiós -dijo antes de salir, pero no obtuvo respuesta.
Читать дальше