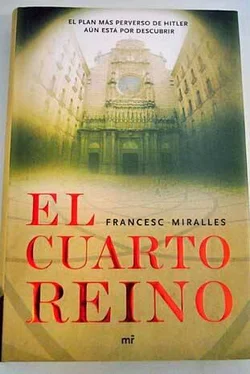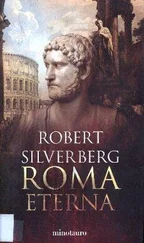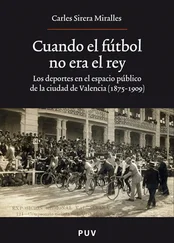Estaba a punto de justificarme diciéndole que yo no le había asegurado que acudiría al restaurante, cuando me sorprendió con este comentario galante que hizo sonreír a Aina:
– No está nada bien mirar durante tanto tiempo a otra chica cuando se está tan bien acompañado.
– Pero… -balbucí- ¿a qué chica se refiere?
– A la del cuadro, naturalmente.
Aina dejó escapar una risita ante la ocurrencia del austríaco, mientras la tal Hanna le miraba con odio. Intuí que estaba hasta las narices de la efusividad de su esposo, si es que lo era.
Acto seguido, Hermann hizo las presentaciones de rigor y se interesó por saber quién era Aina.
– Soy su novia -anunció ella para mi sorpresa.
– Pensaba que estaba casado -repuso Hermann divertido-, pero aceptamos parejas de hecho en nuestro círculo, ¿verdad, cielo?
Hanna ni se dignó contestar. Simplemente cruzó los brazos y clavó la mirada en el techo.
Ciertamente, yo tampoco sabía dónde mirar. De bibliotecaria hostil, Aina había pasado -sin más transiciones- a ser conversadora de café, compañera de cena romántica, amante de una noche, novia y ahora pareja de hecho. Sólo faltaba fijar la fecha de la boda.
– Disculpe mis pequeñas bromas -continuó Hermann-. El caso es que nos encantaría compartir con nuestros amigos una visita única. Acabo de obtener la conformidad de un monje para que nos enseñe la biblioteca de Montserrat.
– Eso sería fantástico -intervino Aina-, porque nunca se muestra al público.
– La señorita sabe lo que se dice -dijo Hermann, exultante por el eco que había obtenido su propuesta.
– Vayamos entonces -me limité a decir.
Mientras seguíamos a la singular pareja hacia la salida del museo, Aina me susurró al oído:
– ¡Qué horror! Va vestida de Burberrys de la cabeza a los pies.
Un joven monje extremadamente amable nos guió en el recorrido por la biblioteca -situada en el ala opuesta a la fachada de la basílica-, que era mucho más moderna y funcional de lo que suponía, por la solera de la misma. Nos mostró un scriptorium, la sala donde antes de la llegada de la imprenta los monjes invertían miles de horas de su vida en copiar un libro. Entre los ejemplares únicos manuscritos destacaba, al parecer, el llamado Libro Rojo, del que nuestro guía nos mostró un facsímil para que lo hojeáramos. Estaba escrito en minuciosos caracteres góticos, con las cabeceras en azul y rojo.
– Es del año 1400 -explicó pacientemente el monje-, prácticamente una enciclopedia de su época. Reúne los conocimientos musicales, geográficos, astronómicos e históricos de aquel entonces, además de contenidos relativos a la liturgia religiosa, como canciones mañanas y consejos para atender a los peregrinos que llegaban al monasterio.
Tras curiosear un poco en el libro, pasamos por varias salas abovedadas bastante estrechas, todas ellas muy austeras. El monje nos señaló una estantería donde había primeras ediciones de los inicios de la imprenta en Montserrat:
– Cuando hablamos de los orígenes de nuestra editorial -explicó- a veces nos referimos a «los dos Johannes», ya que fueron dos alemanes los que dirigieron nuestra primera imprenta. Del 1499 al 1500 Johannes Luscher, y del 1518 al 1524 Johannes Rosenbach.
Mientras Hermann parecía encantado con estas explicaciones, su esposa no se preocupaba de contener los bostezos que le provocaba aquella visita, que terminó abruptamente cuando el monje miró su reloj. Entonces se apresuró a conducirnos a la plaza de la basílica y desapareció por un pasillo mal iluminado.
Tras despedirnos sin mucha ceremonia -podía ver a Hunter esperándonos a la salida del museo-, al comprobar que Aina y Hanna se habían alejado unos pasos, Hermann mudó de expresión y me detuvo para decirme repentinamente serio:
– Querido amigo, puede que hasta ahora todo le haya parecido un simple juego. Cree que puede pasearse por aquí bajo una nueva identidad y jugar a los detectives con una chica y un perro. Lamentablemente, la vida es algo más complicada que eso.
– Celebro que dejemos de lado los formalismos y pongamos las cartas boca arriba -dije aguantándole la mirada-. De haberlo hecho antes nos habríamos ahorrado mucho tiempo.
– Es posible, pero todas las cosas tienen su proceso. Me resulta grato que las personas se den cuenta por ellas mismas de sus errores, sin que otras deban corregirlas. ¿Me entiende?
Aina me miraba expectante, aunque desde donde estaba no podía escuchar nuestra conversación.
– Me cae bien, Leo -dijo el austríaco-. Sería una lástima que el mundo tuviera que prescindir de alguien tan simpático como usted.
– ¿Por qué? -dije aparentemente frío-. Dicen que nadie es imprescindible.
– Acepte el consejo de un amigo: váyase a casa, Leo. Créame, aquí no hay nada que encontrar.
Dicho esto, me dio una palmadita en el hombro y se alejó de la plaza con su esposa.
– ¿Te has fijado en que esa alemana tenía un ojo de cada color? -comentó Aina mientras íbamos hacia la estación del cremallera-. Igual que David Bowie, pero sin ninguna gracia.
La cita con el guía de las cuevas de salitre era a las cuatro y media, pero antes debíamos bajar hasta Monistrol para desde allí buscar un taxi que nos llevara a la entrada. Tras la conversación con el austríaco, sin embargo, de repente el escenario se había teñido para mí -y por añadidura para Aina- de tintes más que oscuros.
– Veremos esas cuevas de salitre -dije tratando de parecer relajado- y si no damos con ningún tesoro creo que lo mejor es que volvamos mañana a Barcelona.
– ¿Tan pronto? -protestó Aina-. ¡Pero si acabo de llegar!
– Tienes razón, pero la vida monástica empieza a cansarme.
– Me río yo de tu vida monástica -dijo Aina palmeándome el trasero-. Por cierto, hay algo que necesito decirte antes de que sigamos.
«Ahora me confesará que tiene un novio en Barcelona», me dije casi aliviado.
– Tengo una claustrofobia atroz. No me veo capaz de entrar en la cueva contigo.
La miré sorprendido mientras el tren cremallera descendía perezoso por la vía dentada, con Hunter escrutando el precipicio por la ventana.
– ¿Te he decepcionado? -preguntó.
– No. Puedo entrar perfectamente solo, pero no entiendo por qué me animas a ir si te dan miedo los lugares cerrados.
– Sólo he pensado que podía ser importante para tu reportaje.
– Tienes razón -dije conciliador-. Me gustará ver esas cuevas. Si logro salir por el mismo lugar que he entrado, te explicaré estalactita por estalactita todo lo que he visto, ¿de acuerdo?
– También puedes hacer alguna foto para mí. Porque supongo que tienes cámara, ¿no? Nadie se creerá que eres del National Geographic si no llevas una.
– ¿Crees que ésta colará? -le pregunté mostrando la digital barata que había comprado en el aeropuerto de Tokio.
– No parece muy profesional -comentó Aina arrebatándomela de las manos-. Déjame ver qué fotos has hecho hasta el momento. ¡Me encanta fisgar!
– Por favor, no las mires -le dije muy serio mientras recuperaba el aparato con suave firmeza-. Son imágenes que ha tomado otra persona y no tengo permiso para mostrarlas. Ni siquiera a ti.
Aina me miró boquiabierta. Luego dijo algo enfurruñada:
– ¿No te han dicho nunca que eres un poco raro?
Llegar a las cuevas de salitre fue sencillo, pero antes el taxista se empeñó en mostrarnos una montaña conocida como La Foradada -la agujereada-, que al parecer había generado muchas leyendas.
Desde la carretera, nos señaló una curiosa formación de piedra que albergaba en su interior un hueco perfectamente triangular, como una vagina hecha de vacío.
Читать дальше