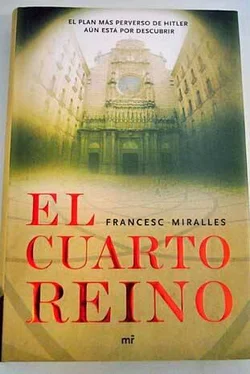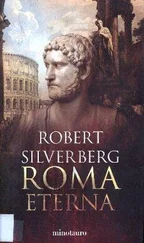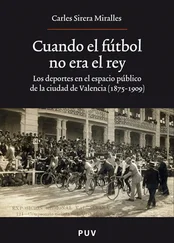Hunter resultó ser un hábil olfateador de senderos y atajos, además de un guía responsable, pues no se alejaba más de cinco metros sin girarse antes para comprobar si le seguía.
Aunque continuaba sin saber por dónde íbamos, extraviarse en compañía siempre es más agradable que hacerlo solo, así que observé con despreocupación cómo la noche caía sobre nosotros sin que hubiéramos llegado a ningún sitio.
Cuando ya empezaba a perder la fe en mi amigo de cuatro patas, de repente llegamos a una ermita adosada a la roca, de la que partía un tenue resplandor. Más que una tabla de salvación, de entrada aquel hallazgo me pareció altamente inquietante, ya que tenía entendido que las ermitas habían sido abandonadas hacía tiempo debido al peligro de los asaltantes.
Tal vez por la seguridad que me aportaba el perro, finalmente me dirigí hacia allí dispuesto a llamar a la puerta. Antes, sin embargo, traté de mirar a través de una estrecha ventana, pero el cristal estaba tan sucio que sólo me llegó un resplandor y el suave crepitar de unas llamas.
Al ver que no me decidía a llamar a la puerta, Hunter ladró dos veces. Con el corazón acelerado, escuché el eco de los ladridos mientras esperaba para ver qué sucedía.
Primero no se oyó absolutamente nada. Pegué el oído a la madera por si sentía pasos que se acercaban. Pero sólo escuché aquel suave crepitar.
Entonces, como si el inquilino hubiera llegado sin necesidad de rozar el suelo, de repente la puerta se abrió.
El chirrido de la bisagra me dio un vuelco al corazón, e incluso Hunter se levantó y empezó a ladrar asustado.
– ¿Quién anda por ahí? -dijo una silueta perfilada por el resplandor de un fuego.
– Nos hemos perdido en el bosque -anuncié con un temblor en la voz- y buscamos orientación para regresar al monasterio.
– ¿Orientación has dicho? -preguntó la silueta.
– Eso mismo.
Acto seguido, quien había hablado retrocedió hacia la fuente de luz. Ya pensaba que nos cerraría la puerta en las narices, cuando vi regresar a un ermitaño de largas barbas con un farolillo de gas en la mano. Se nos quedó mirando un buen rato. A su vez, yo pude observar que vestía un curioso atuendo: gorro de lana, gafas con la montura apedazada con un esparadrapo, jersey ancho y un faldón negro.
Por lo visto, así vestían los ermitaños.
– Entrad -dijo con voz ronca-, tengo una infusión de hierbas en el fuego.
Pasamos al interior, que era literalmente una cueva alumbrada por un pequeño fuego. Tenía un par de alfombras raídas y un catre arrimado a la pared.
A petición del ermitaño, me senté en cuclillas sobre una de esas alfombras mientras él colaba la infusión de hierbas en dos tazas de arcilla. Aquél debía de ser un buen hombre, ya que Hunter no dudó en tumbarse junto al fuego y cerrar los ojos.
– Espero que no le hayamos despertado -dije separando mucho las palabras para facilitar la comprensión a mi anfitrión.
– No tienes por qué hablar tan despacio -repuso suavemente el ermitaño mientras me tendía una taza-. 1
En mi juventud viví un tiempo en Londres. Trabajaba durante los veranos para pagarme los estudios de teología que no terminé. Esta ermita ha sido mi universidad.
– Pensaba que los ermitaños ya eran cosa del pasado.
– Mayormente es así. De todas las ermitas de Montserrat, sólo dos han mantenido cierta actividad en los últimos tiempos: San Dimes, que está cerca de aquí, y la Santa Creu, donde nos encontramos. Aquí vivió Benito de Aragón durante sesenta y siete años.
Miré admirado aquel pequeño habitáculo excavado, en buena parte, en la misma roca. El sereno ermitaño parecía hallarse a sus anchas allí. Tal vez el secreto de la felicidad fuera eso, pensé, desprenderse absolutamente de todo y vivir alejado del ruido del mundo.
Probé con placer la infusión de hierbas antes de preguntarle:
– No me gustaría ser indiscreto, pero ¿de qué se alimenta?
– Tengo un pequeño huerto -sonrió el ermitaño-, y dos veces por semana se acerca un monje del monasterio a traerme lo que necesito, que de hecho es bien poco. Los ermitaños nos alimentamos del silencio y de las palabras de Dios. No precisamos más.
Como todo norteamericano que se maravilla ante todo lo que es distinto a su limitado modo de vida, no pude evitar preguntarle:
– ¿Y en qué ocupa el tiempo? Las horas aquí deben de ser muy largas.
– A mí se me hacen cortas -reconoció-. Antiguamente, los ermitaños tenían un horario muy rígido que era fijado por la abadía. El día empezaba a las dos menos cuarto de la madrugada, cuando el ermitaño encargado tocaba la campana de su capilla para despertar a los demás, que respondían tañendo sus propias campanas. A las dos empezaba la oración de maitines y laudes. A continuación había una hora de oración mental y otra hora de lectura espiritual, a la que seguía el oficio de difuntos. Luego disponías de una pausa para adecentar la celda. A partir de aquí, el ermitaño combinaba los trabajos manuales con los espirituales hasta que se retiraba a descansar a las nueve.
Alarmado, vi en mi reloj que eran más de las diez de la noche.
– No se preocupe -sonrió el hombre-. Actualmente mis horarios son un poco más laxos. Me dejo llevar por lo que me dicta Dios en cada momento del día. A fin de cuentas, soy el último ermitaño que queda. Eso me da ciertos privilegios.
Dicho esto, me guiñó el ojo y tomó un buen sorbo de su infusión. Hunter dormía profundamente con el hocico pegado al suelo, que se levantaba ligeramente cada vez que emitía un ronquido.
El periodista que habita en mí me decía que no podía desaprovechar la ocasión de interrogar a aquel hombre de buen talante, quien probablemente conocía mejor que nadie los secretos de la montaña. Además, parecía predispuesto a hablar.
– Disculpe que le pregunte banalidades -dije-, pero he leído que la leyenda sitúa a Montserrat como uno de los escondites del Santo Grial.
– A la gente le gusta creer en esas cosas, porque así mandan la cabeza bien lejos y no se ocupan de su verdadero trabajo, que es volverse mejores personas.
– Ésa me parece una interpretación muy lúcida -le interrumpí sintiéndome de repente muy ridículo.
– Pero respondiendo a tu pregunta: te aseguro que ese grial nunca ha estado en Montserrat, aunque es cierto que aquí no hubieran faltado lugares para esconderlo.
– Tengo una curiosidad geológica -intervine animado-. Si quisiéramos ocultar algo así para que nadie lo encontrara, ¿cuál cree que sería el lugar más seguro?
– Esta ermita sería un buen lugar -admitió-. Piensa que hay tres cisternas muy antiguas para la recolección de agua. No sería difícil habilitar en el fondo de una de ellas un escondrijo. Por otra parte, ésta es la única ermita que comunica directamente con el monasterio, por lo que su posición es privilegiada en caso de que se tuviera que salvar ese objeto precioso. ¿Sabes? Se dice que la destrucción que causaron las tropas napoleónicas en Montserrat, muy especialmente en las ermitas, se debe a que buscaban justamente la cámara secreta del grial.
– Por lo tanto, algo de verdad debe de haber cuando se ha levantado tanto revuelo.
– Los buscadores del grial son idiotas redomados -concluyó el ermitaño.
Sorprendido por aquella salida de tono de un hombre santo, esperé en silencio a que reanudara su explicación, cosa que hizo tras dejar a un lado la taza vacía.
– Yo sé dónde se encuentra el verdadero grial -continuó con un repentino brillo en los ojos.
Antes de que le pudiera preguntar dónde, se señaló el corazón con el dedo índice y sonrió plácidamente.
Para no cansarle más me levanté, mientras le preguntaba:
Читать дальше