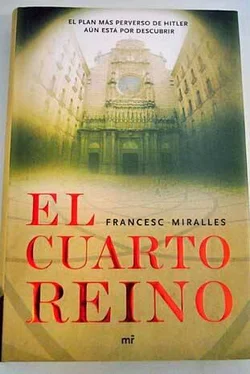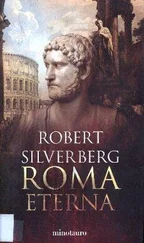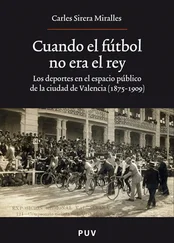Por fortuna, en aquel momento sonó mi teléfono móvil. Miré el monitor por si era Ingrid o mi ex mujer, pero vi que la llamada tenía el número oculto. Al otro lado surgió la voz de Cloe, que me preguntó:
– ¿Qué diablos estás haciendo?
– ¿Cómo?
No entendía qué me estaba diciendo, pero ella estaba decidida a concretarlo, ya que declaró autoritaria:
– Te aconsejo que dejes de alternar con ese tipo si no quieres cavarte tu propia tumba. Es uno de los capitostes del Cuarto Reino. Aléjate de él. Ahora.
Asombrado, miré a los lados por si Cloe se había acercado a la cima sin que yo la viera. Pero sólo estaban los caminantes que había encontrado al principio, muchos de los cuales empezaban a abandonar el mirador.
– ¿Cómo puedes saber dónde estoy? -pregunté sin importarme que Hermann me estuviera observando con curiosidad.
Tras decir eso, como movido por una revelación, dirigí instintivamente la mirada al cielo y vi el globo naranja.
– Ahora yo también sé dónde estás.
– Eres como un niño irresponsable, que necesita que estén todo el día encima de él para que haga sus deberes -me recriminó-. Deberías ser un poco más cuidadoso después de todo el dinero que ha desembolsado la Fundación y los riesgos que estamos corriendo por ti.
Tras decir esto, cortó la comunicación.
Me quedé mudo y sin saber qué hacer. Mi turbación debía de ser muy evidente, ya que Hermann, en un alarde de diplomacia, dijo:
– Espero que mi conversación no le haya retenido en detrimento de otras personas. Si su esposa le esperaba encontrar en la celda y le he estado entreteniendo, le ruego que me disculpe.
– Algo así ha sucedido -dije recordando que Cloe se había presentado en el Hotel Jazz como mi esposa-, pero no es culpa de nadie. Todas las parejas viven momentos difíciles de vez en cuando.
– Dígamelo a mí -añadió conciliador-, que los primeros años tuve más de un tira y afloja con Hanna. Ella decía que nos peleábamos por el placer de las reconciliaciones, pero yo creo más bien que tenía un carácter de mil demonios, ¿sabe? Le gusta mandar, qué le vamos a hacer. Y debo confesar que nada me hace más feliz que dejarme guiar por ella. Casi siempre sabe mejor que yo lo que conviene hacer.
Esto último me hizo pensar en la entrada de la Dama Bicolor en mi habitación, donde lo había revuelto todo impunemente. Sin duda, esa mujer ejercía algún tipo de liderazgo en la logia, y tenía un marido fanático de la causa dispuesto a ejecutar sus instrucciones, cualesquiera que fueran.
De repente me di cuenta de que Hermann y yo nos encontrábamos solos en el mirador -incluso el globo de Cloe se había alejado del macizo- y sentí miedo. El austríaco se llevó la mano al bolsillo y tuve la impresión de que sacaría una pistola y mi aventura terminaría allí mismo.
Afortunadamente, esta vez mi intuición había fallado, ya que simplemente sacó una pequeña cámara digital y propuso:
– ¿Le parece que, antes de irse, nos hagamos un retrato en la cima? Así nadie podrá decir que no hemos estado aquí.
Asentí con la cabeza, y Hermann apoyó la cámara en la baranda del mirador. Tras ponerle el temporizador, corrió a mi lado y volvió a pasarme el brazo fraternalmente por el hombro.
– Ya está -dijo satisfecho tras oír el «clic»-. Tal vez un día miremos esta fotografía y entendamos la trascendencia del momento. Porque los momentos importantes sólo se aprecian en retrospectiva, ¿sabe?
Había logrado deshacerme de aquel loco con extraña facilidad, porque en lugar de ofrecerse a acompañarme en el camino de bajada a San Juan había preferido quedarse en el mirador.
Al despedirse me había emplazado a cenar juntos en el restaurante.
– Depende de lo cansado que esté -le respondí.
– Usted decide, pero sepa que le estaré esperando con mucho gusto.
Mientras rehacía con gran fastidio el camino de vuelta -no me apetecía en absoluto caminar durante una hora hasta el teleférico-, pensé que ese colofón de Hermann iba más allá de una simple cena. Por la cordialidad excesiva que me profesaba entendí que, más que espiar mis nulos progresos, el austríaco aspiraba a meterme en la logia, o al menos intentaba predisponerme favorablemente hacia ella. De lo contrario no habría expuesto tan abiertamente sus ideas.
Cuando faltaban todavía cuarenta minutos para alcanzar la estación del funicular, vi un cartel indicando un sendero a la izquierda que bajaba directamente hacia el monasterio.
Como no tenía ganas de seguir por el mismo camino por el que había venido, ni quería esperar en la estación a que llegara el funicular, cometí el grave error de meterme por el angosto sendero de bajada. Desconocía aún que nada es más fácil que perderse por los caminos secundarios que surcan los bosques de Montserrat.
El sendero al principio estaba bien definido, pero a medida que me fui internando en la espesura su trazo se fue borrando hasta prácticamente desaparecer. Tras volver sobre mis pasos un par de veces y llegar a rincones del bosque que no conocía, finalmente tuve que rendirme a la evidencia: me había perdido.
Quedaban un par de horas de luz, así que intenté no dejarme llevar por el pánico. La lógica decía que para llegar hasta el monasterio simplemente debía buscar caminos de bajada. Pero en la práctica esto no era tan sencillo, porque los senderos nacían y desaparecían, se bifurcaban o iban a morir a las rocas, a precipicios o a barreras de maleza infranqueables.
En un momento de mi atribulado descenso, decidí que la única solución era buscar el sendero por donde había entrado para volver al camino principal, pero eso sólo sirvió para perderme aún más mientras el sol iba cayendo tras las montañas.
Agotado de tanto subir y bajar, me senté sobre una piedra plana. La única salida que se me ocurría era telefonear al monasterio por si podían darme alguna orientación. Como suele suceder en estos casos, el móvil no tenía cobertura. Dejé caer la cabeza hacia delante y exhalé un suspiro mientras cerraba los ojos.
Permanecí unos segundos así, entregado a la nada en el bosque impenetrable, cuando una sensación fría y húmeda en la cara me espabiló de golpe.
Al abrir los ojos me encontré ante un hocico largo y negro. Era un perro de pelo largo y oscuro, probablemente mezcla de pastor alemán, que me observaba ladeando la cabeza.
Asustado, mi primer impulso fue retroceder lentamente por si estaba rabioso. Sin embargo, el recuerdo inmediato de aquella lengua en mi cara me decía que había tenido la suerte de topar con un animal manso. De hecho, no ladraba ni se movía de su lugar.
Miré con más detenimiento a aquel perro, que por la suciedad que llevaba incrustada en el pelo parecía llegado de muy lejos. Estaba, además, muy delgado.
– ¿De dónde sales tú? -le pregunté en voz muy baja para no excitarlo.
Por toda respuesta, el perro me dio otro lametón.
Le pasé la mano por la cabeza y luego por el collar, donde tenía colgada una chapa de plata. Como el animal respondía a mis caricias lamiéndome más, me atreví a tomar la chapa para leer la inscripción. En la cara delantera se leía el nombre «Hunter».
Giré la chapa por si estaban las señas de su amo, pero sólo había una inscripción en latín:
Una est aptavia
El latín era de las pocas asignaturas que me había tomado con cierto entusiasmo en la escuela, así que logré traducir aproximadamente aquella sentencia de autor desconocido: «Sólo hay un camino correcto».
Aquel mensaje me convenció de que mi encuentro con Hunter iba a ser productivo, así que me levanté de la piedra y le dije:
– Te sigo.
Читать дальше