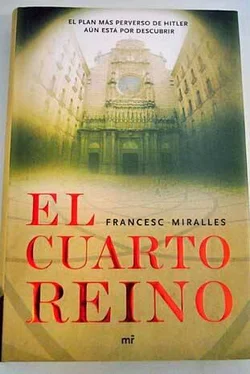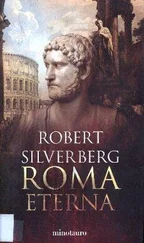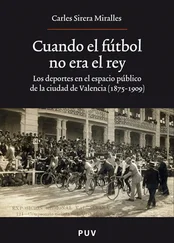Estaba a punto de dar media vuelta y salir cuando vi que había pasado por alto una salita anexa donde se exhibía una sola pintura.
Al entrar me quedé sin aliento.
Allí estaba lo que había venido a buscar: un gran cuadro que mostraba el macizo de Montserrat y su monasterio. A diferencia del resto de piezas de la exposición, que eran plácidas, sobre las montañas pendía una amenazadora capa de nubes. En el punto de encuentro entre dos nubarrones, un pequeño claro dejaba escapar un rayo de sol que caía caprichosamente entre dos picos de formas imposibles.
Me quedé un rato extasiado ante esta obra, a la que el azar otorgaba ahora una poderosa simbología, hasta que oí unos pasos que se acercaban a la salita.
Un hombre distinguido de cabellos grises y gafas de concha hizo su aparición.
– ¿Es usted el autor de este cuadro? -le pregunté.
– Desgraciadamente sí -dijo en un inglés bastante pedestre.
– ¿Por qué lo dice? A mí me parece magnífico.
– A mí también, pero lo cierto es que no se vende. Todo el mundo me pide lo mismo: paisajes y ventanales.
– Esto también es un paisaje -añadí.
– Ya, pero me dicen que es demasiado oscuro. Y la gente quiere cuadros que iluminen las paredes. Por eso los ventanales se venden bien.
Sin llegar a tocar las distintas capas de cartón, le señalé el rayo de luz que se colaba entre dos picos y le pregunté:
– No quisiera parecer pesado, pero ¿obedece este rayo de sol a algún motivo especial?
– Según cómo se mire -dijo el pintor mientras se limpiaba las gafas con un pañuelo-. Lo cierto es que soñé con esta vista y la he fijado en el cartón.
Me detuve en una oficina de Western Union a cambiar algo de dinero y aproveché para ingresar quinientos dólares en la cuenta de Ingrid. Tenía la esperanza de que la reclusión en casa de su madre sirviera para que no los despilfarrara en tonterías, aunque mi ex mujer tampoco era precisamente un ejemplo a seguir en ese sentido.
Desde que había tenido la mala idea de viajar para la Fundación aún no había conseguido hablar con mi hija ni una sola vez, así que desafié la hora en California -debían de ser las cuatro de la madrugada- y marqué su número de móvil.
Esta vez dio señal y, tras unos segundos de espera, pude oír la voz de Ingrid. No parecía precisamente que estuviera dormida:
– ¡Hola, papá!
De fondo se oía una algarabía de voces excitadas, que se confundían con un tema de hip hop a todo volumen.
– ¿Dónde estás? -pregunté irritado-. No son horas para estar en una discoteca. Sobre todo teniendo en cuenta que mañana es miércoles y tienes que ir al instituto.
– Estoy de baja, papá. ¿No lo sabías? Al menos hasta que me quiten el yeso.
– Razón de más para estar en casa, haciendo reposo.
– ¿Y dónde crees que estoy? -dijo quisquillosa-. Aquí el único que lo pasa en grande eres tú.
– Dejemos eso. ¿Está tu madre despierta? Quisiera hablar con ella un par de cosas.
– Hoy duerme en casa de su novio, creo que es su instructor de cienciología.
– Y tú has aprovechado para montar una fiesta -repuse furioso.
– Digamos que estaba aburrida y me han venido a visitar unos amigos, ¿okay? De todos modos, ya se están yendo.
– Más les vale, son las cuatro de la madrugada, y te recuerdo que sólo tienes catorce años.
– Yo también podría recordarte muchas cosas, pero no quiero mandarte mal rollo desde la otra punta del globo, que es lo que estás haciendo tú ahora mismo.
– ¿Eso piensas? -repuse asombrado.
– Podrías preguntarme cómo estoy, si estoy triste o alegre, cuáles son mis sueños. ¡Qué sé yo! Pero lo único que te interesa saber es si me acuesto pronto o tarde, si voy o no voy al instituto, si como bien o sólo trago porquerías. Hay otras cosas en la vida que son importantes. Tengo sentimientos, ¿sabes? ¡A ver si te enteras, joder!
Tras gritar esto, oí que rompía a llorar y cortó la comunicación.
Volví a llamar para tratar de arreglar las cosas, pero ya había desconectado el móvil.
Totalmente compungido, bajé por un callejón medieval en dirección al mar para tratar de despejarme. De repente entendía que aquella aventura en la que me había metido era la excusa perfecta para eludir mi fracaso personal en todos los ámbitos. No había logrado sacar adelante mi relación de pareja, no era un padre ejemplar, ni tampoco un buen periodista. De serlo, en estos momentos estaría trabajando en un periódico de tirada nacional, y no para una fundación oscurantista que utilizaba métodos mañosos para lograr sus objetivos.
A medida que pensaba todo esto, notaba que me encogía y que los muros de aquella Barcelona inhóspita se hacían más altos y asfixiantes. Estaba a punto de echarme a llorar cuando un doble pip de mi móvil me indicó que había entrado un mensaje. Activé el buzón de entrada y leí:
SIENTO HABERTE GRITADO, PAPÁ. YA ESTOY EN LA CAMA. T KIERO.
Tras cruzar la Barceloneta, un antiguo barrio de pescadores lleno de ropa colgando de los balcones, llegué al mar y me saltaron las lágrimas por segunda vez aquella mañana.
Al ver aquella inmensa franja azul bajo un sol radiante, comprendí la placidez que destilaban los personajes de aquellos cuadros de cartón. Por primera vez desde que había llegado a Barcelona me sentí en comunión con el Mediterráneo, como si abrazara a una madre largamente abandonada.
¿Estará inscrito en los genes el mapa de nuestras raíces?
Me senté en la terraza de un bar donde pinchaban música de Jan Garbarek -un saxofonista noruego bastante místico-, lo cual no dejaba de ser curioso en un chiringuito a pie de playa. Me pedí una cerveza con limón y me dije que aquello era demasiada felicidad y, por lo tanto, no podía durar.
Mientras observaba un grupo de surfistas aficionados que se caían constantemente de sus tablas, recordé mi viaje de luna de miel. Diez días en Hawai bastante animados, aunque nunca tuvimos demasiado en común. Tras el nacimiento de nuestra hija, las diferencias entre nosotros se amplificaron hasta que la convivencia se volvió imposible. Ingrid debía de haber sufrido lo suyo con ese panorama. Sólo por eso estaba disculpada de sus ataques de genio.
Tras dar un buen trago a la cerveza, aspiré profundamente la brisa marina y cerré los ojos. Quería sentir el sol de final de octubre en mi testa cada vez más despoblada.
Cuando volví a abrir los ojos, una figura familiar me hizo saber que los momentos perfectos siempre son provisionales, como la vida misma.
Sólo necesité unos segundos para reconocer a la chica de gafas rojas y pelo alborotado que me había insultado en la biblioteca. Estaba sentada sola en la mesa de al lado. Vestía camisa y chaleco a juego con unos pantalones de pana rojos y unas Converse All Star blancas: la imagen de la típica sabihonda con nostalgia de Woodstock.
Y seguía con ganas de guerra, porque me dijo:
– ¿Cómo es que no has pedido una sangría?
– ¿Debería? -repuse molesto.
– Todos los guiris la piden.
– También piden cervezas de litro, lo he visto con mis propios ojos -repliqué-. ¿Debería pedirme una?
– Mejor que no, porque perderías la forma que tanto te ha costado ganar en las sesiones de pilates en el gimnasio.
Como si quisiera corroborar sus propias palabras, tras decir esto se levantó las gafas para mirarme. Tras la bronca con mi hija, estaba claro que aquella neo-hippy se había propuesto acabar de amargarme el mediodía. Decidí pasar rotundamente al ataque:
– Estoy tentado de pedirme una de esas cervezas de litro para vaciarla sobre tu cabeza de Rey León. Si no lo hago es porque soy ecologista y me da pena ahogar tantos piojos de golpe.
Читать дальше