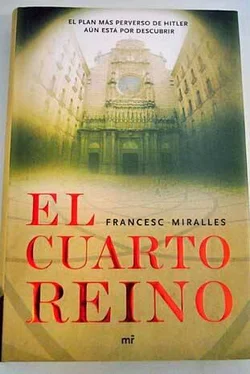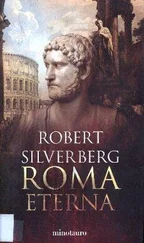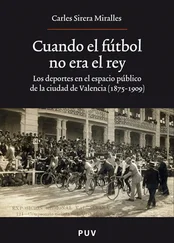– ¡No me vengas ahora con eso! -reí-. ¿O es que crees que esa caja que llevaba Himmler era para guardar el grial tras sacarlo de su escondite?
– Ésa sería la interpretación clásica de los que creen en estas cosas -explicó mientras se pasaba la uña por el contorno de los labios-. Pero tú y yo somos lo bastante mayorcitos para saber que el grial es algo simbólico, ¿no te parece? Pero sigue siendo un objeto de poder.
– Entonces afirmas que Himmler encontró lo que buscaba en la montaña y regresó a Alemania con ello. ¿Por qué tanto ruido, entonces, por esta foto?
– Es inédita. La tomó un oficial de las SS y la prensa nunca tuvo acceso a ella.
– Sin embargo, al parecer todos sabían que buscaba el dichoso grial. ¿Por qué tiene tanta importancia esta foto?
– Fíjate bien en la caja -dijo acercándome el monitor-. Y mira el brazo de Himmler.
Al ampliar ese detalle me di cuenta de lo que quería decir Cloe. El brazo con el que Himmler sostenía la caja metálica estaba tenso. Incluso el hombro le bajaba un poco por la inercia del peso.
– La caja no iba vacía.
– Bravo -dijo Cloe derramando sobre mí su mirada verde.
– Por consiguiente, no buscaba nada en Montserrat, porque el grial ya no estaba allí.
– O si alguna vez lo estuvo, fue saqueado hace siglos y desapareció. Sigue.
– Es decir, la misión de Himmler no era buscar nada, sino esconder algo . Algo importante que iba dentro de esa caja, probablemente encomendado por el propio Führer. Algo que sigue allí, esperando ser descubierto.
– Fantástico -dijo ella abriendo los ojos admirativamente-. Sabía que estarías a la altura.
– Pero yo no soy detective -repuse-. Ni tampoco un asesino a sueldo, que sería el perfil más adecuado para esta misión.
– No tienes que matar a nadie. Sólo queremos que sepas para que nosotros podamos saber. Serás recompensado generosamente.
– Con el Reino de los Cielos, sospecho, en vista de cómo las gastan los que protegen el grial. Porque lo están protegiendo, ¿verdad?
– Digamos que no quieren que salga antes de hora de su escondite. Necesitan prepararse.
– Y yo voy a subir ahí para aguarles la fiesta -dije irónico-. Cloe, ¿piensas que soy un suicida? No me sirve de nada el dinero si no tengo un cuerpo con vida para gastarlo.
– El dinero es sólo un vehículo para hacer que sucedan cosas.
– Por ejemplo, el vestido que llevas. Debe haberte costado un par de miles de euros.
Cloe recibió este comentario con una sonrisa condescendiente, como si yo fuera un niño pequeño a quien se le podían permitir ciertas torpezas. De algún modo, entendí que había superado la fase de iniciación y podía tomarme algunas confianzas con Cloe. Lo cual no significaba que pudiera fiarme de ella.
– Pero ¿por qué diablos tendrían que esconder el grial en Montserrat? -pregunté-. Estamos hablando de 1940, en pleno apogeo del nazismo. ¿No hubiera sido más lógico enterrarlo en algún lugar de Alemania? Por ejemplo, en los sótanos de la cervecería de Baviera donde Hitler intentó el golpe de Estado, por decir algo.
– Eso hubiera tenido poca mística. Y ya sabes que Himmler era muy ritualista. Buscaba un lugar sagrado para el nacionalismo alemán donde ocultar el mayor secreto del Führer.
– Por eso mismo me asombra que eligiera unas montañas al sur de Barcelona.
Cloe llamó al camarero y pagó la cuenta antes de concluir:
– Si examinas un poco la historia encontrarás el porqué.
Acto seguido, se puso en pie y pude admirar su formidable figura de cuerpo entero.
– ¿Ya nos vamos? -pregunté sorprendido.
– Seguiremos hablando esta noche. Ahora tengo que resolver unos asuntos para la Fundación.
La siguiente cita había quedado fijada a las nueve de la noche en un restaurante del barrio Gótico, El Gran Café. Mientras tanto dediqué la tarde a rastrear bibliotecas, como un estudiante que se ha quedado rezagado en el curso.
Si iba a meterme a fondo en ese berenjenal, necesitaba conocer las circunstancias que rodearon la elección de Montserrat como santuario del nazismo.
Compré una guía muy completa de la ciudad para averiguar dónde estaban las mejores bibliotecas. Empecé por la de la Universidad de Barcelona, que se hallaba en un barrio cercano a las Ramblas lleno de inmigrantes paquistaníes y del Magreb. Al llegar allí me di cuenta de un detalle obvio que limitaría sobremanera mi afán de erudición: la inmensa mayoría de los libros estaban editados en lenguas que no comprendía.
En la parte baja de las mismas Ramblas había otra biblioteca universitaria, la Pompeu Fabra, donde me encontré en la misma situación. En Suiza no había tenido problemas para rastrear archivos, porque dominaba el alemán y un poco el francés, pero en la tierra de mis raíces paternas me encontraba con la autonomía de un niño que no sabe leer.
Tras dar muchos tumbos, acabé visitando una antigua institución en la ciudad, el Ateneo barcelonés, donde al parecer había una biblioteca excelente con miles de incunables.
Aunque sólo fuera para matar la tarde, entré en la enorme mansión que albergaba aquel selecto club, al que al parecer habían pertenecido grandes artistas e intelectuales de los siglos XIX y XX. Buscando la biblioteca, atravesé un bar lleno de butacones y mesas de mármol donde se jugaba al ajedrez. De allí fui a parar a un patio exóticamente ajardinado con mesitas bajo altísimas palmeras.
De regreso al hall principal, tomé un vetusto ascensor de madera que trepó a la velocidad del caracol hasta la planta donde estaba la biblioteca.
Acostumbrado a las funcionales salas de lectura americanas, me quedé boquiabierto al ver los amplios salones con frescos en el techo y escritorios de maderas nobles, algunos de los cuales daban al jardín romántico. Una multitud silenciosa se inclinaba sobre periódicos y libros bajo la luz mortecina de antiguas lámparas de mesa.
Estuve un buen rato deambulando entre las estanterías, colmadas de gruesos volúmenes con tapas de cuero. Por puro azar, en la sección de geografía e historia leí en uno de los lomos «Montserrat», pero estaba confinado en una vitrina cerrada. Interesado por ver al menos las láminas de aquel libro, fui hasta un mostrador donde una chica de unos treinta años pasaba ágilmente un montoncito de fichas escritas a mano.
O no me había visto llegar o simulaba no verme, porque estuve varios minutos allí plantado mientras ella se dedicaba a revisar aquellas fichas, sobre las que de vez en cuando caía un mechón rizado de su melena castaña.
– Disculpe, ¿habla inglés? -la interrumpí.
La bibliotecaria levantó la mirada y vi que aquella cabellera rebelde encuadraba una cara bastante agradable, con unos ojos profundamente marrones bajo las gafas de pasta roja.
– Sí, ¿tiene algún problema?
– Hay un viejo volumen de historia que quisiera sacar de la vitrina. ¿Tiene usted la llave?
La bibliotecaria me observó sorprendida y preguntó:
– ¿Es usted socio?
– No, pero no pretendo llevarme el libro a casa -repuse molesto-. Sólo quiero mirarlo. ¿Tan raro es eso en una biblioteca?
– Aquí, sí -dijo aguantándome la mirada-, porque ésta es una biblioteca privada, sólo para los socios. De hecho, ni siquiera tiene permiso para estar en el Ateneo. ¿No se lo han dicho en la entrada?
– No había nadie, pero me parece vergonzoso que una biblioteca como ésta se halle en manos de cuatro privilegiados.
La bibliotecaria primero se quedó muda ante este comentario; luego dijo:
– Antes de abrir la boca es bueno saber de qué se está hablando, ¿no se lo han enseñado en su país?
– Allí las bibliotecas son para el público general.
Читать дальше